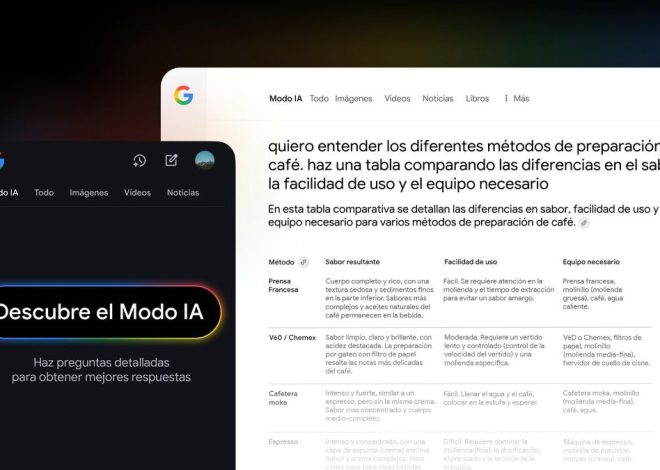Tiempos difíciles, debates interesantes
Si pensamos en las nuevas guerras arancelarias y en las guerras a secas, en las involuciones democráticas en tantos países, todas estas actuales turbulencias, con su brutalidad y aparente incoherencia, parecen encajar en la pauta interpretativa del «capitalismo de la finitud»
Existe un consenso cada vez más amplio que constata el final de la globalización neoliberal. El economista Branko Milanovic lo comentó hace un par de meses en un artículo (‘En la Estación de Finlandia‘) que comparaba la ceremonia de inauguración de la nueva presidencia de Trump con la llegada de Lenin a la estación de San Petersburgo en 1917. Ambas fechas, decía el economista serbio, venían a simbolizar el inicio de una nueva era. En su artículo, Milanovic no lamentaba precisamente el final de neoliberalismo. Todo lo contrario. Escribía que “rara vez una ideología ha sido tan mendaz. Reclamaba la igualdad al tiempo que generaba aumentos de desigualdad históricamente sin precedentes; pedía democracia mientras sembraba anarquía, discordia y caos; pedía reglas y las rompía todas.
El artículo disgustó a Martin Wolf, del Financial Times: “En el pasado, los intelectuales también elogiaron la destrucción de la hipocresía burguesa que provocaron el comunismo y el fascismo. Pero, ¿cómo es posible repetir hoy la misma ingenuidad? Trump sólo anuncia caos. El caos nunca genera más que un mayor caos o una reacción autocrática. Ninguna persona decente debería dar la bienvenida a su ascenso al poder.
Milanovic replicó de inmediato: “Si se lee con atención mi texto, no hay en él un elogio de Trump. Simplemente se afirma que es una herramienta de la historia, que está poniendo fin al neoliberalismo global». Se refirió, para apoyar su tesis, a las de un libro de lectura recomendable, ‘Le Monde confisqué’, del francés Arnaud Orain. Su diagnóstico, que se aleja de la dicotomía habitual entre periodos de liberalismo y periodos de fuerte intervención del Estado, es que estamos pasando de una era de libre comercio a una de ”comercio armado“ semejante a los períodos ”mercantilistas“ del pasado, como los que se sitúan en los siglos XVI a XVIII (con una fase de potencias imperiales y grandes empresas con monopolios, comercio exclusivo con sus colonias y guerras económicas) y en el período de 1880 a 1945 (con una segunda oleada de colonización, con aranceles, cárteles y conquistas territoriales a la conquista de recursos).
Ahora, desde la crisis de 2008 hasta nuestros días y de estos hacia adelante, estaríamos entrando en una fase de similares características. Un “capitalismo de la finitud” que Orain caracteriza así: “Toma una forma que, sin ser idéntica -la historia nunca se repite- es similar en estos períodos. Su motor, durante cinco siglos, ha sido un sentimiento de angustia suscitado por las élites, pero ampliamente difundido en las opiniones públicas, ante un mundo ‘finito’, es decir, limitado, acotado, que es preciso acaparar con presteza”.
Puede hablarse, sostiene Orain, de dos tipos de capitalismo. Uno, compatible con la democracia liberal, se basa en la competencia, en la reducción o ausencia de aranceles, en la ilusión del “dulce comercio” con sus promesas de enriquecimiento progresivo, individual y colectivo. El segundo tipo es un capitalismo “mercantilista” o “de la finitud” que parte de la constatación de que el pastel no es infinito, y de que, en consecuencia, es urgente preservar o mejorar posiciones, en un juego de suma cero con ganadores y perdedores, en el que los intercambios entre socios son substituidos por la apropiación a expensas de los rivales. Esta sería la época que tendríamos por delante, muy alejada de las viejas ilusiones de la globalización neoliberal. “Desde hace unos quince años”, dice Orain, “los países piensan en términos de potencia y no de abundancia, porque nos estamos dando de bruces con los límites ecológicos del planeta”.
Atribuye Orain tres características a este “capitalismo de la finitud”: el cierre y la privatización de los mares; la relegación a un segundo plano (e incluso la supresión) de los mecanismos de mercado; y «la constitución de imperios formales o informales mediante la toma de control de poderes públicos y privados sobre grandes espacios físicos y digitales». Ante la evidencia de que los recursos son limitados, los Estados y las grandes empresas se habrían lanzado de hecho a una carrera generalizada para apoderarse de ellos por la fuerza: minerales, tierras agrícolas, agua potable, pero también rutas marítimas, el espacio, incluso Marte. Y, ojo al detalle, las viviendas de la gente.
La ambición del libro de Orain, según su autor, es proponer una clave de lectura del gran combate ideológico que deberemos librar a partir de ahora. El “capitalismo de la finitud”, escribe, “provoca y alimenta todas las ideas nauseabundas que hemos visto proliferar en los últimos quince años en todo el mundo. Pero también abre un camino completamente distinto: el de una economía realmente ecológica y pacífica”.
Si pensamos en las nuevas guerras arancelarias y en las guerras a secas, en las involuciones democráticas en tantos países, y en las pretensiones trumpistas sobre Groenlandia y el canal de Panamá, o en los problemas de navegación en el mar Rojo, podemos coincidir en que todas estas actuales turbulencias, con su brutalidad y aparente incoherencia, parecen encajar en la pauta interpretativa del “capitalismo de la finitud”. Se han abierto tiempos difíciles, pero también debates interesantes.