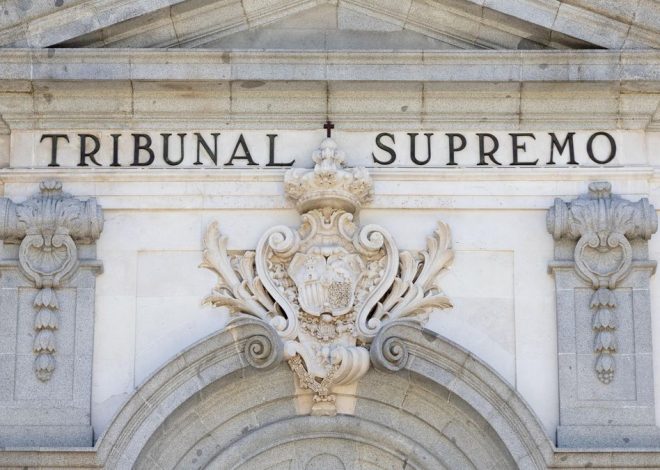La vida de los menores migrantes diez años después de salir de sus hogares: «Hoy puedo decir que no dependo de nadie»
Niños como Bamba o Keita dejaron atrás a sus familias y, tras más de dos años de periplo, llegaron a Catalunya en 2018, momento con más llegadas desde que hay registros
El 89% de los jóvenes extutelados en España trabaja, estudia o compagina ambas actividades
Bamba llega al restaurante temprano. Todavía no le toca entrar a trabajar, pero tiene la costumbre de comer con sus compañeros antes de que empiecen a llegar los clientes. “La comunicación es importante”, dice, mientras se sienta a la mesa. Él no comerá, porque está de Ramadán, pero le gusta compartir este espacio de calma. Hace casi cuatro años que ejerce de friegaplatos en el Passadís del Pep, un restaurante del barrio del Born de Barcelona.
Con casi 23 años, le gustan su empleo y sus compañeros. Le gusta su vida. Algo que no habría imaginado poder decir hace poco. Él es uno de los 3.700 menores no acompañados que llegaron a Catalunya en 2018, el año en que más adolescentes solos arribaron desde que se tienen registros.
En aquellos doce meses, el número de llegadas multiplicó por seis las cifras de 2016. Y siguen siendo superiores (un 40% más) que las 2.643 que se observaron en 2024, el segundo año con más entradas de este perfil en la comunidad autónoma.
Ha pasado más de un lustro desde aquel ‘boom’ de llegadas que saturó los centros de acogida catalanes y llevó al límite los servicios de atención a la infancia. Y la gran mayoría de aquellos chavales son hoy, como Bamba, mayores de edad. Hace años que han salido del amparo de las administraciones y se buscan la vida por su cuenta.
Hoy este joven tiene trabajo indefinido y alquila un pequeño estudio en el que puede vivir solo. Pero no le ha sido fácil llegar hasta aquí. Dejó su Guinea Conakry natal cuando apenas tenía 13 años, hace casi una década, huyendo de la guerra que azotaba su país y que le dejó lisiado de por vida tras recibir un balazo en el pie. Su madre acababa de morir y su padre no tenía trabajo, con lo que no podía costearse los tratamientos médicos. Su única salida fue irse.
Su periplo empezó en 2015 y duró más dos años, durante los que fue desde Guinea a Argelia, pasando por Mali. Una vez allí, quienes le guiaban le “tiraron” en el Sáhara, donde caminó bajo el sol y a su suerte, guiándose por las estrellas para llegar a la frontera marroquí. “Hacía mucho calor y podías ver huesos humanos por todos lados”, explica Bamba. Un amigo que viajaba con él no sobrevivió.
Tras semanas de travesía llegó a Marruecos, donde gastó sus últimos ahorros en una patera que le llevaría a Almería. Allí fue atendido por la Cruz Roja, que le condujo hasta Catalunya cuando tenía 15 años y quedó bajo tutela de la Generalitat.
Era una época en la que los centros residenciales estaban colapsados, por lo que tuvo que vivir en hostales y casas de colonias que el Govern movilizó. Justo cuando aprobó la ESO, pudo operarse el pie y estuvo cuatro meses ingresado, pero pidió el alta voluntaria para poder empezar un curso de cocina que le abriera las puertas a un trabajo. “Estaba a punto de cumplir 18 años y tenía que buscarme la vida”, asegura.
Al llegar a la mayoría de edad, los niños tutelados tienen que abandonar los centros residenciales y se quedan sin ayudas en muchas comunidades autónomas. No así en algunas como Catalunya, donde desde 1994 existe una prórroga asistencial. Esta ayuda extra ha ido ampliándose con el paso del tiempo y actualmente cubre a jóvenes con ayudas a la inserción laboral y residencial siempre hasta los 21 años y con prestaciones económicas que pueden llegar hasta los 23. Eso sí, siempre y cuando se comprometan a unos códigos de conducta, a estudiar y trabajar.
Ese es el motivo por el cual muchos menores no acompañados que habían sido tutelados por otros gobiernos autonómicos se desplazan hasta Catalunya cuando están a punto de cumplir los 18 años.
“Por ley, hay que acogerlos, no puedes dejar a un menor en la calle. Pero eso genera una desigualdad que se traduce en una mayor carga para ciertas comunidades que acaban acogiendo a muchos más niños que el resto”, explica Ferrán Rodríguez, presidente de FEPA, una entidad de referencia en la acogida de menores migrantes, quien añade que “el verdadero gasto y esfuerzo se da cuando cumplen la mayoría de edad”.
Ahora bien, es un esfuerzo que tiene sus frutos. “No tiene sentido invertir en el bienestar de estos chicos para luego dejarles en la calle. Les puedes formar tú desde el principio y derivarlos a sectores con alta demanda de trabajadores”, asegura Mohammed Chaib, presidente de la fundación Ibn Battuta. “España entera necesita mano de obra y con las bajas tasas de natalidad, esta necesidad solo se puede cubrir con personas migradas”, sostiene.
Esta tesis está respaldada por entidades como el Banco de España, que aseguró que para que el sistema de pensiones siga funcionando, Catalunya necesitará 14,5 millones de migrantes de cara a 2050. Actualmente, hay 8,1 millones de personas viviendo en esta región.
Un “fallo” en el sistema
Actualmente, hay 2.169 menores no acompañados tutelados por la Generalitat en Catalunya. Y 4.266, el doble, en prórroga residencial. Esta es la situación tras las grandes llegadas de los años previos a la pandemia, que ya se han estabilizado. Con todo, ahora el gran reto de las administraciones no es tanto la acogida de menores, sino la ayuda de los que ya han cumplido los 18 años.
De hecho, hay otro dato que destaca: los menores que han emigrado sin sus familias son solo un cuarto de los que están bajo tutela de la Generalitat y representan a menos de la mitad de los que residen en centros residenciales de acogida. El resto son niños y niñas que ya vivían en Catalunya y cuya custodia ha sido retirada a sus familias.
Ahora bien, esta proporción se invierte cuando llegan a la mayoría de edad. Eso se explica porque los que migraron solos, al contrario de los chavales cuyas familias ya residen aquí, no tienen red de apoyo y, sí o sí, necesitan la ayuda de la Administración para salir adelante y no acabar viviendo en la calle.
Aquí cobra importancia el papel de fundaciones y entidades del tercer sector, que son quienes acompañan a los jóvenes extutelados, gestionan los pisos en los que viven y son los que les asesoran en materia de inserción sociolaboral. Ellos son los encargados de filtrar las ofertas de trabajo, de ver las aptitudes de los chavales para entender en qué sectores se pueden desempeñar mejor e, incluso, responden por ellos ante empleadores y propietarios de los pisos que alquilan.
“No sé qué habría pasado sin esa ayuda”, asegura Keita. Este joven de 23 años también llegó a Catalunya en 2018 y se muestra muy agradecido por todas las personas que le han echado una mano en estos años. Ahora bien, también destaca que el sistema de ayuda para jóvenes tutelados tiene diversos “fallos”. Cuando cumplió 18 años tuvo que abandonar el que, hasta entonces, había sido su hogar y pasó a vivir en un piso que le facilitaron desde la fundación Eveho. Gracias a la prórroga asistencial de la Generalitat, pudo evitar tener que vivir en la calle. Pero su problema era otro: no podía trabajar.
En aquel momento todavía no se había aprobado la reforma de la ley de extranjería que, desde 2021, garantiza que los jóvenes extutelados lleguen a la mayoría de edad con un permiso de trabajo. Así que no le servía cualquier empleo, sino que necesitaba conseguir un contrato de un año entero para poder quedarse en Catalunya. “¿Quién me iba a contratar por tanto tiempo sin conocerme y en aquel momento?”, dice Keita. Era 2020, en plena pandemia.
Consiguió un trabajo gracias a un educador social, que llevaba años en contacto con empresas sensibilizadas con la situación de los menores extutelados y que estaban dispuestas a firmar un contrato de esa duración. Solo así los jóvenes como Keita podían garantizarse su permiso de residencia en un país al que les había costado tanto llegar. “Había venido a trabajar y a ganarme la vida. Me daba mucho miedo que, después de todo, me tuviera que volver sin haber conseguido nada”, relata hoy.
Su primer empleo fue, al poco de cumplir la mayoría de edad, en una pizzería. Pero él siempre había querido ser mecánico. Es lo que hacía con 15 años en Guinea, donde aprendía en el taller de motos de su hermano. Finalmente, gracias a su educador, lo consiguió y ahora vive en Cardedeu y trabaja en un taller con contrato indefinido. “La vida no ha sido fácil, pero en días como hoy me siento bien. Trabajo, cobro… He conseguido más o menos todo lo que quería hacer. Y puedo decir que no dependo de nadie”, sostiene Keita.
“A estos chicos les pedimos un esfuerzo heroico que no le pedimos a nadie más. El resto de colectivos tienen ayudas disponibles siempre que las necesiten, pero ellos, a pesar de ser niños, son los únicos a los que se les corta el cordón tan abruptamente”, asegura Ferrán Rodríguez, quien afea que no todas las comunidades autónomas cuenten con prórroga residencial y los jóvenes se enfrenten al abismo, solos, justo cuando cumplen 18 años.
También lamenta que en las comunidades que sí tienen la prórroga, esta solo dure unos años. En el caso de Catalunya, las ayudas a la emancipación sociolaboral y habitacional llegan hasta los 21 años máximo. En cambio, la prestación, que es equivalente al indicador de la renta de suficiencia (778,49 euros mensuales), y puede llegar hasta los 23. Ahora bien, cualquier tipo de ayuda vinculada a la prórroga asistencial termina cuando encuentran trabajo con un sueldo que supere este mismo indicador.
“Tenemos suerte de estas ayudas, pero que se acaben tan pronto es un error, sobre todo cuando la edad de emancipación en España no es hasta los 30. Además, ¿dónde vas con tan poco dinero sin una familia que te avale?”, asevera Rodríguez. Es por eso que la gran mayoría se apresura a encontrar un trabajo. Según un estudio de FEPA20, el 49% de ellos trabaja y el 60% está estudiando. Y solo el 17% declara que su principal fuente de ingresos sean las ayudas especiales para jóvenes extutelados.
Bamba, durante la comida con sus compañeros antes de empezar el servicio en el restaurante
Racismo en la vivienda
Estos jóvenes miran atrás y, aunque se sienten afortunados, relatan la dureza del camino. La burocracia, el hecho de cambiar diversas veces de centro, saltar de un trabajo a otro… “Todo eso ha sido duro, pero lo peor, con diferencia, ha sido la vivienda”, dice Keita. Tanto él como Bamba han contado con entidades sociales que les han echado un cable, para el primero la Fundación Eveho y para el segundo fue ISOM. Pero la ayuda solo duró hasta que consiguieron sus primeros trabajos. Entonces, tuvieron que dejar sus plazas a otros chavales y empezar a buscar por su cuenta.
Keita encontró una habitación en un piso compartido con jóvenes nacidos en Catalunya. Pero un día, los titulares del contrato se marcharon y la propiedad se negó a alquilárselo a él, a pesar de que hacía meses que vivía allí. “Decían que mi nómina no llegaba, pero en aquel momento cobraba más que los otros”, se lamenta.
Bamba pasó también por situaciones parecidas. “Estábamos buscando con un amigo, pero no salía nada. Nos decían que no teníamos suficiente dinero, aunque se lo dábamos. Y aun así, no nos alquilaban. Solo nos daban disculpas”, relata. Lo único que consiguió fue un piso infestado de cucarachas. “Me asustaban mucho y me fui al poco tiempo”, dice. Estas historias no son casos aislados, sino que la relatan la gran mayoría de jóvenes extutelados; y es que, según un estudio de Provivienda, el 99% de las inmobiliarias discriminan a extranjeros.
La solución para Keita y Bamba fue pedir ayuda. El primero consiguió emanciparse gracias a Jordi, quien había sido su educador y con quien conservaba una buena amistad. Se dieron cuenta de que ambos buscaban piso y, como Keita ya no estaba tutelado, no había impedimentos. En cambio, Bamba consiguió su pequeño estudio gracias a Joan, su jefe.
“Cuando nos dijo que buscaba piso, dimos la voz por el barrio”, dice su empleador. Finalmente, fue el panadero quien salió al rescate. Accedió a alquilar a Bamba solo con la condición de que Joan respondiera por él. “Así lo hicimos. ¿Cómo no? Para mí, él es el ejemplo de alguien que ha hecho las cosas como tocan. Llegó como inmigrante ilegal, vale, pero ha hecho todo lo que tenía que hacer para conseguir sus papeles y un trabajo”, apunta.
Bamba escucha a Joan hablar de él y baja la mirada, tímido. Todos sus compañeros van pasando a su lado y, mientras se sirven un plato de macarrones antes de empezar el servicio, se burlan. “¡No habléis tan bien de él, que se lo cree!”, grita uno, sentándose a la mesa. “No seáis malos, que no sabe dónde meterse”, dice otro. Bamba se ha colocado en la cabecera de la mesa y les mira sonriendo.
“Estoy tan contento, de verdad. No pensaba que podría llegar a decirlo”, asegura. Hoy tiene su piso, su trabajo y, por fin, después de ahorrar lo suficiente y tener los papeles en regla, podrá ir de vacaciones a su casa, en Nzérékoré, donde le esperan su padre y su hermana. Una década después de su viaje de ida, emprenderá la vuelta. Esta vez en avión, seguro y tranquilo. Y con una maleta llena de “dulces y cosas del Barça” para los niños de la familia.