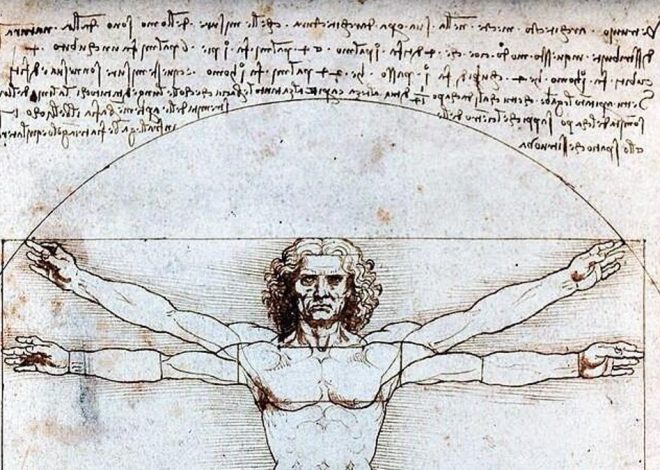Una exposición fotográfica pone a España frente a su pasado esclavista: «Hay episodios de nuestra historia que han sido ocultados»
La creadora Judith Prat bucea en uno de los episodios más ocultos de la historia española y el cual mantiene sus lazos con problemáticas actuales
Rosalía, Antonio, Viviana y Simón Gómez: la última generación de personas esclavizadas descendientes de africanos en Canarias
Jaume Badía Padrines fue el primer administrador del Banco de Barcelona. También fue un comerciante que amasó su fortuna con la compra y venta de personas esclavizadas en Cuba, donde se instaló a principios del siglo XIX hasta que regresó a Catalunya en 1840 convertido en un hombre acaudalado. Esta historia, aunque particular, se generalizó durante varios siglos entre España y sus colonias de América gracias al comercio y a la mano de obra de personas esclavizadas que, una vez secuestradas del continente africano, terminaban en plantaciones, ingenios azucareros y en los hogares de las familias más pudientes. El paso por cada una de estas etapas puede imaginarse hoy gracias a las fotografías de la exposición Aquella niebla, este silencio de Judith Prat, en la cual hace un recorrido por el pasado esclavista español: “Un pasado duro, difícil de asumir, pero incontestable”, remarca su autora. Gracias a PHotoESPAÑA el proyecto se ha podido visitar en Madrid y a partir de septiembre se podrá ver en Zaragoza.
El comercio de esclavizados africanos fue un sistema protagonizado por las potencias occidentales entre los siglos XV y XIX. Entre 12 y 50 millones de personas (las cifran oscilan) fueron obligadas a atravesar el Atlántico para llegar a las colonias americanas. “De ellas, 2,5 millones fueron llevadas a las colonias españolas. España mantuvo impunemente la trata hasta 60 años después de su prohibición internacional”, sostiene Prat. De hecho, España fue la última nación europea en abolir la esclavitud, primero en 1837 en la Península y Canarias, y después, en 1880, en Cuba, la última de sus colonias en la que seguía siendo legal el comercio y el uso de esclavizados. Una historia silenciada, que, además, según critica la autora, no se menciona en los libros de texto en las distintas etapas formativas. “Hay muchos episodios de nuestra historia que han sido deliberadamente ocultados, obviados. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con nuestro pasado esclavista”, recalca.
El viaje por el pasado esclavista español que recorre la autora empieza en Barcelona, salta a Ghana y Sierra Leona, continúa en Cuba y finaliza de nuevo en Barcelona. Es lo que se denomina “el triángulo del comercio trasatlántico”, detalla Prat. Todo comienza con un contexto económico adverso en el que apenas hay oportunidades para salir adelante. “A mediados del siglo XVIII, una grave crisis económica azotó la costa catalana y muchos hombres emigraron a Cuba en busca de fortuna”, detalla el texto de una de las fotografías. Otros se trasladaron a las costas de Ghana y Sierra Leona, donde capturaron y después vendieron a las personas que eran forzadas a cruzar el océano hacinadas en barcos. Una vez en destino, como en Cuba o República Dominicana, fueron sometidas a trabajo extremo, donde las ganancias para los empresarios se multiplicaban.
“Tanto la trata como la utilización de mano de obra esclava en las plantaciones y los ingenios azucareros de Cuba hizo que muchas familias españolas se enriquecieran de forma extraordinaria”, matiza la fotógrafa. El dinero obtenido por la institución esclavista fue reinvertido después en las regiones de las que procedían los comerciantes y esclavistas, donde destinaron su capital a la construcción de mansiones, en la banca, la industria y en infraestructuras en Catalunya o el País Vasco.
De uno de los territorios de partida de los esclavizados, de Sierra Leona, el español Pedro Blanco sacó grandes beneficios. En un estuario entre dos ríos, llegó a establecer una red de factorías donde encerraba a las personas que más tarde embarcaría a América. Tal y como detalla la investigación realizada por Prat, Pedro Blanco fue uno de los mayores traficantes españoles de esclavos. Según recoge uno de los paneles informativos de la muestra, las factorías eran “enclaves organizados por funcionarios cuyo cometido era facilitar el asentamiento de las compañías negreras en territorio africano”. Estos espacios facilitaban el encierro de las personas que entrarían a formar parte del sistema esclavista puesto que, rodeados de agua, era imposible escapar.
Una vez en territorio americano entraban en juego otros actores. La fotógrafa recoge la historia de Julián Zulueta y Amondo, un político español que mantuvo negocios esclavistas clandestinos con la reina regente María Cristina de Borbón. Llegó a recibir el título nobiliario de Marqués de Álava, al igual que otro esclavista, el Marqués de Comillas. Zulueta era conocido por realizar prácticas de torturas y castigos extremos contra las personas esclavizadas que tenía en propiedad. La fotografía que acompaña este relato muestra la torre del ingenio desde donde colgaban por un pie a la persona que intentaba escapar, dejándolo morir a la vista de todos. El trabajo de Prat añade que las ganancias que Zulueta obtuvo gracias al tráfico de personas las invirtió en la industria textil de Álava.
Aquella niebla, este silencio busca reflejar el pasado esclavista español. Foto: Judith Prat.
El viaje por el pasado esclavista español se completa con las diferentes fotografías que reflejan las huellas que dejó este negocio, desde los vistosos mosaicos de una mansión cubana de un esclavista, hasta las mansiones actuales en Barcelona que fueron propiedad de los que hicieron negocio con las personas esclavizadas. “Mi mirada está puesta en nosotros, los esclavistas”, resalta la fotógrafa.
En estos ambientes de violencia, también surgieron movimientos de resistencia protagonizados por las personas esclavizadas. Muchas lograron escapar y formaron los palenques, comunidades autogestionadas donde las personas eran libres. Entre estas prácticas, conocidas como cimarronaje, la fotógrafa ha rescatado la historia de la esclavizada Carlota. Esta mujer lideró la primera gran sublevación antiesclavista de Cuba, en la que un grupo de 250 hombres y mujeres arrasó el ingenio Triunvirato de Matanzas, propiedad de la poderosa familia española esclavista Afonso-Soler, según detalla Prat en su trabajo. La autora saca a la luz su historia mostrando la fotografía de la escultura dedicada al esclavo rebelde y que está representada por Carlota en los mismos terrenos donde se ubicó el ingenio. “La participación de la mujer cimarrona en estos movimientos fue fundamental: lideraron numerosas revueltas y lucharon en primera línea, desafiando tanto el sistema esclavista como el rol subordinado que les imponía la sociedad colonial oficial”, revela la autora.
Estos episodios clave del pasado han dejado una huella en la actualidad. La conexión entre la memoria histórica, su relación con la identidad colectiva y sus implicaciones actuales, llevaron a su aurora a bucear en aquellos episodios del pasado que se vinculan con el presente. “Es preciso entender cómo se ha configurado nuestra identidad común para poder abordar debates actuales, como el racismo y los discursos de odio crecientes”. En la misma línea, la curadora de la exposición, Semíramis González, apunta que de este proyecto no solo le interesó “el preciosismo y el cuidado de la fotografía” sino que aborda esta cuestión que apenas tiene eco en el presente y del cual destaca que “tiene capacidad de enunciarse desde un lugar problemático y por poner la mirada sobre un tema tabú”, destaca.
A diferencia de lo que ocurre en otros países con un pasado esclavista como Reino Unido, Francia o Países Bajos, donde hay un reconocimiento, en España, este asunto continúa sepultado. Para González, la ocultación de esta parte de la historia española guarda relación con un estado de confort del que cuesta explorar su raíz: “Es más fácil aludir al síntoma y no a la causa. Hablamos de emergencia climática pero no de capitalismo. Hablamos de desigualdad de género pero no de patriarcado. Hablamos de pobreza de algunos países, pero no de extractivismo. Igualmente, hablamos de los países Occidentales como ricos y prósperos pero no hablamos de colonialismo. Preferimos apartar la mirada porque las comodidades que disfrutamos están construidas, en muchos casos, sobre el expolio a otros”, subraya.
Para contrarrestar este relato, Prat considera que es necesario abrir un debate “honesto y constructivo” sobre la historia y estudiar sus implicaciones en el presente: “Urge el reconocimiento, la reparación y la justicia histórica hacia los pueblos esclavizados para hacer frente al racismo estructural y asentado”, concluye.