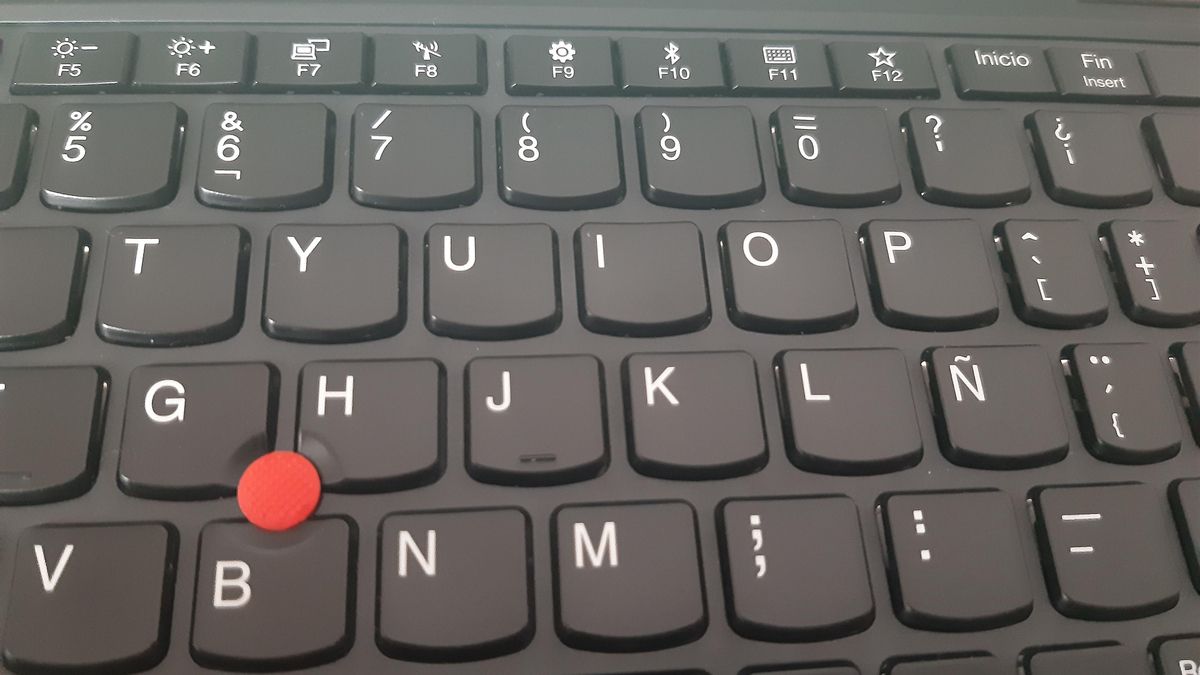
Matar al mensajero
Me quedo mirando el gotelé otra vez, intentando encontrarle sentido a las formas, como si en ellas hubiese un mapa secreto para salir de aquí. Voy al ordenador y vuelvo a la página 83
No sé dónde he metido los dedos, pero están pringosos y rezuman un olor a chicle de fresa recién masticado. La mañana está rara y el cielo está del revés, o quizá es cosa mía que no me he levantado todavía y miro hacia atrás bocarriba, tieso hacia el horizonte cuarteado por la barandilla del balcón, siendo el tópico de los tópicos en calzoncillos y con una botella de sauvignon blanc vacía a punto de rodar por la mesa del escritorio y estrellarse contra el suelo. Jamás pensé que una uva estaría tan cerca de volverme alcohólico. Por suerte, la resaca del vino me disuade de beberlo tanto como me gustaría. El colchón, que hasta hace un momento pesaba casi el doble, se vuelve más liviano y me eleva unos milímetros; la puerta de mi cuarto se cierra de un portazo.
Miro de reojo la pantalla de mi ordenador, que sigue encendida y pausada en el punto en que la dejé la tarde anterior, antes de salir a no sé dónde, quedar con no sé quién y tomarme no sé cuántas para acabar haciendo no recuerdo exactamente el qué. Miro esa página 83 de un documento de Word que lleva una semana sin avanzar ni un monosílabo y, no entraré en detalles que no vienen al caso, porque he intentado escribirlo tantas veces que empiezo a sentirme exhausto ante esta imposibilidad mía de empezar y acabar una novela sin que el peso emocional que arrastra me aplaste los huesos y me retuerza los músculos y encarnice mis entrañas dejándolas hechas una papilla. De poder hacerlo, al menos, sin que mis emociones se apoderen de mis actos y me lleven a tomar decisiones tan estúpidas como esta.
Dice Irene Vallejo que cuando escribimos tratamos de imaginar qué escribiríamos si escribiésemos, por lo que creo que estoy inmerso en una tarea sisífica, obligado a condensar mi pensamiento en un goteo más o menos constante de palabras que lleven, que nos lleven a todos en realidad, a alguna parte; pero vuelven a evaporarse conforme empiezan a tomar forma.
Oigo ruidos en el cuarto de baño y me incorporo y miro hacia el gotelé, que me devuelve la mirada como un millar de arañas rígidas escamoteando el suelo de mi habitación. Desde ahí decido desentenderme del mundo Quiero que vuelva a hacer frío y encapucharme con un North Face vacilón. Quiero poner al Dano a delirar en mis auriculares, quiero volver a tener ganas de desayunar, de enseñar a estar a mi malestar, o de volver a ir a la filmoteca. En realidad, me vale cualquier cosa, pero estos zarcillos de tristeza tan molestos han bloqueado la puerta de mi cuarto. Podría quedarme quieto, dejar que el día me pase por encima sin hacer el más mínimo esfuerzo por esquivarlo, pero me descubro rebuscando entre la mesa un mechero, un papel arrugado, cualquier cosa que justifique seguir despierto.
Pienso en bajar a por café, en ponerme una camiseta limpia, en hacer algo que parezca humano, pero la idea se me cae de las manos antes siquiera de cogerla. Me quedo mirando el gotelé otra vez, intentando encontrarle sentido a las formas, como si en ellas hubiese un mapa secreto para salir de aquí. Voy al ordenador y vuelvo a la página 83. Se abre la puerta del cuarto. ¿Qué haces? Me pregunta. “Yo qué sé”, le contesto mentalmente. “Aquí, con esto”, digo al final, que es lo mismo que no decir nada. Dos no pueden sostener un universo si uno solo va de visita.
Ya no miro al techo ni por vergüenza y devuelvo la mirada al monitor mientras da un saltito para subirse el vaquero a la cintura. Al rato, el silencio. Un pitido sordo intercala en mis oídos con un pensamiento desastroso; uno tras otro. Sé que el médico dijo que la roja era solo para dormir, pero así mejor. Me siento a escribir porque empieza la jornada, sea la hora que sea.
Lo que tengo dentro para enseñar no se puede escribir ni se puede pronunciar; lo que llevo dentro hoy es tan confuso e inefable que hay que inventar otro idioma para expresarlo. Lo que llevo dentro esta mañana solo cabe en una carta o en un testamento. Podría empezarla ahora mismo, con el membrete torcido y la tinta corriendo por el papel como si esas palabras tuviesen prisa por marcharse de mí, pero me quedo en cambio mirando el sobre vacío sobre la mesa, sopesándolo en la mano, carcomido por la certeza. No hay mayor tragedia que el silencio cuando es accidental, ni mayor condena cuando es deliberado; hoy es uno de esos días en los que escribiría una carta y dispararía al cartero por la espalda.


