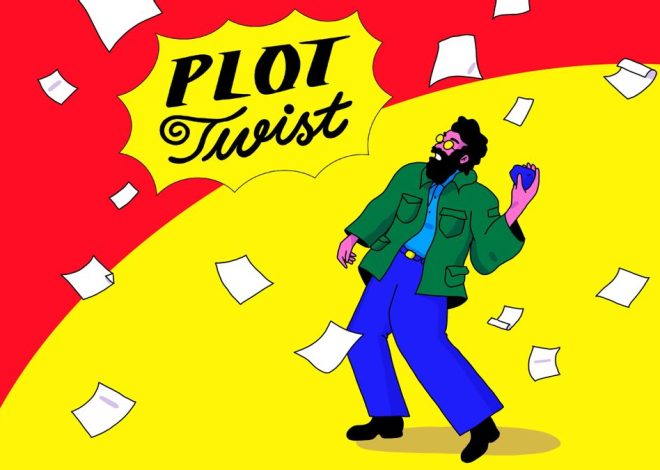Turistas, viajeros y trotamundos
No hay naturaleza posible entre el gentío, por respetuoso que sea y, aunque muchos se crean émulos de Rainer Maria Rilke, ni lo son ni importaría que lo fueran, cosa difícil: seguirían siendo demasiados autores de Praga por metro cuadrado
Ya no hay muchas playas “desnudas de contrato humano”, como en la canción desesperada de Grisóstomo (Quijote, capítulo XIV de la primera parte). Casi todos los paisajes vírgenes que quedan están, paradójicamente, en los espacios ocultos de las grandes ciudades, los que ningún turista –de viajes internos o externos– quiere visitar y, en consecuencia, los que no dan pie a ningún parque temático de Historia, naturaleza y fantasías desbravadas. Si Cervantes viviera hoy, es obvio que cambiaría bastantes metáforas geográficas del pastor celoso que pone fin a “su miserable vida” y de su magnífica contraparte, Marcela, cuyas palabras no son menos subversivas que las de Laurencia en Fuenteovejuna. Hasta Lope se vería obligado a cambiar todo el contexto de la Belisa de En una playa amena, porque ni podría estar sola entre tanto bañista ni vería el delfín que impide su suicidio.
Hasta hace relativamente poco, se podía trazar una justa y sin duda tranquilizadora frontera entre el concepto de turista y el concepto de viajero. Por desgracia, la destrucción sistemática de los espacios naturales y urbanos, que el modelo económico ha llevado al absurdo a través del turismo de masas, ha eliminado la diferencia por la fuerza de los hechos, que es en gran parte la de las cantidades. ¿Son mil millones de viajeros más inocuos que mil millones de turistas? Por intención, tal vez; por comportamiento, quizá; pero el simple detalle de ser muchedumbre revienta la antigua distinción. No hay naturaleza posible entre el gentío, por respetuoso que sea y, aunque muchos se crean émulos de Rainer Maria Rilke (véanse Epistolario Español y España en Rilke, de Jaime Ferreiro Alemparte), ni lo son ni importaría que lo fueran, cosa difícil: seguirían siendo demasiados autores de Praga por metro cuadrado.
Dicho esto, tampoco se puede afirmar que la mayoría de los viajeros de antaño tuvieran más miramiento o cabeza que los turistas actuales, y los escritores no son una excepción. Por cada Rilke, había catorce George Borrow (La Biblia en España, tan entretenida como tendenciosa), siete Richard Ford (Manual para viajeros, más meritorio) y un par de Theophile Gautier (Viaje a España, un clásico). Siendo como eran un puñado, ni todos juntos habrían contribuido a la aniquilación de un solo casco histórico; en cambio, contribuyeron a extender una imagen inevitablemente distorsionada de nuestro país que, en los peores casos, logra que los impresionantes Cuentos de la Alhambra de Washington Irving tengan menos leyenda en comparación. Nadie como un viajero inglés o francés medio del siglo XIX para ver vigas en el ojo ajeno –con razón– y ni una en el propio, ni siquiera napoleónicas; nadie tan fino en el negocio de descubrir una Carmen en cualquier jovencita difícil o un inquisidor en un arriero descontento con su jornal.
Quien busque brújulas para ese tipo de literatura, puede empezar por los seis tomos de Viajes de extranjeros por España y Portugal, de José García Mercadal, donde se cruzará de paso con otro tipo de especie: los trotamundos por gusto u obligación, desde Rosmithal de Blatna hasta Simone de Beauvoir, pasando por Trotski. No todos los que han estado y están por aquí miran como guiris; algunos miran mejor que un castizo, o salvan directamente lo que sin ellos se habría perdido. No exageraba Francisco Giner de los Ríos cuando afirmó que George Edmund Street (La arquitectura gótica en España) había hecho más “por la historia de nuestra arquitectura” que todos los arqueólogos españoles del momento y, por otra parte, hay obras que son de consulta obligatoria: el Viaje por España en la época de Carlos III, de Joseph Townsend; las Memorias de un gentilhombre flamenco en la corte de Felipe II y Felipe III, de Jean Lhermite o las Memorias del Duque de Berwick, con independencia de sus aciertos y desaciertos.
Sea como sea, conviene recordar que millones de personas sólo pueden viajar a través de los libros, y no porque no se quieran sumar a la diversión de hundir Venecia a pisotones, sino porque no se pueden tomar ni una semana de vacaciones al año (alrededor del 35% de la población española). Para ellos y ellas, líderes de la contención por el viejo dicho de “a la fuerza ahorcan”, me atrevo a recomendar que amplíen sus lecturas a los textos de Louis Teste, George Ticknor, Emil Adolf Rossmassler y Edith Wharton, entre otros, sin alejarse nunca de joyas como el Viaje de Charles Davillie y Gustave Doré. En mi opinión, la mejor literatura de viajes no está en los autores de ese género ni –en términos generales– en los que llegan de otros países, pero es cierto que siempre hay algo refrescante en lo que tienen que decir las visitas sobre las goteras de nuestro cuarto de baño; particularmente, si el único mar del que se puede disfrutar son los charcos del Manzanares, como “los Adanes y las Evas de la Corte, fregados más de la arena que limpios del agua” (El diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara).
No parece que haya voluntad política de poner coto a los desmanes del turismo de masas. El despropósito se ha normalizado en exceso, y cuesta encontrar a alguien que admita ser parte de un problema y no de una inocente afición o necesidad, aunque sea hija del síndrome de Stendhal (quien, por cierto, no merece que se lo asocie al protagonista de su Roma, Nápoles y Florencia). Sin embargo, los hechos son los hechos, nos gusten o no. Para que la Marcela de Cervantes pueda conservar su “limpieza con la compañía de los árboles” tiene que poder vivir entre ellos sin toparse con diez autocares; para que la Belisa de Lope de Vega vuelva “la espalda al rostro y a la muerte”, necesita un horizonte limpio. Empecemos por respetar el paisaje humano y, dentro de este, el derecho de las generaciones venideras a disfrutar, por lo menos, de lo mismo que disfrutamos nosotros.