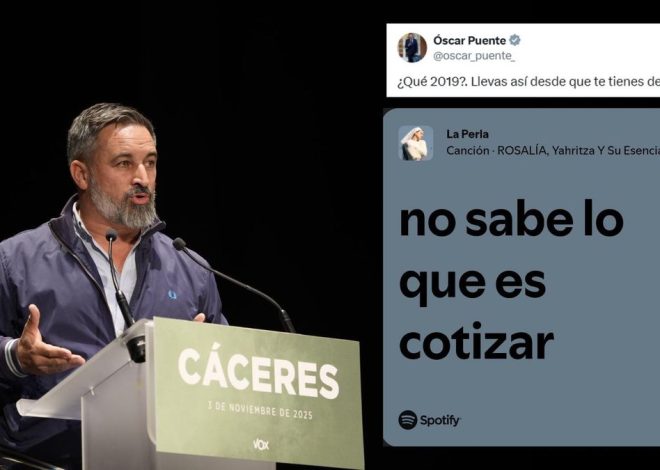Juan Cavestany estrena una sinfonía visual sobre Madrid: «Me preocupa el fin de los cines, pero más el de las cafeterías»
El documental ‘Madrid, Ext.’, en el que las imágenes y testimonios retratados por el cineasta se complementan con la banda sonora de Guille Galván, llega este viernes a las salas en un retrato que combina «un ramalazo nostálgico» con el interés por «evitar la sensación de derrota»
Los carteles del pasado que nos alertan sobre el futuro de Madrid: no quedará nada de todo esto
“No quería un reportaje periodístico, ni histórico. Tampoco un recorrido turístico o un catálogo”. Juan Cavestany (Madrid, 1967) tenía claro lo que pretendía evitar en Madrid, Ext., el documental en forma de sinfonía urbana que estrena este viernes en algunos cines de la capital. Fue una de las pocas certezas con las que emprendió el proyecto en 2021, cuando los paseos de una época en la que el confinamiento todavía quedaba cerca le empujaron a mirar Madrid de otra manera: “Buscando pistas de una ciudad que ha cambiado, una utopía posible, por mucho que ya sepamos que aquello de salir mejores nunca sucedió”.
“Empecé con fotos y luego pasé a filmar vídeos, componiendo bodegones urbanos con los que fui concibiendo una peli marcada por la mirada ensayística o fotográfica, más que narrativa”, cuenta el cineasta en conversación con Somos Madrid. Comenzó así un rodaje que se ha extendido casi cuatro años y en el que la grabación se complementaba y alternaba con la búsqueda de testimonios concretos. Por Madrid, Ext. circulan arquitectas, peluqueros, profesionales de la sanidad, hosteleros, dueñas de videoclub, fotógrafos o conservadoras de museo.
Sus relatos no protagonizan la película, con un fuerte componente sensorial en el que la imagen y el sonido comunican por sí solos, pero sí son “una invitación a la reflexión”. Para Cavestany, aportan “respiro y complicidad” mientras que la falta de estas declaraciones habría dejado “una ausencia” en la mirada a Madrid. De hecho, más de la mitad de las entrevistas filmadas se acabaron quedando fuera o reducidas a apenas un plano en el proceso de montaje. “Seleccionar es una cosa injusta, pero fueron 200 jornadas de rodaje y más de 100 horas de material que había que dejar en poco más de 90 minutos”, explica el director de Un efecto óptico. Describe el proceso de montaje como “tallar una piedra muy larga buscando el equilibrio entre el caos y lo que tiene sentido, la misma tensión constante que vive la propia ciudad”.
Además de esta compleja edición, el contacto con Guille Galván (guitarrista de Vetusta Morla y autor de parte del repertorio de la banda) fue vital para comenzar a dar forma y montar un material que el propio Cavestany describe como “bruto y caótico”. La banda sonora va mucho más allá de la composición musical: es también todo un viaje sonoro y emocional, con la flauta de pan del afilador como leti motiv. Cavestany habla incluso de “coautoría” y anticipa que las imágenes sirven de “ilustración” al disco que Galván sacará “pronto”.
El empeño de Cavestany y Galván estuvo guiado por un puñado influencias. De un lado Souvenirs de Madrid, costumbrista documental en el que el francés Jacques Duron retrató el centro de Madrid en los noventa y que Cavestany pudo presentar en el Cine Doré de Filmoteca Española. “Esa película era como un mensaje en una botella, como un Madrid conservado en ámbar”, apunta. De otro, Vivir cada día, serie de docudramas de Televisión Española que introdujo un celebrado enfoque humano a sus piezas durante la Transición. Por último, el componente vanguardista y rítmico de Koyaanisqatsi, que en 1982 mostró la colisión de un mundo consumista y otro en el que la naturaleza se resiste a ceder su espacio (todo ello con imágenes epatantes acompañadas por la música de Philip Glass).
Claro que esta última confrontación puede acabar empujando a enfoques reaccionarios, una amenaza a la que Cavestany no era ajeno: “La película tiene a mi pesar un ramalazo nostálgico, que es un arma de doble filo”. Para “evitar la sensación de derrota”, el cineasta introduce pequeñas escenas en las que el alumnado de un colegio dirige sus ojos fijamente al espectador: “Una mirada expectante, con la que están como cuestionando qué les vamos a dejar”. Y añade: “No creo que antes todo fuera mejor. Tanto la ciudad como nosotros quizá hemos mejorado colectivamente, aunque por el camino hayamos perdido algo”.
La ciudad de las persianas bajadas y los letreros retirados
Algo, o muchas cosas. Tal como la nueva película del responsable de Dispongo de barcos retrata a través de comercios clausurados, edificios derribados, basuras acumuladas o carteles tradicionales retirados. Una travesía por persianas echadas en el que empiezan cobrando un gran protagonismo las salas de exhibición al margen de las grandes cadenas: “De los cines queda el rastro de sus edificios y carteles, pero ya hay muy pocos en el centro de Madrid. Aunque es importante decir que esto no es culpa de un alien, somos nosotros los causantes porque nos resulta más cómodo ver una película en casa”.
Una imagen del documental de estreno este viernes 29 de agosto ‘Madrid, Ext.’, dirigido por Juan Cavestany y con banda sonora de Guille Galván.
En este sentido, Cavestany señala como un “gran descubrimiento” el vídeoclub Star, en el Paseo de Extremadura. Su dueña, Carmina, falleció antes de que Madrid. Ext. estuviese completada, algo que refuerza la sensación de que este establecimiento se convierte en “un espacio central de la peli”. Según Cavestany, tanto los cines como los videoclubs son “espacios para la utopía y la reconciliación”. Pero de todo lo que muestra en su documental, no es esto lo que más le inquieta.
“Me preocupa más el final de las cafeterías”, reconoce. “En el centro de Madrid se han terminado, los espacios para estar y consumir son otros, Starbucks y los cafés de especialidad dirigidos al turismo. La ciudad siempre ha estado sometida a las tensiones del capital y el consumo, pero las cafeterías eran algo más, lugares donde se daban otro tipo de encuentros más cercanos”. Lamenta que “en Sol o la plaza de Jacinto Benavente ya no quedan cafeterías de churros y barra”.
Los rótulos son letreros de entrada a cosas, a laberintos de memoria, sueños y utopías. La impresión digital ha hecho mucho daño a una estética urbana que ordenaba la calle con más intención y dignidad
Esta ciudad menguante está también presente en la desaparición de un tipo muy concreto de cartelería comercial, la que en Madrid ha ido recopilando el conocido como proyecto Paco Graco. Su presencia es constante en el largometraje, aunque cobra protagonismo en una hermosa secuencia de montaje en la que se suceden rótulos de lo más variopintos acompañados de la música de Guille Galván, perfectamente acompasada. “Se ven muchísimos carteles, pero más de la mitad de los que captamos no han entrado”, recalca Cavestany. “Los rótulos son letreros de entrada a cosas, a laberintos de memoria, sueños y utopías. La impresión digital ha hecho mucho daño a una estética urbana que ordenaba la calle con más intención y dignidad. Ya lo decía Juan Ramón Jiménez con aquello de Intelijencia, dame el nombre esacto de las cosas!”.
“Yo siempre me he fijado en esas cosas, la señalización de metacrilato y colores muy llamativos tan típica en la segunda mitad del siglo XX, después de un mundo mucho más decó. Diseños precarios y a la vez superlimpios. De hecho esta estética del desarrollismo, los setenta y el pop fue otro germen del documental; en las primeras salidas durante la pandemia fui a la caza de carteles”, narra. No en vano, confiesa una cuarta influencia imprescindible en el documental: el corto de 1968 Paseo por los letreros de Madrid, firmado por los cineastas José Luis García Sánchez y Basilio Martín Patino en su época de estudiantes.
Un documental que juega con Madrid mientras lo desentraña
El tiempo juega así un papel clave en el Madrid que dibujan Cavestany y su equipo. Y justo eso, mucho tiempo, es lo que necesitaron para confeccionar una obra que es también pura orfebrería cinematográfica. Capaz de sugerir toda una ciudad subterránea solo con un corte que lleva del Metro a bolos que parecen emerger en una pista desde el subsuelo. “La clave es el tiempo, si no hay muchas expectativas ni exigencias te sientes libre para cuidar el material. En montaje, te puedes permitir retocar y hacer experimentos. De hecho no había un guion ni escaleta hasta que la película estaba ya muy desarrollada. Yo iba montando según rodaba, todo era como un poco monstruo, aunque con cierto orden estético”.
Luego se sentó con el montador Cristóbal Fernández y juntos buscaron el discurso de la película, o más bien “el difícil equilibrio de una estructura no predeterminada que eluda el caos”. Todo ello sin renunciar a “jeroglíficos, juegos o chistes visuales” que según Cavestany pueden recordar a lo que la laureada docuserie cómica How to with John Wilson logra en Nueva York.
Uno de estos gags tiene que ver con la comparativa entre la vida animal y la de muchos madrileños: “Quienes tenemos edad y crecimos con El hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente nos imaginamos que la vida urbana se parece a la naturaleza. Por eso, cuando planteamos posibles arranques y desenlaces, ese paralelismo nos pareció muy interesante. Al hablar con la conservadora de aves del Museo Nacional de Ciencias Naturales, llevé la conversación a ese símil. Lo que buscaba era llegar a un sitio concreto a ver qué te cuentan, que el testimonio cubra ciertos huecos que te interesan. Pero al final las personas no dicen exactamente lo que quieres y eso está muy bien. Queda más real y corresponde a uno mismo terminar las asociaciones”.
Una de las imágenes más crípticas de ‘Madrid, Ext.’.
Estas “capas de lectura subterránea” son otro de los puntos fuertes del documental. Sus artífices no necesitan narración o un conflicto claro (sea dramático o real) para poner sobre la mesa las dinámicas que azotan Madrid: “Al cine o a la literatura llegamos con información y formación que ya tenemos. Confiamos en ella para plantear una experiencia ensayística. Durante mucho tiempo pensé que no iba a funcionar sin voz en off. Directores como Elías León Siminiani dan un fantástico carácter a sus documentales con su voz, pero a mí no me habría quedado bien, y creo que ha sido una buena idea dejar que hablen las imágenes, los sonidos y los testimonios”.
Mencionaba Cavestany los símiles y su Madrid, Ext. lanza otro igual de potente en su tramo final, donde se adentra en el Hospital de La Princesa. Vemos, evitando cualquier imagen impúdica, extractos de una intervención quirúrgica. “Otra idea interesante es la de la ciudad como un organismo vivo, como un cuerpo, y aquí entramos literalmente en él”, indica sobre la inclusión de este segmento.
La Princesa es precisamente uno de los espacios en los que el equipo de la película tratará de proyectarla una vez finalice su periplo en salas. “La intención es devolverle a la ciudad algo de lo que nos ha dado mientras compartimos y tratamos de dar cierta presencia a lo que hemos hecho”, resalta el cocreador de la serie Vergüenza. Será el culmen de un proceso en el que Cavestany ha seguido (re)descubriendo aspectos de su ciudad, hasta el punto de que no ha dejado de rodar pequeños episodios o imágenes que encuentra en sus calles: “He aprendido que Madrid no acaba, que sales a buscar una cosa y te llevas 100. Tampoco se adecúa a tus pensamientos, tiene una vida propia e independiente de tus expectativas, que a veces te contradice un poco. De esta película me llevo esa rabiosa inaprensibilidad, ese lado cutre y caótico, a la vez inacabable y superviviente”.