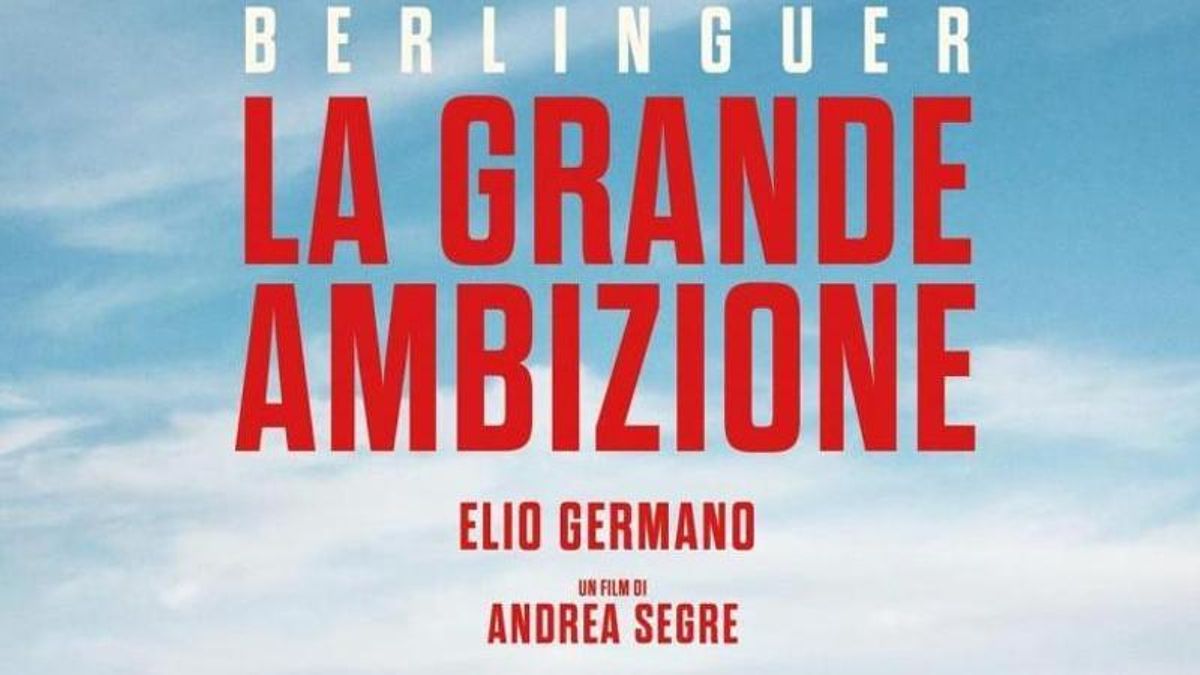
El secretario general
Cuando hace un año se estrenó La gran ambición (Andrea Segre) en el Festival de Cine de Roma, pocas personas habrían creído que una película sobre Enrico Berlinguer se pudiera convertir en un fenómeno social, ni siquiera en Italia
Cuando hace un año se estrenó La gran ambición (Andrea Segre) en el Festival de Cine de Roma, pocas personas habrían creído que una película sobre Enrico Berlinguer se pudiera convertir en un fenómeno social, ni siquiera en Italia. Ha pasado mucho tiempo –y se ha perdido mucha cultura política– desde la primera época del famoso secretario general del PCI; pero también es cierto que la obra de Segre se encontró en el camino que había empezado a abrir un documental previo: Arriverderci Berlinguer, de Michele Mellara y Alessandro Rossi, hijo a su vez del magnífico archivo audiovisual del Movimento Operaio e Democratico (su catálogo digital es altamente recomendable) y, sobre todo, de una película de dirección colectiva que también fue un éxito en su día: L’addio a Enrico Berlinguer (1984), presentada en España en la 5ª edición de la Mostra de Cinema Mediterrani.
La lista de responsables de L’addio es tan larga que su extensión casi explica lo que vuelve ahora por la puerta del arte: alrededor de cuarenta directores, desde Ugo Adilardi hasta Bernardo Bertolucci, pasando por Roberto Benigni (busquen la fotografía de su abrazo con Berlinguer), Gianni Totti y un antiguo ministro alternativo del PCI, el gran Ettore Scola (Feos, sucios y malos, Una jornada particular, etc.). Nunca se ha vuelto a hacer nada parecido. Aquel mundo y su compromiso asociado se esfumaron con la caída de las utopías comunistas del s. XX, así, en plural, porque miente quien diga que sólo había una (ni los eurocomunistas italianos y españoles estaban en el mismo espacio); se esfumó o, más bien, se quedó congelado en una imagen, como si fuera el cuadro por excelencia de Renatto Guttuso, El funeral de Togliatti, una excusa más que adecuada para visitar el Museo de Arte Moderno de Bolonia, donde se expone desde 1975.
Nadie en su sano juicio puede esperar que la creación artística cambie el mundo en términos estrictamente políticos; por lo menos, de forma directa. Que todo movimiento liberador se apoya en un movimiento cultural fortísimo es cuestión aparte. No hay Revolución Francesa sin un Jean-Jacques Rousseau que escriba: “Todo gobierno legítimo es republicano” (Del contrato social, 1762); no se llega a 1917 sin Gorki, Chéjov y Tolstói, de quienes hablaba aquí hace dos semanas e, incluso en avances históricos de menos calado, no habría habido una II República española sin Antonio Machado, Picasso y Valle-Inclán, entre otros. El arte representa los conflictos de su tiempo –si no los representa, es adorno– y, al representar precisamente lo que el poder quiere ocultar, ejerce de catalizador de procesos sociales. Sin embargo, ni la poética o la dramaturgia de un siglo entero harían la revolución.
Evidentemente, las posibilidades de una obra sola son aún más pequeñas, tanto si se entiende esa soledad en el sentido de por sí misma como si se entiende en relación con su contexto, es decir, por no tener más compañía. Las obras de Segre, Mellara y Rossi no están en la posición que estaba La araña de Blasco Ibáñez, por ejemplo, cuando este la empezó a sacar por entregas y contribuyó al reforzamiento de la causa republicana en una población ávida de justicia; están en un desierto, así que la influencia que puedan tener, más allá de su valor artístico, es marginal. Entonces, ¿a qué viene tanto revuelo? A que, a veces, las semillas encuentran la tierra adecuada en pleno Sáhara, y La gran ambición se topó con la necesidad de una generación de jóvenes italianos que vieron en ella lo que dijo Andrea Segre en una entrevista: “algo que desconocen, una experiencia colectiva”, un “sueño común, una idea de solidaridad” (Última hora, 2025).
Las personas que tuvieron la suerte de criarse en un mundo donde esa experiencia era más o menos cotidiana deberían saber lo que ocurre en su ausencia; y no me refiero a su obvio efecto político, sino a un detalle anterior, los efectos vitales, el daño que causa ese tipo de orfandad (que, no en vano, es sinónimo de desamparo). Aprender y luchar junto a los demás es condición sine qua non de muchas cosas, y el simple hecho de descubrir algunas de ellas –quizá en una película– puede bastar para poner ruedas en marcha y, en determinadas situaciones, para un principio de algo más grande. Todo depende de hasta dónde se lleve la sencilla revelación individual de lo común; pero, si entra en contacto con la cultura, que nunca ha sido ni será acumulación de datos o títulos, habrá una posibilidad de que lo improbable a priori se vuelva extrañamente posible. Nadie nace enseñado, dice el refrán.
No sé si el buen recibimiento en Italia de La gran ambición significa lo que me gustaría que signifique; sé que harían mal en no verla, y que esa afirmación también es válida para los que sabemos bastante de aquel proceso y otros similares, con independencia de lo que pensáramos en su momento y pensemos hoy; por ese lado, lo único que añadiré es lo que comentó Nanni Moretti poco después del estreno: que si Andrea Segre “hubiera tenido veinte años en 1973, habría odiado el compromiso histórico” (La Repubblica, 2024). Juzguen ustedes. Al fin de cuentas, ver la Historia a toro pasado tiene la enorme ventaja de conocer las consecuencias; si se ha aprendido de ella, naturalmente.


