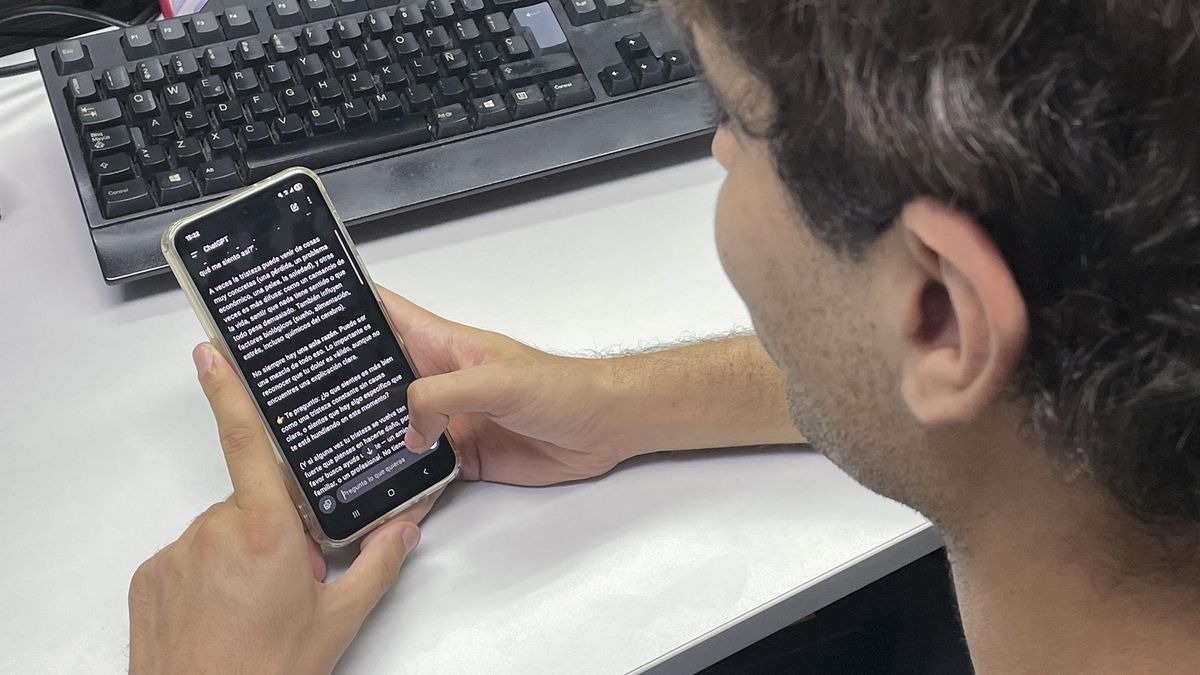
Papanatismo tecnológico
Como estamos comprobando, las plataformas de IA nunca dudan, lo que es uno de los factores, entre otros, que les aleja y mucho de la inteligencia humana
Creo llegado el momento de codificar las leyes del papanatismo humano. Necesitamos conocerlo para así defenderse de él. Podríamos comenzar por constatar que es una actitud consustancial al ser humano de la que nadie está a salvo. Sugiero que, como primera regla, acuñemos que “el papanatismo se crea, pero no se destruye, solo se transforma”.
Cambian los dogmas sobre la que la sociedad construye sus certezas indiscutibles, pero se mantiene la actitud de acoger y alabar las verdades reveladas, una tras otra.
El papanatismo tiene una relación simbiótica con el gregarismo que es su indisociable compañero de viaje, pero sus efectos en la sociedad son mucho más graves. Al comportamiento gregario de fenómenos como la compra compulsiva de peluches “Labubu”, el papanatismo incorpora fuertes dosis de fundamentalismo ideológico, en ocasiones con la fe del converso.
Si a estas alturas creen que exagero o que me han sentado mal las altas temperaturas del verano les invito a hacer un rápido viaje por nuestro reciente pasado.
En mi experiencia vital aparecen los recuerdos de la contrarrevolución neoliberal de Thatcher y Reagan y su verdad dogmática. La primacía del “libre” mercado sobre la sociedad, la superioridad de todo lo privado sobre lo público, comenzando por el beneficio individual y a cualquier precio como motor de la actuación humana en detrimento del bienestar compartido.
La hemeroteca confirma que fueron verdades indiscutibles que se impusieron gregariamente con elevadas dosis de papanatismo. Condicionaron las políticas de gobiernos de todo el mundo. Fue tal su hegemonía ideológica que abrieron la etapa de la indistinción política y el llamado “Consenso de Washington”. Como sucede siempre con el papanatismo, supuso la excomunión de los disidentes que fueron tratados como seres arcaicos, contrarios al progreso, incluso como apestados sociales.
Unas cuantas décadas después comprobamos que ese pensamiento mágico ha dejado maltrechas sociedades en todo el mundo, con especial ensañamiento en las más pobres que han visto crecer los índices de desigualdad de renta y sobre todo riqueza.
En la “rica” Europa, el Reino Unido ha tenido que rescatar empresas privadas responsables de la prestación de servicios públicos que han entrado en quiebra, después de provocar múltiples siniestros en la calidad del servicio. Eso sí, sus accionistas se han forrado de beneficios, porque si algo tiene el papanatismo es que no es inocente ni barato. Nos suele costar muy caro a la mayoría, hayamos sido o no creyentes.
No hace falta irse a la pérfida Albión. En España el papanatismo de la inversión en “bienes inmobiliarios que nunca iban a perder valor” está en el origen de los desastres de la gran recesión. Antes, fuimos los alumnos más aventajados de la privatización de empresas públicas, bajo la coartada de la liberalización.
La manipulación de ideales compartidos como el de la libertad es una característica común del papanatismo. Aunque es evidente que estos falsos libertarios nunca han sido liberales, sino ultra intervencionistas de clase que ponen el estado a su servicio. Lo estamos comprobando con la administración Trump.
Casi en paralelo y formando parte del mismo pack nos asaltó el papanatismo de la superioridad de los fondos de pensiones privadas sobre los sistemas públicos de seguridad social. Se trata de una teórica superioridad que para imponerse requiere del deterioro de las pensiones públicas y una notable capacidad de ahorro de la que no disponen la mayoría de las personas trabajadoras.
En España la acción concertada de sindicalismo y política nos ha salvado de caer en esa trampa y no será porque durante décadas no se hayan invertido esfuerzos y recursos en vaticinar cada cinco años la quiebra del sistema público de pensiones. Y en eso continúan, no se les puede negar la perseverancia.
Una de las características del papanatismo es que es mutable, pero constante. Suele ir acompañado del quejido por los daños ocasionados por la falta de criticidad social del pasado, pero casi nunca de aprendizaje para el futuro. Cuando comenzamos a encajar los destrozos producidos por el último dogma papanatas ya hemos comenzado a instalarnos en el siguiente.
Eso es lo que creo nos está sucediendo ahora con el tecno papanatismo, esa verdad indiscutible que identifica la inteligencia artificial como la vía más directa al cielo.
No es nada nuevo. Siempre que hay una importante innovación tecnológica resurge con fuerza el determinismo en sus dos variedades extremas, la tecnofobia que anuncia las mayores calamidades o el tecno papanatismo que nos promete el paraíso. Ambas reacciones tienen en común que niegan el papel de las personas y la sociedad en el gobierno de estos procesos. Para vacunarse de este determinismo tecnológico sugiero la lectura de “Poder y progreso” de Acemoglu y Johnson.
Sin menospreciar los impactos que ha tenido en otras etapas de la humanidad, a los papanatas de hoy se les ha ido la mano con el punto de sal. Nos están prometiendo que la llamada inteligencia artificial va a substituir a los seres humanos. Casi nada. De nuevo el papanatismo manipula e instrumentaliza ideas positivas, en este caso la de la inteligencia. ¿Quién se atreve a oponerse a que mejoremos nuestra inteligencia a través de la tecnología?
No sufran, no creo ser víctima del síndrome de la aversión tecnológica (SAT), simplemente me niego a comulgar con ruedas de molino, sobre todo cuando se hace evidente que son cuadradas. No niego las muchas posibilidades que comportan estos avances tecnológicos, sobre todo si se utilizan de manera complementaria y no sustitutoria de lo que solo los humanos podemos hacer y hacemos mejor.
Afortunadamente, están apareciendo, aunque con cuentagotas y poco difundidas, informaciones e investigaciones que permiten impugnar la idea de la IA convertida en el nuevo edén.
La insostenibilidad ambiental, social y política de la IA en su formato actual ya fue estudiada por Kate Crawford en su “Atlas de la IA”. Algunas de sus advertencias sobre los impactos en la mano de obra “oculta” de la IA o su insostenibilidad ambiental por los exagerados consumos de energía y agua se están confirmando. Es un ejemplo de libro de cómo bienes que deberían ser considerados comunes como los datos son expropiados por una minoría que concentra un gran poder económico y político.
En otra dirección, un reciente informe del MIT para EE. UU. detecta que, a pesar de la multimillonaria inversión en IA realizada por las empresas, cerca del 95% de las organizaciones no han obtenido ningún retorno. El informe aporta muchos matices, pero desmonta uno de los mitos de la IA, la automaticidad en los resultados positivos que supone su implantación.
Pero, no nos engañemos, los datos nunca han sido suficientes para desmontar el papanatismo. Lo repetimos para consolarnos, pero no es verdad que “dato mate relato” y menos en la época de las burbujas comunicativas que moldean la realidad a la carta y convierten mentiras descaradas en hechos alternativos.
Para combatir el papanatismo tecnológico hace falta más que datos, hay que dar la batalla de las ideas. En este sentido son de agradecer las aportaciones que, desde diferentes miradas, comienzan a desmitificar el carácter superador del ser humano que supondría la Inteligencia artificial. Y a desenmascarar el inmenso negocio y concentración de poder que está suponiendo su implantación acrítica.
Algunos deben intuir que les hemos descubierto la tostada. Quizás por eso, las grandes compañías de Silicon Valley han puesto en marcha plataformas, con inmensos recursos disponibles, para promover candidatos a favor de la IA y en contra de su regulación, de cara a las legislativas del 2026 en EEUU. Nada nuevo bajo el sol, invertir mucho dinero para obtener mucho más.
Daniel Innerarity en su reciente libro “Una teoría crítica sobre la inteligencia artificial” desmonta algunas de las verdades de esta nueva variedad de papanatismo. Lo hace sembrando preguntas e interrogantes y dejando claro que eso a lo que se llama IA tiene poco que ver con la inteligencia humana. En este sentido sintoniza con una de las lúcidas reflexiones de Borges: “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. Como estamos comprobando, las plataformas de IA nunca dudan, lo que es uno de los factores, entre otros, que les aleja y mucho de la inteligencia humana.
Mientras unos nos venden sueños, como siempre de manera interesada y muy rentable para ellos, otros sufrimos pesadillas. Entre las mías hay una que me asalta a menudo desde que leí que el primer ministro de Suecia usa el ChatGPT para gobernar y decidir sus políticas.
En mis pesadillas me despierto, con el ritmo cardiaco alterado, después de soñar que la sociedad del futuro se caracteriza por líderes autoritarios que usan la inteligencia artificial para decidir sus políticas. Este escenario distópico supone la destrucción de cualquier estructura de mediación social, objetivo que comparte la actual coalición entre paleo conservadores y psicópatas liberticidas, me niego a llamarles libertarios.
Cuanto más cercano emocionalmente es el mundo con el que sueño, más duras son las pesadillas. El otro día me desperté, sudando, convulsionado, después de vivir en sueños una escena en la que un grupo de sindicalistas le encargaban a ChatGPT que les redactara las cláusulas de los convenios que estaban negociando. Mi alarma se desbocó cuando recordé que en ocasiones las pesadillas se convierten en realidad.
Sorprende que, mientras ignoramos el papel de los cambios tecnológicos como desencadenantes causales de la crisis de la política y fijamos la mirada gregariamente en las culpas de los actores políticos, en cambio le otorguemos a la tecnología una gran fuerza redentora para superar la crisis de la intermediación que es, no lo olvidemos, el epicentro de la crisis de la democracia.
Entre los muchos peligros que comporta el papanatismo de la Inteligencia Artificial es que asumamos gregaria y acríticamente que la sociedad puede prescindir de las organizaciones que la articulan. Si a la individualización y desvertebración que facilita la digitalización y las nuevas formas de comunicación en redes sociales, con sus consecuencias de fragmentación social, le sumamos el convencimiento gregario de que la IA puede construir mejor que los humanos las reivindicaciones y políticas que necesitamos la distopía está servida.
La crisis de las estructuras de intermediación social necesita de su reconstrucción en un mundo que ya no es el de la revolución industrial, pero no de su sustitución por los programas de IA. No dejemos que el papanatismo tecnológico nos colonice ideológicamente. Nos jugamos el futuro.


