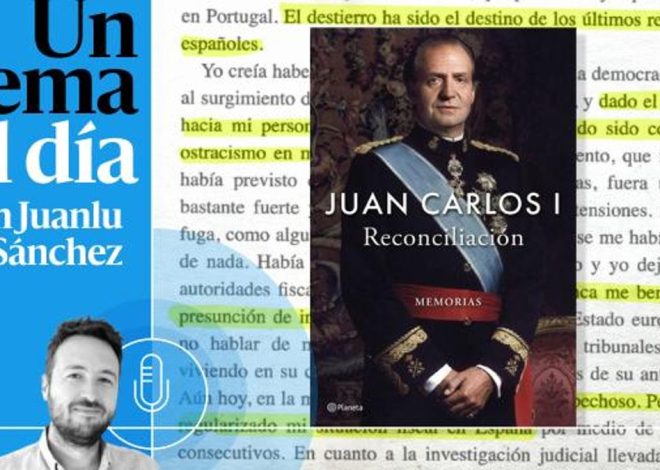El joven, el pobre, el de fuera: «pánico moral» y prejuicios sobre los «niños golfos» en la construcción de Madrid
El reformismo social, que a veces tomaba forma defensiva, incurrió en programas paternalistas pero también en la creación de estereotipos alimentados por la prensa y los pánicos colectivos que constituían condenas morales –a veces convertidas en legales– para grupos de población de las clases populares, como los llamados golfos, antecedentes de nuestros menores no acompañados
La Maternidad de Peñagrande: cuando (casi) nadie sabe que en su barrio hubo un centro de reclusión de madres solteras en el que se robaron bebés
Jóvenes parados en una esquina sin hacer nada, una subcultura juvenil escuchando su música en el espacio público, mujeres con un deseo disidente en el bar de debajo de casa, hombres procedentes de otro país hablando en su idioma en plena calle… Son unos pocos ejemplos de fenómenos absolutamente ordinarios que, cotidianamente y alimentados por el prejuicio, generan reacciones sociales sobreactuadas en algunos sectores de nuestra sociedad. Miedo irracional motivado por el retrato colectivo impuesto a través de los medios de comunicación, la cultura impresa o, recientemente, las redes sociales. Pánicos morales.
El concepto pánico moral fue desarrollado por la sociología de los años setenta para estudiar los miedos provocados por las culturas juveniles de posguerra, muchas veces potenciados por los medios de comunicación y enfocados en la juventud de las clases populares. El primero en utilizarlo fue Stanley Cohen para analizar la cobertura mediática de mods y rockers en Reino Unido. Sin embargo, pronto fue adoptado por las distintas ciencias sociales y ha sido usado a menudo para contextos anteriores al uso primigenio, siempre con centralidad de los medios de comunicación de masas en los análisis.
Los pánicos morales son elementos presentes, por ejemplo, en el gran crecimiento capitalista de nuestras ciudades. Durante los años finales del siglo XIX, momento de eclosión demográfica y desborde urbano, fueron desarrollándose en los países de occidente el paradigma de la reforma social desde un prisma paternalista, que en España cristalizó en instituciones como el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908).
«Golfos» recogidos por las autoridades de la calle y llevados al Asilo de María Cristina
Pero, paralelamente –acaso de forma indisoluble al anterior paradigma– se desarrolló también la idea de defensa social, dirigida a quienes se entendían como “irreformables” o “incorregibles”. Las personas que caían en este apartado, sistemáticamente pertenecientes a las clases populares, muchas veces provenientes de otras provincias, perdían de facto su condición de ciudadanos y quedaban amalgamados en el arquetipo amplio del delincuente. En el estigma se mezclaban los pequeños ilegalismos a los que a menudo tenían que recurrir para subsistir, la economía informal que practicaban (como la venta callejera o la recogida de basuras), actitudes realmente delictivas o la simple presunción de culpabilidad de su condición.
Se conforma entonces una suerte de homo criminalis que se definía por una supuesta personalidad, las características físicas, los ambientes sociales en los que se movía, sus costumbres o procedencia antes que en por sus hechos. La peligrosidad para el cuerpo social ahora era algo intrínseco al individuo y una cuestión moral.
En este apartado de la taxonomía social burguesa del momento aparecían todos los arquetipos propios de lo que se llamó la mala vida (término importado de La mala vita italiana), o lo que es lo mismo, “seres degenerados”: criminales, prostitutas, mendigos, “invertidos sexuales”, alcohólicos, golfos y “perdidos de toda especie”.
Todo ello se llevó a cabo con la coartada de numerosas ciencias que entonces empezaban a desarrollarse, como la antropología, la criminología o la geografía humana, que describían estereotipos capaces de predecir –pensaban– la peligrosidad social. Las teorías de Cesare Lombroso (L’uomo delinquente, 1876) tuvieron un gran impacto en todo el planeta y encontraron traducciones locales en médicos como Rafael Salillas o juristas como Pedro Dorado Montero.
El prejuicio–y el consiguiente pánico moral– se refleja bien en la construcción social del “niño golfo”. Las calles de la ciudad contemporánea, sus barrios bajos y extremos más bien, se poblaron de menores de las clases trabajadoras, que fueron vistos como portadores del peligro hacia el orden social burgués. La respuesta fue la patologización de su existencia.
Baroja, cuya literatura está impregnada de esta filosofía degeneracionista, fue de los primeros en hablar de los golfos –como “microbios de la vida social”– y empleó su figura con profusión en su trilogía La lucha por la vida.
Especial atención merecieron en la prensa de la época los niños sin tutela que poblaban nuestras calles. Por primera vez, nuestros textos legales empezaban a atenderlos, y en ellos aparecían expresiones que los dividían, como reflejo de la dicotomía reforma social/defensa social, en “niños en peligro” y “niños peligrosos”. Ser un colillero, un vendedor de periódicos o, simplemente, un niño en la calle, podía significar la reclusión.
Especialmente si se encontraban en las barriadas “que no les correspondían”. El Madrid finisecular se estaba segregando socialmente. El centro se iba convirtiendo poco a poco en el lugar de los espacios administrativos y comerciales; el Ensanche crecía como zona residencial e industrial y el extrarradio, surgido al margen de la planificación, como cinturón de aluvión para los trabajadores que no cabían en las zonas más populares de la ciudad consolidada.
Esto contribuyó a que se generaran geografías de la pobreza e imaginarios prejuiciosos hacia los habitantes del Ensanche Sur o el extrarradio, de indudable carga moral. Para ejemplificarlo, el historiador Fernando Vicente se refiere en Barrios Negros, Barrios Pintorescos Realidad e imaginario social del submundo madrileño (1860-1930) al caso de la desaparición de una niña en las inmediaciones de la Puerta del Sol:
“Al día siguiente de publicarse la noticia, se desató un gran alboroto en el barrio de las Peñuelas, donde un hombre fue arrastrado ‘por mujeres vociferantes y hombres’, acusado de intentar secuestrar a una niña de diez años. En poco tiempo se formó una multitud de la que surgían sin cesar todo tipo de habladurías. Los rumores corrieron como la pólvora y algunos periódicos deslizaron comentarios sobre la ‘existencia de personas que, si no por medio del robo y de la violencia, al menos con engaños tienen acechadas a las niñas para entregarlas a la prostitución.’ Ante el cariz que tomaba la situación, las autoridades se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto para cortar la avalancha de ”delaciones falsas a nombres supuestos y domicilios figurados“ y para ”pedir calma a la población por lo incierto de todo lo publicado.“
Aunque nada invitaba a pensar que el suceso, ocurrido en el centro de Madrid, tuviera algo que ver con el barrio de Peñuelas, su situación en lo que el autor llamó “los barrios negros” y los pánicos morales contra sus vecinos llevaron al tumulto popular contra sus habitantes.
Se editaron numerosos estudios de pátina científica para la construcción social de este arquetipo, como el Estudio médico-social del niño golfo (1916) de José Sanchis Banús, que atribuye a estos niños “anormalidades mentales” e “idiocia”. No todo el mundo estuvo de acuerdo en estos supuestos condicionantes físicos, pero pocos se escaparon de la atribución moral inferior cuya descripción coincidía sospechosamente con las costumbres de las clases populares (tono de voz, lenguaje procaz, insolencia…) y la mala costumbre de no obedecer o no encontrarse integrados –a veces a su pesar– en el sistema productivo.
En nuestra ciudad fue de gran influencia la edición de La mala vida en Madrid. Estudio psico-sociológico con dibujos y fotograbados del natural, de Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo, cuyas fotografías de los “habitantes de la mala vida” son utilizadas aún hoy con profusión en artículos sobre el tema.
No tardaron en aparecer, por supuesto, instituciones tutelares que representaran el paradigma de la defensa social, en las que se practicó de forma masiva el examen de las características físicas de los niños para determinar la posible “infancia anormal” del menor. La Ley de Tribunales de Menores de 1918 supuso un momento álgido y la aprobación de la Ley de vagos y maleantes, en 1933, podría considerarse el punto de llegada legislativo de este pensamiento securitario, que venía fraguándose desde el último tercio del siglo XIX. Luis Jiménez de Asúa, discípulo de Pedro Dorado Montero y máximo valedor de la norma republicana, la describió como de una “incalculable eficacia científica” y de carácter “defensivo y biológico”.
Uno de los elementos más importantes para entender el miedo generalizado a estos jóvenes pobres, a menudo vecinos de las barriadas consideradas “enfermas”, fue la prensa. Potenciada por las nuevas posibilidades de la fotografía, y con el juguete de moda del reporterismo entre las manos, los periodistas se adentraban en las tabernas de los barrios pobres, se juntaban con los golfos y redactaban relatos sensacionalistas y poco creíbles que ayudaban a apuntalar los estereotipos entre la gente biempensante al otro lado de la frontera urbana.
El pánico moral, la creación de enemigos colectivos del orden social, como se ve, es una rima histórica que reverbera al paso de los años. Jóvenes solos, ajenos al buen vecino, fueron y son recluidos en nuestras ciudades en establecimientos que generan miedo entre algunas capas de la sociedad. Miedo que puede virar rápidamente en turba. Unos, de los que hablamos en este artículo, no son sino los bisabuelos de algunos de nosotros. Otros, sin duda, serán los padres de los compañeros de colegio de nuestros nietos.
PARA SABER MÁS:
Albarrán, F. V. (2014). Barrios Negros, Barrios Pintorescos. Realidad e imaginario social del submundo madrileño (1860-1930). Hispania Nova. Primera Revista De Historia Contemporánea on-line En castellano. Segunda Época.
Cleminson, R., & Fuentes Peris, T. (2009). “La mala vida”: source and focus of degeneration, degeneracy and decline. Journal of Spanish Cultural Studies, 10(4), 385-397.
Huertas, R. (2009). Los niños de la “mala vida”: la patología del “golfo” en la España de entresiglos. Journal of Spanish Cultural Studies, 10(4), 423-440. Pérez, A. S. (2024). Reforma y defensa social en la España liberal (siglos xix-xx). Una historización de la “cuestión securitaria”. Segle XX: revista catalana d’història, (17), 239-260.
Souto Kustrín, S. (2018). Jóvenes y pánicos morales en el periodo de entreguerras: el caso español en el contexto europeo.
Suscríbete a las informaciones más cercanas
Recibe las noticias más importantes de Madrid con un boletín escrito para ti, todos los viernes en tu correo. Apúntate aquí y recíbelas junto a los mejores planes para el fin de semana. También puedes seguirnos desde tu red social preferida, en Facebook, Bluesky o Instagram