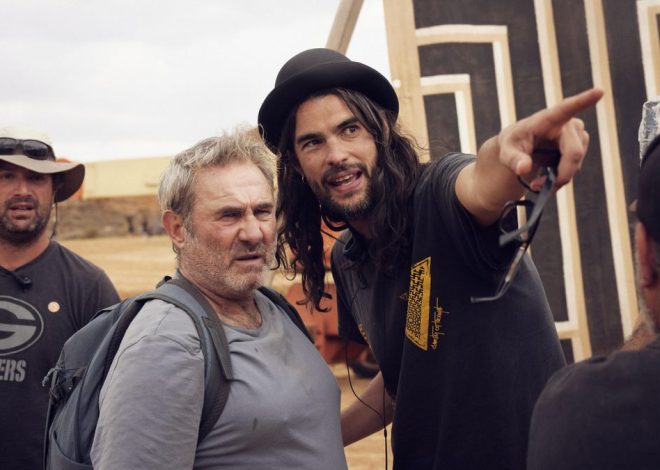¿Podemos dejar de mirarnos el ombligo con la gripe aviar?
Cada semana, nuestro boletín ‘¡Salud!’ te trae las novedades de la actualidad sanitaria y científica que afectan a tu día a día
Recibe el boletín – Te enviamos ‘¡Salud!’ todas las semanas si te suscribes de forma gratuita en este enlace
Los seres humanos nos creemos el centro del universo. No sé si esto, en términos históricos y sociológicos, empezó a ser así en algún momento (especialistas en la sala, agradezco luz) o es consustancial a nuestra naturaleza autoperceptiva por ser animales racionales. El caso es que esta semana me ha vuelto a caer la ficha escribiendo sobre la gripe aviar. El número de brotes en aves se ha disparado en 2025 y España ya no es un país libre del virus porque este año se han infectado también pavos o gallinas, no solo pájaros silvestres.
Miles de aves en el mundo han muerto al contagiarse de gripe. Ningún continente, salvo Oceanía, es ajeno al virus. Y, sin embargo, lo único que parece preocuparnos es si saltará a los humanos. Es una pregunta lógica –mucho más después de la horrorosa pandemia de Covid-19 que destrozó al planeta–; la que todo el mundo se hace. ¿Es a eso a lo que tenemos que responder los periodistas o nuestro trabajo es también abrir nuevos caminos de pensamiento? La crisis en la biodiversidad es una cara oculta de la expansión de la gripe aviar.
No son solo aves muertas que sufren sino las consecuencias “en cascada para los ecosistemas”. Que estén muriendo 400 especies diferentes de aves, con mortalidades tan violentas, no es inocuo para el equilibrio de la naturaleza.
Ursula Höfle, una investigadora que sabe mucho de esto y trabaja en el Grupo SaBio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC, puso el siguiente ejemplo para entenderlo en una reunión organizada por Science Media Centre España: “Hay especies como colonias de gaviotas que han desaparecido y que actuaban como protectoras de un tipo de patos amenazados”. Dijo que realmente era “muy difícil poner números a este drama” porque lo que se detecta con los animales muertos es “solo la punta del iceberg, un impacto que tendrá efectos a largo plazo”.
Vale, ahora vamos con los humanos. El riesgo se circunscribe “a las personas que trabajan con aves enfermas”. “Podemos decir que es una enfermedad ocupacional y afecta a quienes dedican parte de su trabajo a eliminar los cadáveres. El contacto con el polvo en suspensión que puede tener virus es alto aunque las medidas de protección también lo son”, nos contó Inmaculada Casas, directora del grupo de investigación de Virus Respiratorios y Gripe del Instituto de Salud Carlos III.
Buceando en informes del Ministerio de Sanidad he comprobado que en 2022 hubo un susto. Apareció virus en muestras de dos trabajadores de una granja infectada que estaban asintomáticos. En 2023 pasó de nuevo con otro. Pero “las investigaciones posteriores demostraron que se trataba de contaminaciones ambientales”. Uf.
Casas explica que “no es una mutación lo que hace que un virus sea infectivo o no para el ser humano”. “Los virus de la gripe tienen genoma segmentado, no solo segmentos de las proteínas externas sino también de los genes internos tienen que diferenciar si es mamífero o ave y, en el primer caso, adaptar los sistemas de reproducción, cosa que no ha pasado”.
Si te apetece seguir indagando sobre el tema, este es el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde se describe con todo detalle cómo están los brotes.
Mientras estabas a otras cosas…
Un trabajador se refresca durante la ola de calor de julio de 2025.
Los niños con necesidades educativas especiales se han duplicado en seis años pero no los recursos para atenderlos. Esto hace que cada vez sea más difícil dar clase.
En medicina, predecir el riesgo es clave para actuar y un modelo de IA, cuyo funcionamiento se ha publicado esta semana en la revista Nature, parece ser capaz de hacer este trabajo con dos décadas de antelación en un millar de enfermedades.
Casi tres cuartas partes de las muertes atribuidas al calor no habría sucedido si el clima no estuviera tan recalentado por el uso de combustibles fósiles y la deforestación. El estudio.
Una sola hora
Si Estados Unidos no cambiara la hora dos veces al año (como hacemos también en España), habría menos obesidad y menos accidentes cerebrovasculares. Es la conclusión de un estudio hecho por científicos de la Universidad de Stanford.
Los investigadores se han valido de modelos matemáticos para medir cómo afectan estos cambios a los ritmos circadianos. Se plantearon tres escenarios: el horario fijo de invierno, el horario permanente de verano y el cambio bianual. El escenario más beneficioso para la población sería el de invierno porque existe una menor “carga circadiana”. ¿Esto qué es? Pues una variable que sirve para valorar cuánto debe cambiar el reloj innato de una persona para mantenerse al día en un periodo de 24 horas.
Uno de los científicos lo aclara así: “Cuanta más exposición a la luz se recibe en momentos inadecuados, más débil es el reloj circadiano. Todos estos factores que influyen en el ciclo vital —por ejemplo, el sistema inmunitario y la energía— no se sincronizan tan bien”. La clave está en tener un ciclo circadiano sincronizado. Desincronizarse se asocia a una peor salud.
Hasta aquí por hoy. Feliz fin de semana y buen equilibrio circadiano.
Sofía