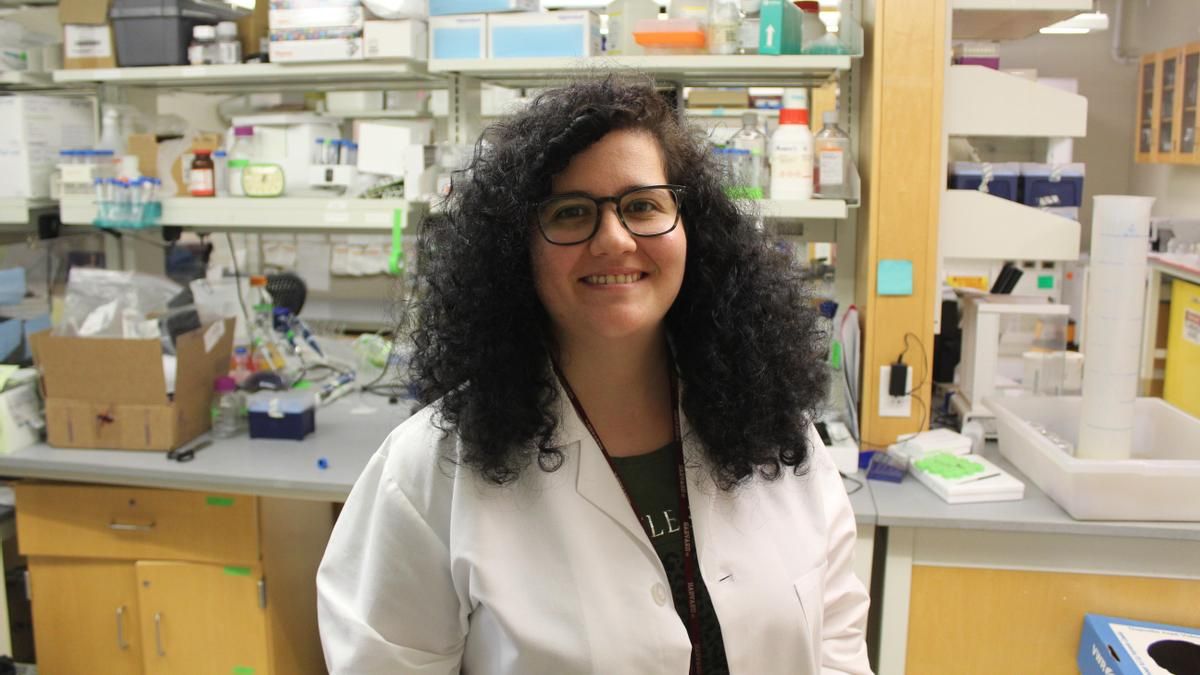
Un GPS molecular para engañar a los tumores: «Usamos las barreras que ellos mismos crean»
La doctora Nuria Lafuente, becada por la fundación CRIS contra el Cáncer en Harvard, está ensayando una nueva técnica en ratones para dar un salto de precisión a la inmunoterapia a través de nanopartículas que llevan los fármacos hacia el tumor y los liberan poco a poco
Gran avance contra el cáncer: logran generar células CAR-T con una inyección, sin tener que entrenarlas fuera del cuerpo
“Para que la gente entienda lo que hago: en vez de centrarme en el piloto, me centro en el coche mismo”. Nuria Lafuente usa el paralelismo automovilístico porque si dice “inmunoingeniería”, el campo en el que trabaja, casi nadie la entiende todavía.
Con 31 años, es una de esas científicas precoces que ha dado muchos pasos en poco tiempo: lleva dos años investigando en la Universidad de Harvard, gracias a una beca de la fundación CRIS contra el Cáncer, cómo introducir nanopartículas orgánicas en el cuerpo y dirigirlas al tumor para, a la vez que suelta la quimioterapia, convencer al sistema inmune de que tiene que trabajar a favor y no en contra. Lafuente volverá a España el año que viene. Es parte de las condiciones del programa de financiación: que el talento regrese.
La entrevista online tiene lugar el mismo día en que Trump culpa al paracetamol del ascenso de los casos de autismo.
¿Cómo funcionan estos nanoenvases? ¿Cómo saben dónde tienen que acudir dentro del cuerpo?
Son nanoparticulas que pueden estar hechas de muchos materiales –tanto orgánicos, como polímetros o lípidos, como inorgánicos cuando usamos oro u óxido de hierro– y sirven para empaquetar lo que queramos y llevarlo a donde queramos. Ahora estoy trabajando con secuencias de aminoácidos que cuando llegan al tumor lo reconocen porque es muy ácido.
Los tumores sólidos tienen esta característica. Como las células se reproducen mucho tienen un metabolismo muy acelerado y uno de los subproductos de este metabolismo es el ácido láctico, que queda en el entorno tumoral. Es un mecanismo que usa, además, el tumor para que no lo reconozca el sistema inmune. Sin embargo, yo lo utilizo para que sea mi puerta de entrada, o sea, la forma de que los nanoenvases identifiquen dónde está el tumor. Así que cuando llega allí, el envase se desensambla y se coloca donde necesitamos: en las células tumorales.
¿Y qué se libera?
El funcionamiento es complejo porque liberamos dos sustancias: por un lado los amioácidos se enganchan a las membranas del tumor y sueltan un quimioterapéutico, pero a la vez por fuera se libera un adyuvante, que lanza una señal de peligro para poner al sistema inmune a trabajar. El reto es conseguir que esta respuesta inmune no pare porque los tumores tienen muchos mecanismos para apagar nuestro sistema de defensa. Por eso es importante lograr una liberación sostenida y controlada.
Entonces hay dos retos, ¿llegar y soltarlo de una manera efectiva?
Que la liberación sea efectiva, selectiva y que no pare. La inmunoterapia se basa en usar el sistema inmune del propio paciente para que te ayude a matar el tumor.
Es curioso usar un mecanismo de defensa del tumor para sobrevivir, el ácido láctico, para engañarle y llegar a las células.
Exactamente es eso. Aquí hay mucho trabajo de investigación básica. Es difícil y hay que hilar muy fino para conseguir atacar a las células malas y no al tejido sano.
De momento estamos con modelos en ratones. El salto a humanos conlleva mucho más trabajo: no solo hay que demostrar que funciona sino que es seguro y que es mejor de lo que ya existe
¿Para qué tumores está pensado?
Los modelos con los que estamos trabajando son de melanoma y cáncer de mama porque ambos son muy metastásicos y la idea es hacer una respuesta inmune suficiente en el tumor primario para ser capaz también de llegar a las metástasis y atacarlas. Me gustaría también explorarlo en los tumores gástricos, como el cáncer de colon.
La razón por la que he ido a por los tumores sólidos es porque los líquidos, como los linfomas o las leucemias, tienen tratamientos que son muy eficaces: las CAR-T. En sólidos estas terapias han dado menos resultado. Este proyecto abre la puerta a usar las barreras de los tumores para identificarlos y atacar ahí a ver qué pasa.
¿Qué ventajas tiene que el fármaco viaje y se distribuya de esta manera?
Es más selectivo y los efectos secundarios son menores. Aunque siempre los hay. El cuerpo es eficaz identificando virus o bacterias. Todos hemos tenido infecciones y cuando es algo externo lo reconoce y lo ataca. Pero cuando usas el sistema inmune para tocar algo que ha producido él, como es un tumor, la cosa se complica. Aunque las células tumorales sean distintas, no dejan de ser bastante similares a las nuestras. Tenemos que ser muy precisos en lo que estamos activando y no hacerlo de manera desordenada.
En mi caso, uso fármacos que ya están en la clínica. Pero se trata de reducir mucho la dosis. Como consecuencia, además, se mejora el coste.
¿Ha empezado los ensayos con humanos?
De momento estamos en el laboratorio con los modelos preclínicos, o sea, con los modelos animales de ratón. El salto a humanos conlleva mucho más trabajo: no solo hay que demostrar que funciona sino que es seguro y que es mejor de lo que ya existe. Esta es la parte que más cuesta. Lo llamamos valle de la muerte. Lo que funciona muy bien en ratones puede no hacerlo en humanos, que tienen un sistema más complejo y puede ir en tu contra.
Los resultados preliminares son prometedores porque ya hemos visto de qué manera se pueden liberar los fármacos con biomateriales y hacerlo de forma sostenida para reducir el tumor e incluso curarlo. Ya he comprobado que las dosis no son tóxicas y el mejor material para soltar los quimioterápicos. Ahora tenemos que estudiar más qué pasa en el tumor, por qué consigue esos efectos beneficiosos. Cuando tengamos más clara la fotografía de lo que pasa dentro, buscaré combinaciones con tratamientos que ya están en la clínica para que se multipliquen los efectos.
NuriaLafuente, en el laboratorio.
¿Hizo muchas pruebas de materiales distintos?
Todo en la ciencia lleva mucho trabajo y la primera idea que tienes la pruebas y no funciona. Me pasó, pero al final tienes planes B, C y D. Ahí estamos. Tenía claro de antemano que debía ser un péptido; estaba claro porque tenía que encajarse en las membranas de las células tumorales. Yo lo visualizo como un sacacorchos: cuando llega al ambiente ácido, cambia de conformación, hace una especie de hélice y se queda enganchado en la membrana. Me ha costado mucho dar con los enlaces que poner a ese péptido para que se liberara lo de dentro solo en el tumor.
¿Por qué se mete en el campo de la inmunoingeniería?
La idea viene ya desde la tesis. Usé nanopartículas de óxido de hierro para tratar, entre otros, cánceres de páncreas que son muy duros de pelar. En vez de centrarme en el piloto del coche me he enfocado en el coche mismo. Además, el campo de investigación en cáncer no tiene fin porque no hablamos de una sola enfermedad sino de muchas y cada vez está más claro que cada paciente va a necesitar su propio tratamiento.
La inmunoterapia funciona muy bien en algunos pacientes, que prácticamente estaban ya sin opciones terapéuticas y mejoran mucho. Pero no en otros. ¿Es mucho dolor de cabeza todavía entender por qué?
Hay muchas preguntas que responder. Todavía necesitamos mucha investigación básica porque el sistema inmune es muy complejo. También nos hace falta avanzar en los marcadores diagnósticos que nos ayuden a predecir si esta terapia puede funcionar. En tu cabeza, por la información que tenemos, puede tener sentido pero al final se encuentran barreras que no te esperas y ni siquiera puedes explicar. Hay que apostar por investigar porque, aunque no lleguemos al tratamiento en muchos años, nos permite a quienes estamos en ciencia traslacional coger ideas. El sistema inmune es un rompecabezas; y el cáncer, otro.
Con todo, ha habido muchísimos avances. Se ha salvado la vida de la gente que estaba sin opciones. El concepto es rompedor pero nos falta controlar mejor lo que encendemos y apagamos. Otra cuestión es saber cuándo poner los tratamientos. Hasta hace poco era una de las últimas opciones y los pacientes llegaban a la inmunoterapia tras haber pasado por ciclos de quimio y radio que afecta al sistema inmune. Eso está cambiando y ahora forman parte de la primera línea. No hay que esperar a que no se pueda hacer básicamente nada. Y, por último, los costes prohibitivos. Hay que buscar la manera de conseguir terapias más eficientes y baratas.
¿Los precios son una barrera? ¿Qué solución vislumbra?
Los CAR-T académicos –que se producen en hospitales por un precio mucho menor– son muy eficientes. Pero al final de cuentas la base es extraer células del propio paciente y modificarlas. En algunos ocurre muy bien; en otros, no tanto. Por eso creo que el futuro de estas terapias es conseguir que se puedan producir con células que no sean del enfermo, sino de pacientes sanos, aunque a la vez, al ser células extrañas, el cuerpo las puede rechazar. Es complejo.
Lleva dos años investigando en la Universidad de Harvard. ¿Cómo está siendo su experiencia allí en este momento histórico?
Estoy aquí desde junio de 2023 con una beca de Cris contra el Cáncer que implica pasar tres años en Estados Unidos y otro año de vuelta a España a un grupo de investigación del Hospital La Princesa que hace inmunología pura y dura. El programa que me financian no solamente implica venir aquí a hacer investigación sino un montón de cursos a lo largo del año. Estoy muy agradecida de que apuesten por gente joven.
Ahora mismo estoy en el grupo de David Mooney, mundialmente conocido por su trabajo con biomateriales y particularmente en este campo que llamamos inmunoingeniería. O sea, conseguir controlar espacial y temporalmente al sistema inmune. Estoy en un laboratorio puntero donde trabajamos mucho en equipo. Cada uno de los postdoctorales, como yo, tenemos nuestro propio proyecto pero hay mucha gente experta de la que puedo aprovecharme. Hay una compañera, por ejemplo, que sabe un montón de como las respuestas mecánicas afectan al crecimiento del tumor, que es un concepto que yo no tenía ni mucha idea de cómo funcionaba.
No sé cómo decirlo de una manera fina. Se pone el foco en debates absurdos que no solamente actúan en detrimento de la propia investigación y del propio conocimiento que se genera, sino que que pueden poner en peligro a la salud pública del país y del mundo
Lo bonito que tiene esta universidad es que si no sabes de algo, es muy fácil ir a una clase donde te enseñen. Es un ambiente muy inspirador, no solamente por la gente, sino porque está todo montado para que salgas de aquí con todo lo posible y aprendiendo un montón de la experiencia. Lamentablemente, la situación ahora es compleja y ha cambiado. Cuando llegué me daba la sensación de que se valoraba mucho nuestro trabajo, se entendía que la investigación era importante. Ahora eso se ha difuminado porque estamos entrando en una dinámica de negación de la evidencia. No sé cómo decirlo de una manera fina. Se pone el foco en debates absurdos que no solamente actúan en detrimento de la propia investigación y del propio conocimiento que se genera, sino que pueden poner en peligro a la salud pública del país y del mundo.
¿Cómo se visualiza cuando vuelva a España?
A nivel personal estoy aprendiendo un montón de técnicas que desconocía porque no había tenido la oportunidad de entrar en contacto con ellas. Llevarme todo ese conocimiento tan concreto en inmunoingeniería, de mucho detalle, desde lo bioquímico hasta lo mecánico, espero que sea de utilidad allí. Es un campo relativamente nuevo en general, en España y en Estados Unidos. Estar aquí significa aprender de los pioneros.
La beca de Cris contra el Cáncer se asegura, de algún modo, que el talento va de vuelta a España. No se pierde en otros países.
España no lo pone muy fácil porque hay mucha competitividad y gente muy buena. Y, sobre todo, porque como país tiene que apostar mucho más por la investigación para conseguir un poco de estabilidad. Una cosa es que seamos flexibles pero otra es verte en el vacío cuando acaba un proyecto. Por no hablar de los sueldos…


