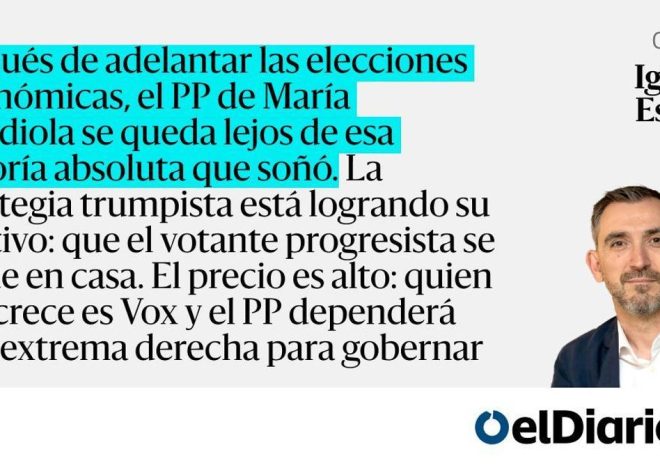Trabajadores ‘quemados’ en el aeropuerto de Gran Canaria: “Vas a contrarreloj siempre y haces la labor de dos o de tres”
La historia de Ana, la empleada a la que un juez concedió la incapacidad absoluta por desgaste laboral después de más de 35 años de ejercicio profesional, no es un caso aislado. Una nueva sentencia reconoce la incapacidad para otro trabajador con ‘burnout’ y más de una decena han ido a los tribunales
Un juez da la incapacidad absoluta a Ana, una trabajadora ‘quemada’ del aeropuerto de Gran Canaria: “Era como una fobia»
La historia de Ana, la trabajadora del aeropuerto de Gran Canaria a la que un juez concedió en 2024 la incapacidad absoluta por desgaste laboral después de más de 35 años de ejercicio profesional, no es un caso aislado. A raíz de aquella sentencia, más de una decena de empleados de las empresas adjudicatarias del servicio de asistencia en tierra a aerolíneas (handling) se reconocieron en ese relato y acudieron al despacho de la abogada de Ana a contar realidades similares de precariedad, estrés crónico y afección a la salud.
El patrón se repite. Trabajadores veteranos, con décadas de experiencia y múltiples subrogaciones a sus espaldas, que sienten que no pueden más. José María es uno de ellos. Una sentencia dictada en julio (aún no firme) también le reconoció la incapacidad permanente absoluta. El juez concluyó que la combinación de patologías físicas y psíquicas que padece le incapacita para ejercer “las labores fundamentales de cualquier trabajo”. Según el informe pericial, entre otros cuadros sufre un trastorno depresivo recurrente, fobia social y el síndrome del trabajador quemado (burnout) o de desgaste profesional, “de evolución crónica y tórpida, sin respuesta suficiente”.
José María (60 años) empezó a trabajar en el aeropuerto de Gran Canaria en 1987 y pasó por distintos departamentos y empresas hasta llegar al de pasaje en Groundfource, donde ejerció hasta principios de mayo. En 2011 sufrió dos infartos cerebrales en el aeropuerto, mientras trabajaba. Después se sucedieron varias bajas, algunas de larga duración. “Un día sentí que no podía más. Estaba con crisis nerviosas, me daban ataques de pánico, casi todos los días iba a urgencias. No fue por un hecho concreto, todo influye. Todos los días estás estresado, todos los días a contrarreloj, todos los días trabajando por dos o por tres…”, cuenta.
Al igual que el resto de empleados entrevistados, José María atribuye ese estrés crónico a una sobrecarga derivada de la falta de personal y a un mal ambiente laboral. “Es un trabajo que te desgasta psíquicamente. Por el trato de los viajeros y por las exigencias de las empresas, porque tienen una política de penalizar siempre al trabajador. Hagas lo que hagas, siempre eres el culpable, aunque los factores sean externos”, cuenta.
José María fue sancionado dos veces con suspensión de empleo y sueldo. La primera de ellas, de trece días, por un incidente en un vuelo regular a Lisboa que originó un retraso “de doce minutos”. Según cuenta, un pasajero compró dos billetes, reservando un asiento para un instrumento musical en vez de pagar un suplemento. Cuando terminó de embarcar ese vuelo, le llamaron para que facturara otro con destino a Madrid. El problema surgió en el recuento del vuelo a Lisboa. No coincidía el número de pasajes con el de embarques. “Antes de irme, se lo había dicho a una compañera, pero ella se olvidó de comentarlo porque estaba agobiada con las cancelaciones y estuvieron buscando a ese pasajero que en realidad no existía, porque era el instrumento”, señala. La empresa atribuyó el retraso en ese vuelo a José María y le impuso esa sanción de empleo y sueldo, según relata.
La otra fue de dos días y obedeció a los malos resultados de una auditoría realizada por una compañía de bajo coste poco después de la muerte del padre de José María.
“Trabajaba siempre con miedo a fallar, llegaba atacado porque no sabía qué me podía pasar. Sabía que en cualquier momento me podían amonestar por equivocaciones normales cuando trabajas en esas condiciones y con esa presión”, explica. José María cuenta que es práctica habitual en estas empresas de asistencia en tierra recurrir a los trabajadores más veteranos para tareas que requieren mayor agilidad. “Ellos saben que vamos a sacar el trabajo y en una facturación de un vuelo a Madrid, por ejemplo, en vez de cuatro personas, ponen a dos”. A ello se le suman las exigencias de embarque rápido. “Si el embarque normal es de 45 minutos, algunas compañías te dicen que hay que hacerlo en 20. Y en ese embarque hay que mirar si el equipaje cumple, chequear la documentación, cobrar en la puerta, resolver incidencias… Es imposible en ese tiempo, inhumano”, comenta.
“No hay personal y el trato es deprimente”
Miguel (nombre ficticio, a petición del entrevistado, para preservar su identidad) tiene 59 años y trabaja desde hace 37 cargando y descargando maletas en el aeropuerto de Gran Canaria, 18 de ellos en el turno de noche para poder conciliar con el cuidado de su madre. En la actualidad está de baja (de larga duración) y también está inmerso en un procedimiento judicial para el reconocimiento de la incapacidad permanente. “No hay personal y el trato es deprimente. Ya nadie quiere trabajar aquí cuando antes todo el mundo se peleaba por venir, porque contratan por ocho o diez horas semanales y las extra se pagan como ordinarias. Ya me han llamado dos o tres veces porque no encuentran a nadie”, resume.
El trabajador cuenta que por turno puede cargar y descargar siete vuelos, que cada uno de los aviones lleva, de promedio, seis carros de maletas y que cada uno de los carros transporta unos “400 kilos”. “Estamos reventados porque no hay gente, hay mucho personal de baja, y un avión que tiene que ir con seis personas, va solo con tres. Los días de libranza son para dormir. Y no cobras toxicidad, no cobras peligrosidad… Es horrible”, dice Miguel, que también fue suspendido de empleo y sueldo por, según cuenta, “dar un golpe sin querer a una farola al intentar sacar una escalera que estaba en carga”. “Fue un despiste tonto. Ni se cayó ni se apagó, pero me suspendieron”, lamenta el empleado, que ya dispone de un informe pericial que recoge, entre otros cuadros, el síndrome del desgaste profesional.
Óscar (nombre también ficticio) lleva 28 años trabajando en el aeropuerto de Gran Canaria. Ahora, en el departamento de objetos perdidos para la empresa Menzies, una de las adjudicatarias del concurso de Aena para la asistencia en tierra a aerolíneas. Para Óscar, los problemas laborales en el sector comenzaron con su liberalización. Hasta 1994 estuvo en manos de Iberia. La liberalización plena se produjo en 2006.
“Aena hace licitaciones y van ganando diferentes empresas. Independientemente de quien gane, en cada traspaso el personal va perdiendo derechos. Al principio las compañías dicen que sí a todo, pero después no hay ningún seguimiento y no se cumple. Si un avión necesita cinco personas para descargar, en la práctica ponen a dos o tres. Lo mismo en un mostrador de facturación. Las empresas tienen su responsabilidad, pero el responsable último es Aena”, opina.
Para ilustrar los recortes, Óscar pone el ejemplo de las oficinas de objetos perdidos. Antes, cada una de las empresas de handling tenía una en cada una de las dos terminales del aeropuerto. Ahora solo hay una para las dos. “El personal lo sufre porque tiene que estar de un lado para otro y a veces se solapan vuelos nacionales con internacionales”.
“Tenemos al enemigo en casa”
“Las condiciones de estrés son tremendas. Yo soy personal veterano y aguanto la presión. Entiendo que el pasajero no va a venir contento a una oficina de equipajes perdidos. No estoy en la entrada del parque de Eurodisney y sé diferenciar lo que es personal de lo que no es personal. Lo que no puede ser es tener al enemigo en casa, en mi propio bando”, señala Óscar, que define el ambiente laboral como “muy tóxico”.
Al igual que sus dos compañeros, Óscar ha sido suspendido de empleo y sueldo, pero él lo tiene recurrido en los tribunales. Según cuenta, hubo una brecha de seguridad en el aeropuerto, al desembarcar en una zona comunitaria pasajeros británicos que debían pasar por el control de pasaporte. Como Óscar estaba en la oficina de la empresa de handling, recibió la llamada de Aena para preguntar qué había sucedido. “Me intentaron encasquetar ese fallo a mí porque cogí el teléfono y, según ellos, no me aseguré de que la persona de Aena llamara al departamento que tocaba. Es absurdo, buscaban un cabeza de turco”, dice.
El trabajador incide en que se ha instalado una política del miedo en este tipo de empresas. Y pone el ejemplo de un embarque para el que se requieren dos trabajadores. “Uno va pasando las tarjetas y el otro revisa la documentación o cobra si hay que cobrar algo, pero a lo mejor la empresa, porque no tiene personal, pone a uno solo. Y esta persona dice: o embarco o cobro, no puedo hacer las dos cosas. Y el vuelo no se puede retrasar. Si cobro, el jefe contento porque cobro, pero retraso el vuelo y me cae una sanción. Si no retraso el vuelo, me cae una sanción por no cobrar. Haga lo que haga, me cae”, concluye.
Los trabajadores consultados inciden en el elevado número de bajas laborales en la plantilla. Este periódico ha tenido acceso a un cuadrante de turnos en la primera semana de septiembre y ha comprobado que la mitad de los trabajadores estaba de baja por enfermedad. El personal señala que ese porcentaje se eleva, en ocasiones, al 66%. Es decir, dos de cada tres. El aeropuerto de Gran Canaria recibió cerca de 15 millones de pasajeros el año pasado, la cifra más alta de todo el Archipiélago.
ASEATA, asociación que agrupa a las empresas de asistencia en tierra en aeropuertos, no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico acerca de las condiciones laborales de los trabajadores, la acumulación de bajas o la existencia de auditorías o de evaluación de riesgos psicosociales, entre otras cuestiones.
Un efecto dominó
Fany Barreto, abogada que llevó la reclamación de Ana y a cuyo despacho han acudido desde entonces más de una decena de trabajadores del aeropuerto de Gran Canaria, habla de un “efecto dominó”. “En 2021 ya estaban denunciando su precariedad laboral (hubo una huelga). Son trabajadores que han estado expuestos a un estrés crónico. Algunos han sido subrogados hasta siete veces por diferentes empresas. La mayoría llegan agotados, con problemas graves de salud, sin fuerza ni energía para seguir, hasta el punto de que se plantean marcharse sin nada después de treinta años trabajando”, explica.
La letrada insiste en que una reclamación de incapacidad permanente debe ser el último paso, que lo importante es incidir en materia de prevención de riesgos psicosociales para que los trabajadores no lleguen a ese punto. “Les están sacando el máximo jugo y luego los dejan enfermos. Ponen a una sola persona a cubrir todo: llamadas, reclamaciones, salidas, incidencias, equipajes… Tienen que estar en cuatro sitios a la vez. Y todo es con tensión, quejas, trámites burocráticos. Terminan destrozados y quien tiene que pagar todas esas incapacidades es el Estado. ¿Dónde está la Inspección de Trabajo? ¿Dónde están los organismos oficiales? ¿Se supervisa lo que estas empresas están haciendo?”, se pregunta.
El “contagio” del ‘burnout’
Raúl Amador, coordinador del área de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, explica que el burnout puede “contagiarse”. El también consultor de Recursos Humanos y docente universitario alude a una investigación (Rountree, 1984) que, tras analizar 23 organizaciones, concluyó que el 87,5% de los empleados con puntuaciones elevadas en el síndrome de desgaste profesional pertenecían a centros en los que al menos la mitad de sus miembros estaban en esa misma situación.
“El papel de liderazgo es clave para moderar el estrés colectivo y para un afrontamiento conjunto por parte del grupo a las situaciones estresantes. El apoyo de los supervisores es considerado un importante recurso laboral capaz de reducir los niveles de burnout. Hay que tener en cuenta que la relación supervisor-subordinado es una de las fuentes más comunes de estrés”, precisa el doctor en Psicología.
Amador señala que el síndrome del trabajador quemado se caracteriza por “el agotamiento emocional, físico y mental”. Los factores de riesgo son variados: “estrés crónico, ambiente de trabajo tóxico, malos jefes y/o compañeros, sobrecarga de trabajo…” El psicólogo incide, además, en que los trabajadores de atención al cliente, como el personal del aeropuerto, están más expuestos a sufrir abusos verbales y episodios tensos.
“El síndrome de quemarse en el trabajo es una respuesta del individuo al estrés crónico. Es decir, es una experiencia subjetiva de carácter negativo, pero como afirmó el investigador Emilio Bouza, no es un problema personal, sino una consecuencia de determinadas características de la actividad laboral”, agrega. Y cita, entre ellas, “desde la precariedad en el empleo, los medios desiguales para el desempeño o la incertidumbre laboral hasta el escaso desarrollo profesional o la ausencia de incentivos”.
Amador explica que este síndrome se manifiesta mediante una percepción “de baja autoeficacia” y una “autoevaluación negativa” del trabajador. “Muchas veces la empresa o el propio grupo de trabajo no lo percibe, con lo que aparecen sus consecuencias devastadoras: abandono de la empresa, absentismo, peor desempeño, insatisfacción laboral, problemas de salud, consumo de alcohol y psicofármacos e, incluso, el riesgo e ideación del suicidio”, apunta.
Según el representante del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, en la mayoría de las ocasiones “hay tiempo para actuar”. Para ello, las empresas deben, en primer lugar, “reducir o eliminar los factores de riesgo organizacionales” para evitar la aparición del síndrome. En caso de que ya empiece a afectar al trabajador y con el objetivo de que no evolucione, hay que buscar la manera de “mejorar” la respuesta de esa persona a los factores estresantes. Para los empleados ya quemados, se debe implementar la “prevención terciaria”, cuya finalidad es “reducir los daños de mayor severidad”.