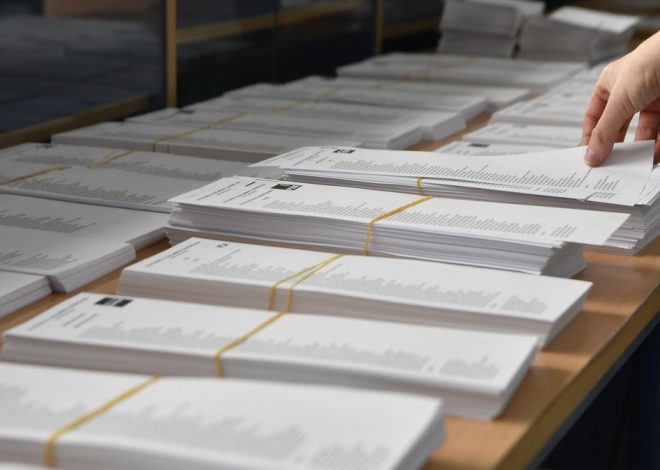¿Cómo se descoloniza un museo en Canarias?: “El primer paso es identificar cómo se ha infiltrado el racismo”
El cambio de marcos coloniales en los espacios culturales es una tarea global, que en Canarias tiene sus particularidades por su propio contexto histórico
Cómo desatascar la prometida y congelada descolonización de los museos españoles
Canarias ve en la retirada de la momia guanche de Erques de su exhibición en Madrid una “ocasión histórica” para que vuelva a casa
La descolonización de los museos en todo el mundo es un proceso imparable. Desde hace años, académicos y países que sufrieron la violencia colonial han reivindicado una lectura de los museos más acorde con la realidad y, en algunos casos, la restitución de su patrimonio cultural ubicado en museos —y sus almacenes— de Europa o Estados Unidos. También España, siguiendo esta línea, quiso sumarse a la ola de la descolonización museística y el año pasado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llamó a “hacer revisiones de las colecciones para superar el marco colonial”. En el caso de Canarias, esta práctica muestra una serie de particularidades que guardan relación con su propio proceso histórico.
La descolonización de los museos no es tarea sencilla. Una de las medidas de mayor impacto es la restitución de piezas obtenidas mediante el expolio durante la colonización, ante la cual muchos expertos muestran sus dudas, ya que resulta complicado trazar cómo se apoderaron de ellas y a quién hay que devolverlas hoy.
También incluye la contextualización de los objetos, explicar su procedencia, su uso en su cultura de origen y cómo llegó hasta las vitrinas de un museo. En Canarias, con la retirada y reclamación de la momia de Erques, ya almacenada en el Museo Arqueológico Nacional, se intensificó el debate sobre la restitución y futuros usos de los restos humanos de los antiguos canarios. Pero al mismo tiempo, museos como el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) custodian materiales arqueológicos, procedentes del Sáhara Occidental, que fueron donados por José Héctor Vázquez, el que fue el primer gobernador de este territorio durante la colonización española.
Para Roberto Gil, sociólogo y doctor en Filosofía, Cultura y Sociedad por la Universidad de La Laguna (ULL), esta descolonización se hace necesaria, ya que en numerosos museos “aún se exhiben de manera acrítica bienes y restos humanos obtenidos del saqueo, el despojo y la violencia colonial”, frente a lo cual se pide su restitución y el “fin de la exposición pública de cuerpos indígenas”, detalla.
En esta línea, la doctora en Filosofía por la ULL Larisa Pérez Flores considera que, aunque se trate de una realidad que afecta a todos los museos, en las Islas, “de una manera específica, también se vuelve urgente”. Para la filósofa, la particularidad tiene que ver con la propia conquista, la cual ha hecho que las Islas tengan “una relación histórica con la expansión colonial directa”. “Canarias es un territorio que hace cinco siglos empieza a tener una interacción bastante violenta con otra manera de organizar la sociedad y de producir conocimiento y eso va a ir instalándose a lo largo de los siglos y va a producir una visión de nuestro propio territorio”, subraya. Esta manera diferente de entender el mundo, para ella se materializa en que los contenidos de los museos de historia o arqueología canarios tienen que ver con la manera en la que “otras personas” han mirado a las Islas. “Esas categorías están creadas desde unos marcos concretos, con unos intereses concretos, que quizá no son los que le corresponden a nuestro territorio”, puntualiza.
“La identidad colonial de Canarias es un poco ser el colono y ser el colonizado”, revela el doctor en Artes y Humanidades de la ULL José Otero. Del mismo modo, la titular de Estudios Culturales de la Universidad Paris 8 Claire Laguian, que ha investigado sobre la invisibilización de la esclavitud en los museos canarios, mantiene que la posición de las Islas es muy compleja en el sistema mundial: “Canarias está entre tensiones socioculturales y geopolíticas opuestas: entre el continente africano, Europa, América Latina y el Caribe y dentro del Estado español”.
Pérez explica que “la doble colonialidad en Canarias es muy evidente”, ya que se trata de un espacio geográfico que recrea colonialidad sobre otros territorios africanos, y al mismo tiempo, las islas son vistas como “algo exótico de donde extraer cosas sin permiso”. Por todo ello, la descolonización de los museos en las Islas podría indicar que debería seguir su propio camino: “Estamos empezando a plantear las cosas y es verdad que hacerlo siguiendo fórmulas que no son las que nos pide el contexto puede ser peligroso”, sostiene Otero.
¿Cómo se descoloniza un museo en Canarias? Para Gil, el primer paso sería identificar “cómo el racismo se ha infiltrado en los museos”. A partir de ahí, se podrían revisar las perspectivas que han modulado los discursos sobre la historia de Canarias: “La que niega la violencia de la colonización cuando la representa como un proceso idílico de mestizaje, la que aún sigue diferenciando a la población indígena por tipos raciales, la que todavía proyecta estereotipos sexistas que invisibilizan a las mujeres nativas y su importancia para el orden social; la que sobredimensiona determinados rasgos de la cultura precolonial, como sus lesiones y enfermedades, pero apenas atiende a otros, como sus formas de producir conocimiento y la exhibición de los cuerpos de estos últimos como si fueran simples curiosidades científicas”, resalta.
Para Laguian, también es importante preguntarse qué es lo que se enseña y qué no se enseña y añade que se debería dar al público la oportunidad de conocer la historia colonial tal y como ocurrió. Según Pérez, la construcción de un museo descolonizado deber ser fruto del diálogo social en el que participen los diferentes agentes sociales: “No puede ser una entidad que esté de alguna manera copada solo por un grupo de expertos que pertenecen a la comunidad científica o académica y tomar las decisiones acerca de eso”, reivindica.
En cualquier caso, la filósofa también incide en que se trata de una tarea compleja, puesto que ya los orígenes del museo son problemáticos, debido a que la institución “nació como algo vinculado con el poder, con ciertas élites que tenían capacidad para acumular bienes”. Además, matiza que estos objetos eran arrancados de sus contextos para ser colocados en otros espacios: “Esa cosa pierde su uso que tenía en aquel contexto y acaba resignificada en otro para que la observen determinadas personas. Y cuando tú observas el objeto se pierden muchas cosas. Incluso se puede perder la dignidad. Por ejemplo, enterrar una persona puede ser una manera de preservar una dignidad y exponerla puede ser una manera de perderla”.
Entrada de la Casa de Colón, en la plaza del Pilar Nuevo. EFE/Elvira Urquijo
Museos en Canarias, en proceso de reflexión
Uno de los espacios museísticos que está en proceso de revisión es la Casa de Colón, en Gran Canaria, un lugar que recrea el viaje del navegante a América y que desembocó en la que se considera la primera globalización de la historia. Para su directora, Carmen Gloria Rodríguez, es “necesario cambiar las narrativas”, para ir dejando atrás esa “mirada eurocéntrica”. Recuerda que en el recorrido que realiza un visitante cuando llega a la casa museo, el cual empieza por el camarote del almirante y por los cuadros de los Reyes Católicos, no se nombra, por ejemplo, a un taíno (la población originaria que se encontraba en la primera isla del Caribe que abordó la expedición de Colón). “No se descubre un mundo, se descubre una ruta para navegar; no se descubre un territorio, ese territorio estaba. A partir de ese momento, el mundo no volverá a ser lo mismo. Es esa primera globalización que lo va a cambiar todo”, remarca.
El museo ha comenzado contactos con otras instituciones, como el Museo de América, para trabajar en la cesión de piezas con las que articular ese cambio de discurso o ha celebrado el foro de debate ‘Diálogos. De museos y ontologías’ con la intención de reflexionar sobre las nuevas miradas sugeridas alrededor de la descolonización.
El Museo Canario, situado en Las Palmas de Gran Canaria, es otro de los espacios que reconoce la imparable ola de la descolonización de los museos. “Es necesario que todos los museos afronten una reflexión de cómo configuraron sus colecciones, el origen de esas piezas y sobre la participación de las comunidades de los lugares de origen de esas piezas”, sostiene su director, Daniel Pérez Estévez. En esta línea, señala que tanto en la gestión, como en las actividades y en el enfoque buscan una revisión de sus discursos a los que se implementa, además, la cuestión de género para “darle un papel prioritario a la mujer indígena como protagonista de su tiempo”.
La sala más fotografiada de este museo es donde se exponen los cráneos y momias de antiguos canarios y sobre la cual hay un debate sobre su pertinencia. “En el caso del Museo Canario hay una particularidad diferencial y es que si bien en los museos de los países coloniales se trataba a los indígenas como un objeto exótico de estudio, en este caso, los propios fundadores pusieron a la población indígena canaria en el centro como sujetos protagonistas”, puntualiza.
Este periódico se puso en contacto en varias ocasiones con el Cabildo de Tenerife para incluir la postura del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) sobre la descolonización museística y no recibió respuesta.
Un debate público y a largo plazo
La exposición de restos humanos de los antiguos canarios es uno de los temas más controvertidos en la generación de nuevas narrativas decoloniales. Otero, quien ha realizado una investigación sobre la sala de los cráneos del Museo Canario, anima a la apertura de un debate público y a largo plazo sobre esta cuestión: “Por un lado, en el Museo Canario tenemos esta rareza museológica, sobre esta forma de exponer restos humanos de gente que fue asesinada, de lo que fue un etnocidio en Canarias. Por otro, intento ahondar en algún tipo de solución que no sea un copia y pega de lo que se ha hecho en otro tipo de situaciones coloniales”. En principio no es partidario de un desmantelamiento del museo, sino que propone que este espacio sea un “un museo que se investigue a sí mismo, que investigue sus raíces fundacionales”.
Por su parte, Pérez Estévez defiende que esta sala es como “un museo dentro de un museo”, que se encuentra conservada como en el momento de su fundación con el objetivo de comprender cómo era la antropología en aquel momento: “Es una sala que invita a la reflexión al público que la visita, tanto sobre la población aborigen como de la historia de la ciencia en sí misma”, destaca.
Los museos canarios, enmarcados en la narrativa colonial, han podido dejar atrás ciertos episodios relevantes en la historia de Canarias. Uno de ellos es el comercio y la explotación de personas africanas para convertirlas en esclavas. Laguian realizó una investigación sobre la invisibilidad de esta temática en 49 museos de Canarias en 2020 y 2021. La investigadora concluyó que ninguno de ellos tenía una sala dedicada a este período esclavista y que solo en tres de ellos se hacía una ligera mención, a veces con eufemismos.
La Sala Verneau después de la restauración que realizamos en 1987.
Recuerda que en el siglo XVI, el 25% de la población de La Laguna era negra: “Sería importante transmitir esta historia, porque la población canaria es el resultado de un mestizaje, pero un mestizaje que no siempre fue fruto de alianzas de amor, sino más bien de relaciones de poder. Uno de los obstáculos hoy en día es que, descubrirse como africanos o descendientes de personas subsaharianas les puede resultar incómodo a muchas personas, por la colonialidad impensada o interiorizada, y esto se ve también en las narrativas de los museos”, remarca.
Laguian recurre a alguno de los retablos de Flandes que se exponen en Canarias para ejemplificar cómo se podría construir una narrativa decolonial en los museos contando el peso que tuvo la esclavitud en la construcción del territorio y de la identidad canaria: “Contar que este cuadro llegó a través del comercio de la caña de azúcar porque unas familias de las Islas vivían de este sector. Esto pudo ser por la esclavitud, ya que si no había personas esclavizadas, no existía el sistema de plantación de ingenios”, incide.
“Estamos evitando temas porque nos resultan incómodos o no sabemos cómo tratarlos”, sintetiza Laguian. A su juicio, la ocultación de la esclavitud guarda relación con la colonialidad: “Las jerarquías interiorizadas que el pensamiento occidental ha producido hacen que nos cueste ver hasta dónde llega la violencia que hay dentro de la colonialidad”. En este sentido, considera que el camino es superar el marco de la culpabilidad, la cual no permite avanzar: “Se trata de afrontar el pasado para poder entender de dónde venimos y a dónde vamos”, concluye.