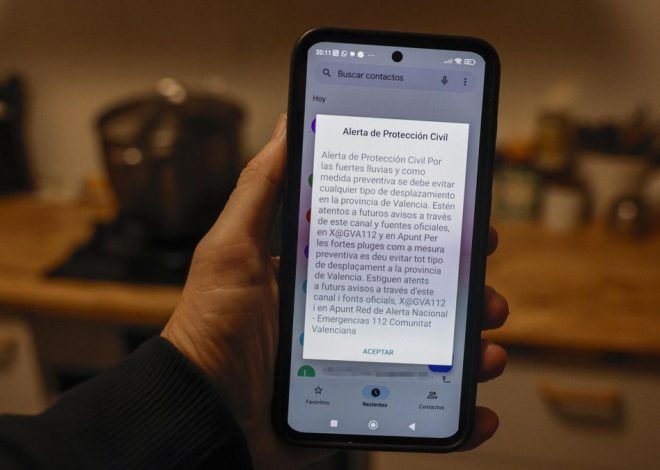Correspondencias francesas
Aunque haya diferencias aparentes entre una Francia permanentemente en crisis y una España con relativa estabilidad, las similitudes pesan más. Las correspondencias existen. En ambos países, una parte significativa de la rebeldía juvenil se decanta hacia la derecha, mientras la izquierda se aferra a la gestión de lo heredado
Durante las últimas semanas, Francia se ha convertido en una fábrica de símbolos de su propia crisis nacional. El primer gobierno Lecornu duró apenas una noche. El robo del Louvre, el museo más visitado del mundo, se ejecutó un domingo a plena luz del día y solo en siete minutos. Nicolas Sarkozy, el ex presidente de la República francesa, fue condenado a 5 años de prisión por conspiración criminal y se aseguró de que sus conciudadanos supiesen que entraba junto a dos libros, “El Conde de Montecristo” y “El Jesús de la historia”. Los seres humanos somos animales simbólicos, decía Ernst Cassirer. Nuestro mundo está compuesto por ellos. Los devoramos e interpretamos casi tanto como el aire que respiramos. Si un símbolo es algo que pone en contacto dos cosas y que nos puede ayudar a percibir las relaciones secretas entre ellas, ¿es el espíritu de crisis y decadencia de nuestro tiempo aquello que vemos en esas representaciones que nos resulta tan atractivo?
Hay otro símbolo, de hecho, que no ha tenido tanto eco fuera de sus fronteras, aunque dentro ha suscitado homenajes y debates, y hasta ha revelado un punto de orgullo nacional. Una conmemoración que nos recuerda que hay otra Francia: este 2025 se cumplen ochenta años de la Seguridad Social. En respuesta a una campaña procedente de Estados Unidos e inspirada por la canción de Lady Gaga “I don’t wanna be French”, los franceses se grabaron vídeos mostrando su tarjeta verde de la Seguridad Social, la carte Vitale. Y, en definitiva, reivindicar la superioridad republicana frente a un sistema que, si enfermas, te deja morir o arruina a tu familia. A pesar de sus críticos y de la cantinela mediática sobre su agujero financiero, hablar de la Sécu en Francia es hablar de un “nosotros”.
Como ha explicado recientemente el historiador Léo Rosell en su libro “La Sécu, ¿une ambition perdue?”, ese consenso republicano nació de un conflicto. En un país devastado por la guerra, en 1945 sus impulsores no querían simplemente asegurar los salarios frente a la enfermedad, la maternidad, los accidentes de trabajo o la vejez, sino fundar “un orden social nuevo”. Esa aspiración surgió del programa del Consejo Nacional de la Resistencia y de los acuerdos del Frente Popular de Leon Blum. Se trataba de crear un régimen único de la seguridad social, que reconociese derechos universales contra todos los riesgos de la vida. En el origen, no gustó a los patrones de las mutualidades, ni a quienes lo vieron como una vía directa a perder sus privilegios. La oposición fue feroz. Solo tuvo éxito gracias a personajes inolvidables como el ministro comunista Ambroise Croizat y gracias a una amplia alianza del movimiento obrero y un alto funcionariado comprometido con el Estado Social.
Pero si ese ánimo revolucionario que dio origen a la Sécu tiene que ser recordado en Francia y Europa por historiadores como Julien Damon o Nicolas Da Silva, es porque quedó sepultado por décadas de discursos de la “sostenibilidad”, la “rentabilidad” o la “responsabilidad individual”. A pesar de todo ello, el sistema de protección social francés ha resistido bien ante las crisis. A diferencia de lo ocurrido en otros países, los pensionistas franceses no se vieron tan afectados por la crisis económica de la COVID-19. No por casualidad la tasa de pobreza entre los pensionistas es de las más bajas de los países de la UE y la OCDE.
En los últimos tiempos, en España esta ofensiva contra el modelo social ha adoptado un rostro distinto, más joven y digital. El discurso técnico de los expertos se ha transmutado en una expresión de agravios, lanzada desde los smartphones. Una generación de influencers y youtubers de derechas denuncia el sistema de pensiones como “una estafa piramidal”. Se extiende la sensación de engaño entre una juventud que se siente perjudicada y no cree que vaya a alcanzar nunca la protección de sus mayores. Como creen que “los impuestos son un robo”, no quieren ni oír hablar de la distribución como fundamento del sistema. Construyen un discurso contestatario a partir de los valores y los principios del mercado, que arremete contra el Estado y lo público.
Aunque haya diferencias aparentes entre una Francia permanentemente en crisis y una España con relativa estabilidad, las similitudes pesan más. Las correspondencias existen. En ambos países, una parte significativa de la rebeldía juvenil se decanta hacia la derecha, mientras la izquierda se aferra a la gestión de lo heredado. El éxito y la viralidad de esa corriente de opinión no se debe solo a su retórica, sino al vacío que encuentran enfrente. El progresismo defiende las conquistas sociales, pero no acaba de ofrecer una promesa de futuro.
Quizás por eso, volver al origen de la Sécu no debería servir solo para recordar una historia de orgullo nacional, sino para identificar la dimensión de una gran ambición. “Los días felices” de los que hablaba la resistencia francesa solo fueron posibles gracias al hambre de futuro. La libertad no sería más un privilegio de una minoría, sino una realidad cotidiana y la base de un nuevo mundo. También ese símbolo puede ser útil para no olvidar lo que decía Ambroise Croizat: “no habléis nunca de garantías inamovibles sino de conquistas sociales porque los empleadores nunca se desarman”. Europa aprendió estas dos lecciones solo tras dos terribles guerras mundiales. Ochenta años después, aún estamos a tiempo de recordarlo.