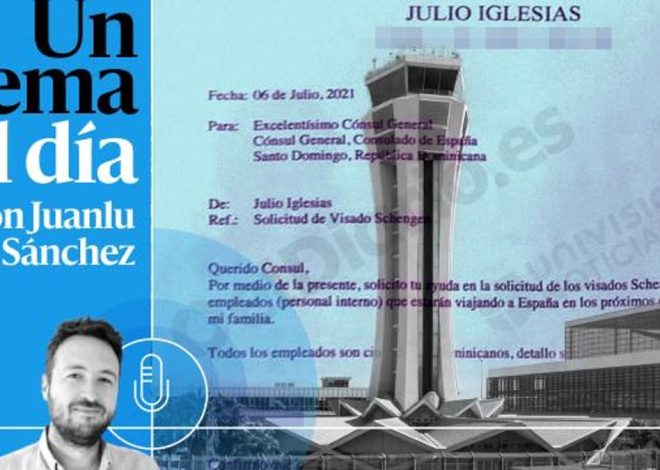Contra el virus de los bloques cebra: manual de buena arquitectura para nuestras casas
El paisaje suburbano peninsular, hoy dominado por una arquitectura de máxima rentabilidad y mínima sensibilidad, evidencia la urgencia de repensar la vivienda como espacio cultural y climático
El fenómeno de los ‘edificios cebra’ que invaden las ciudades: “Están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
En Vers une architecture (1923), Le Corbusier acuñó la famosa frase: “Una casa es una máquina para habitar”. Aunque en aquella época sus palabras destilaban una voluntad expresa de provocación, parece ser que, un siglo después, el mercado inmobiliario se las ha tomado al pie de la letra y en nuestras ciudades no cesa la proliferación de los bloques cebra: edificios funcionales, pero sin alma, sin colores, sin atributos, sin materiales reconocibles, sin calidez, sin ideas, sin espíritu, sin arquitectura.
La Machine à habiter que reivindicaba el arquitecto, pintor y teórico francosuizo Le Corbusier, en aras de desarrollar una nueva arquitectura moderna que respondiera a las necesidades cotidianas de la era del coche y la industrialización, con la casa como instrumento utilitario, racional y eficiente, ha llegado a su máxima expresión con estos edificios con rayas blancas y negras que no son otra cosa que grandes electrodomésticos habitables.
Toda la crítica que ha surgido contra los bloques cebra, aunque certera, llega tarde. El paisaje suburbano peninsular ya está colonizado por esta arquitectura y urbanismo de máxima rentabilidad inmobiliaria y mínima sensibilidad. Del mismo modo que distintos estilos arquitectónicos han dado forma a la identidad y la imagen de las ciudades —la Barcelona modernista, el Madrid neoclásico, la Sevilla barroca, la Granada renacentista o la Bilbao del titanio—, los bloques cebra pasarán a los anales de la historia cristalizando un periodo de crisis habitacional donde una especulación salvaje impuso máquinas a habitar que generaban mucha plusvalía para sus promotores mientras depauperaban la calidad urbana y doméstica de aquellos que, paradójicamente, tenían la suerte de acceder a la compra de viviendas de obra nueva.
Para no caer en la desazón de este monocultivo arquitectónico tan consolidado —los bloques cebra no van a desaparecer hasta dentro de muchas décadas—, hay margen para reivindicar una mirada más optimista y esperanzadora. Por mucho que pueda parecer contradictorio, España es, en realidad, uno de los países donde se está proponiendo la mejor arquitectura de vivienda de Europa. Para darle verosimilitud a esta afirmación, vale la pena hablar con el arquitecto gallego y profesor en Cornell University Manuel Bouzas. Junto al también arquitecto y urbanista Roi Salgueiro, ha comisariado el Pabellón de España en la 19 Bienal de Arquitectura de Venecia 2025 con el título Internalities: Architectures for Territorial Equilibrium, que se centra en explorar estrategias clave para la descarbonización de la arquitectura en España.
Viviendas Sociales en Ibiza por Peris+Toral Arquitectes para el IBAVI.
Bouzas y Salgueiro han confeccionado una selección de proyectos de arquitectura nacional de altísimo nivel que sirve como manual de buenas prácticas ante el agitado panorama contemporáneo. La muestra de Venecia incluye varios equipamientos públicos, viviendas unifamiliares, proyectos de espacio público y también varios ejemplos de viviendas plurifamiliares como la del Bloque 6×6 de Bosch.Capdeferro Arquitectura en Girona, las Viviendas sociales 2104 de H Arquitectes en Palma de Mallorca o las Raw Rooms. 43 viviendas sociales de Peris + Toral Arquitectes en Ibiza.
En el extremo opuesto del paisaje cébrico, dominado por el mimetismo de la vulgaridad, emerge una generación de arquitectos que han decidido llevar al límite del diseño y la innovación las nuevas promociones de vivienda para proponer formas de habitar alternativas que se relacionan con el contexto y que no se limitan meramente a encerrar a sus inquilinos en cajas de cartón yeso.
El pabellón de Internalities ofrece precisamente esta contratesis: una arquitectura que recupera la materia, el clima y la experiencia cotidiana como fundamentos del proyecto. Bouzas explica que la vivienda es actualmente el campo de experimentación más palpable donde se están produciendo algunas de las renovaciones más significativas de la arquitectura española contemporánea: “Hay una voluntad común de construir desde dentro, de entender la casa como una extensión del paisaje y no como un objeto aislado del mismo. Se trata de proyectos concebidos desde el habitar que se manifiestan con una claridad constructiva y material. No decoran, no camuflan”, afirma Bouzas. En ellos, la piedra, la madera o la cerámica no se esconden: se celebran.
Una arquitectura que recupera la materia, el clima y la experiencia cotidiana como fundamentos del proyecto
Frente a la fachada plana y repetitiva del bloque cebra —“ausencia material y desprecio del contexto”, dice Bouzas—, las obras reunidas en Internalities son tridimensionales, porosas, mediadoras. Recuperan celosías, persianas, balcones y espacios intermedios que dialogan con el clima mediterráneo, con el viento, la luz y las sombras. Son viviendas sociales, muchas de ellas, pero con una calidad arquitectónica que hace años se reservaba para un reducto elitista. “Por primera vez en la historia, la arquitectura de calidad es la del segmento menos competitivo”, apunta.
Ante esta anomalía, hay que reconocer el papel fundamental que están teniendo algunas administraciones a la hora de convocar concursos públicos de viviendas sociales y que acaban ganando proyectos valientes, complejos y arriesgados que se salen de las convenciones constructivas y tipológicas del mercado privado: “La vivienda pública es un terreno de experimentación extraordinario hoy en día, sobre todo en Cataluña y Baleares”, matiza Bouzas, en alusión al IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda) y al IMPSOL (Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial de la Área Metropolitana de Barcelona).
Frente a la acuciante pérdida de calidad arquitectónica de las promociones privadas, el sector público ha depositado su confianza en el talento de los arquitectos que colaboran con industriales y constructores locales para que desarrollen viviendas con sentido de la tectónica, de la lógica material, del arraigo al lugar y de la tradición: “En España el presupuesto aprieta, la normativa aprieta, la administración aprieta… y aun así las propuestas son absolutamente excepcionales”, dice Bouzas, con una mezcla de entusiasmo y perplejidad. “No es casual que la arquitectura española despierte hoy tanta admiración internacional: junto con Suiza y Japón, está entre las más valoradas por su capacidad de combinar rigor, materia y humanidad”.
Por primera vez en la historia, la arquitectura de calidad es la del segmento menos competitivo
Otro ejemplo elocuente de esta nueva sensibilidad es el proyecto de 9 viviendas de protección pública en Inca, en Mallorca, obra del estudio Estruch Martorell junto con Estudi E. Torres Pujol y Ripoll Tizón para el IBAVI. Concebido como un ejercicio de precisión material y confort bioclimático, el edificio apuesta por una arquitectura de proximidad donde cada decisión constructiva se toma desde el sentido común y la atención al lugar. “Los interiores no están revestidos ni maquillados —explica la arquitecta Laura Estruch—; trabajamos con cal, con marés combinado con cerámica, con forjados de madera y con persianas alicantinas. Tenemos balcones a ambas fachadas que permiten la ventilación cruzada y un pequeño mirador común que sirve de vestíbulo y de balcón accesorio para los tres vecinos de cada planta: un espacio de intercambio que actúa como una habitación exterior común, la más visible y bien situada del edificio”.
En contraposición al modelo del bloque cebra, que Estruch considera que traslada las características del chalé moderno a un formato plurifamiliar, la arquitecta defiende una lógica material diversa y adaptada a cada situación: “En el edificio de Inca, la constructora se quejaba porque la obra iba lenta, no estaba industrializada, ni se resolvía todo en serie, sino que cada elemento se componía de los materiales y la técnica más apropiada”. En el proyecto se emplean piedra de marés local, de las últimas canteras activas en Mallorca, y carpinterías y cerrajería de talleres de proximidad: “La ausencia de revestimientos no implica pobreza —añade Estruch—, sino dignidad: dejar que los materiales se expresen en su estado natural es más sostenible, conecta con nuestra cultura mediterránea y genera espacios más ricos y con mayor interés”.
Bloque 6×6 por Bosch.Capdeferro Arquitectura en Girona.
Todos estos proyectos construidos en España, y que están en el punto de mira de las academias de arquitectura de todo el mundo, coinciden en incluir algunas estrategias comunes que han reformulado los parámetros típicos por los que se rigen las viviendas desde la última mitad de siglo. Los bloques cebra, por muchas tiras LED que incluyan, en realidad reproducen distribuciones y relaciones espaciales que distan muy poco de los pisos de polígono típicos del desarrollismo.
Las viviendas genuinamente contemporáneas se caracterizan por una tipología flexible y adaptativa, pensada para distintos tipos de unidades familiares y estilos de vida; por espacios ambiguos —como cocinas integradas, habitaciones genéricas y estancias en hilera sin pasillos que desjerarquizan la estructura clásica de la vivienda—; por la incorporación de espacios intermedios climáticos –balcones, patios, pasarelas que mejoran la ventilación, la luz y el comportamiento energético– y de espacios intermedios sociales, zonas entre lo público y lo privado que favorecen la interacción vecinal; y por una apuesta por materiales autóctonos que se exponen con cierta crudeza y que incorporan una sensibilidad táctil.
Dejar que los materiales se expresen en su estado natural es más sostenible, conecta con nuestra cultura mediterránea y genera espacios más ricos y con mayor interés
Estruch advierte sobre el contrasentido que domina buena parte de la vivienda de obra nueva que se construye: “Raramente incluyen parámetros ambientales ni el uso de materiales locales. Si sigues el proceso de construcción de un edificio, te das cuenta de que todos los materiales que no se ven son malos y baratos, y los acaban revistiendo para que parezcan lujosos de algún modo. Cada vez baja más la calidad y el precio no deja de subir”. Su diagnóstico subraya la distancia entre la apariencia y la realidad constructiva: mientras la superficie se disfraza de sofisticación, el interior se empobrece técnica y sensorialmente.
Para Bouzas, este “trampantojo” representa el modelo del confort inmediato, uniforme, exportable, que convierte el hogar en un decorado intercambiable: “Nos encontramos inmersos en plena Airbinificación de los espacios que habitamos: cajas grises frías, sin texturas, sin juntas, que decoraremos luego con nuestro tablero de Pinterest”, y matiza: “Muchas de las nuevas viviendas sociales, en cambio, entienden que habitar exige un cierto cuidado, una comprensión de su ”anatomía“ constructiva y cultura del mantenimiento”.
Bouzas apunta a una idea esencial: los proyectos arquitectónicamente más interesantes exigen una cierta militancia, una implicación activa por parte de quienes los habitan. No son viviendas neutras ni asépticas, sino espacios que requieren unas mínimas instrucciones. Las nuevas tipologías invitan a construir una relación consciente con el espacio y el entorno, no al consumo indiferenciado. Frente a la promesa moderna de desentendernos de todo —“vivir asistidos por una Alexa constante”—, la buena arquitectura reivindica el vínculo entre las personas y lo que les rodea. “Es tan sencillo como entender que habitas un clima y un territorio: en el norte, muros gruesos; en el sur, patios y sombras; en el Mediterráneo, persianas y balcones. Tenemos un lenguaje riquísimo que estamos olvidando”, sentencia Bouzas.
9 viviendas de protección pública en Inca por Estruch Martorell + Estudi E. Torres Pujol + Ripoll Tizón.
La España de la burbuja inmobiliaria, y esa obsesión patria que se desvanece de tener un país de propietarios en vez de proletarios, nos hizo creer que cualquier trabajador se podía comprar un piso nuevo —mejor a estrenar, ¿por qué no?— y sobre plano, donde colocar algún día la alfombrilla de la “república independiente de nuestra casa”. Aquella promesa se materializó en una construcción descontrolada desprovista de arquitectos, entendiendo su figura como algo más que meros “firmones” o burócratas de las obras. Un siglo después del sueño moderno de la machine à habiter, concebido como una quimera revolucionaria que aspiraba a que las viviendas se pudiesen replicar como productos seriados de una cadena de montaje, toca reivindicar todo lo contrario: mirar hacia el futuro con el retrovisor reflejando la tradición, la inteligencia y la belleza de nuestro pasado local.