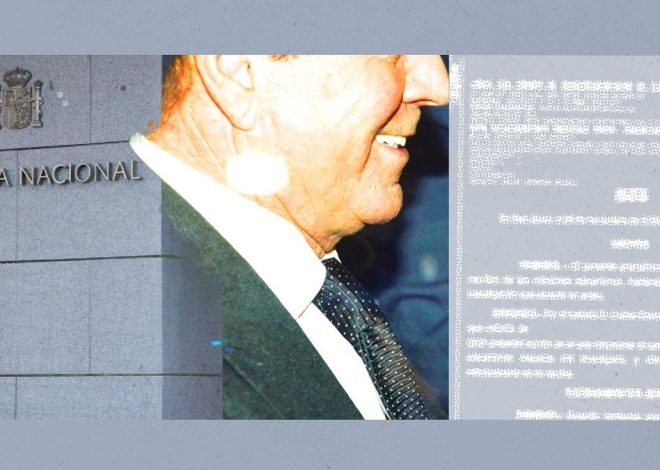Miquel Seguró, filósofo: «Verlo siempre todo mal solo trae más angustia y desesperación”
‘La seducción del encanto’ (Herder) radiografía con un estilo ameno las causas del actuar malestar colectivo y a la vez propone soluciones para combatir el desánimo contemporáneo
El anterior ‘Rincón de pensar’ – Yásnaya Aguilar, lingüista indígena: “La identidad colectiva se debería formular a partir de la clase, no de la bandera”
Miquel Seguró Mendlewicz (Argel, 1979) es un filósofo un poco atípico porque es un pensador que no responde a la imagen de muchos de sus sesudos colegas. Pero tampoco es de los que han encontrado en esta disciplina una manera de escribir libros e impartir charlas que les sitúan más cerca de los gurús de la autoayuda que del rigor académico.
Acaba de publicar ‘La seducción del encanto’, con la editorial Herder, en la que dirige también la colección de Pensamiento. Se trata de un ensayo en el que de manera inteligible describe la época de desánimo en la que estamos instalados a la vez que examina las maneras de recuperar lo que resume como el encanto perdido.
El libro empieza con una cita de Camus en ‘La caída’: “Ya sabe lo que es el encanto: una forma de oír una respuesta afirmativa sin haber dirigido ninguna pregunta precisa”.
Esta es la conversación que mantuvimos con motivo de la presentación del ensayo y que ha sido editada para facilitar su comprensión.
En el libro nos recuerda que pasamos seis horas cada día conectados a internet, de las cuales dos es enganchados a las redes. ¿Cómo interpreta estos datos?
Las redes sociales no tienen éxito porque sí. Son redes que conectan con nuestras necesidades de relacionarnos, de obtener información y de distraernos. Así lo reflejan las encuestas que tratan de saber qué buscamos en ellas. Las redes tienen gancho porque tienen que ver con estas necesidades. Otra cosa es que les demos el uso que a veces les damos. Somos muchos los que, por ejemplo, entramos en las redes si no podemos dormir aunque sepamos que eso no nos ayuda a desconectar. Las redes nos atrapan y eso también comporta problemas, pero no siempre debemos echarles la culpa de todo.
Sin relativizar para nada esos problemas o los mecanismos del poder que se fijan en las redes para “explotar” su encanto, me parece que nunca está de más plantearnos por qué tenemos tanta servitud voluntaria con ellas. Es decir, qué nos pasa interiormente para estar scrolleando horas y horas frente a la pantalla aunque no queramos hacerlo. Las redes reflejan nuestras contradicciones, puede que hasta las amplifiquen, pero las contradicciones son nuestras, no de las redes.
Defiende que necesitamos ‘resets’ ante tanto aislacionismo y negatividad. Es una buena receta pero igual no es fácil.
Buscarle encanto a lo que hacemos es una necesidad vital, pero el encanto es difícil de encontrar porque es complicado de predefinir. El encanto es una especie de melodía en la que todo ocupa su lugar. Cuando el encanto aparece, las cosas suenan bien. Todo hace ‘clac’. Nos encanta un paisaje, una situación, un encuentro, porque nos conmueve e implica profundamente. Estamos donde queremos estar. Pero el encanto puede rápidamente esfumarse. Es frágil, no es programable ni está a golpe de ‘clic’ y entonces podemos caer en la tentación de llenar exageradamente nuestro tiempo con lo que sea para reencantarnos, cuando en realidad esa huida hacia adelante es lo que más lo aleja.
Un día me di cuenta de que siempre que salía a la calle iba con los auriculares puestos. A todas partes. Entonces me forcé a ir sin ellos un tiempo y constaté lo obvio: que hay vida más allá del auricular. Y ya cuando decidí no mirar el móvil caminando por la calle, el mundo entero volvió a revivir. Tenemos la cabeza saturada de ruidos y distracciones que nos enturbian y alteran, pero nos cuesta mucho dejarlas de lado porque el silencio nos asusta todavía más. A veces pienso que si tuviéramos más tiempo para observar y escuchar, y menos prisa para hablar, nuestro día a día sonaría de otro modo.
El encanto, dice en su libro, es una alternativa a la sociedad del desánimo, pero también habla de que muy cerca del hechizo están las hechicerías, ¿a qué se refiere con esto?
Vivir con encanto es una necesidad vital, y eso puede atraer la mirada de quien quiere aprovecharse de él para su beneficio. El encanto nos cautiva en el sentido literal, porque nos hace cautivos, nos arrebata y se lleva toda la atención, y eso también lo sabe quién quiere sacar un beneficio a costa de él. El encanto hechiza, por eso mismo es susceptible de todo tipo de hechicerías. Funciona un poco como con la seducción erótica, que precisamente porque es arrebatadora también puede ser fatal.
En una sociedad tan desanimada como la nuestra y con tanta falta de chispa, el encanto va muy buscado. Y por eso mismo, porque nos urge, las hechicerías pueden aparecer por cualquier parte. Siempre hay quien puede querer dar gato por liebre y sacar tajada, tanto en el plano más personal (en el amor, la salud o el dinero) como en el comunitario (en la política o en cualquier otro ámbito que permita influenciar sobre el colectivo).
El encanto lleva asociadas todas las ambigüedades que nos definen como humanos. Pero una vez más los contradictorios somos nosotros, no la experiencia del encanto. Somos nosotros los que somos capaces de estropear incluso las cosas más bonitas del mundo.
Seguró plantea en su ensayo cómo combatir el desánimo de esta época.
También analiza uno de los conceptos de moda, la posverdad. Subraya algo interesante y que a menudo olvidamos y es que no son mentiras sin más sino que responden a intereses.
La posverdad, es decir, la mentira, ha existido desde siempre, así que no es responsabilidad exclusiva de las redes sociales que exista. Incluso me parece que grandes posverdades de la historia quizás no habrían prosperado tanto de haber existido en su tiempo las redes sociales. Las redes no solo propagan las mentiras; también ayudan a desmantelarlas. Cuando se desenmascara una mentira a través de la redes, el descrédito de quien ha mentido también se viraliza y eso hace que más de uno se lo piense antes de decir según qué cosas.
Aun así, el gran problema para mí es que hoy parece que da igual si algo es verdad o mentira. Se ha impuesto un cierto “pasotismo” epistemológico en relación a la verdad de las cosas, como si preguntar qué es la verdad fuera algo anticuado. Y no es así, porque en la mentira nunca se está bien. La mentira genera desconfianza, sospecha, nos aísla y acaba por comernos la cabeza. Además, la verdad tiene muelles y siempre tiende a emerger. Tarde o temprano las cosas se acaban sabiendo. Pero en la especie de negacionismo epistemológico en el que estamos se ha hecho creer que tenemos la potestad de decidir qué nos conviene que sea verdadero y qué no.
Somos nosotros los que somos capaces de estropear incluso las cosas más bonitas del mundo.
Le traslado una pregunta que plantea en uno de los capítulos: ¿Qué le pasa a nuestra democracia que provoca tanto desencanto?
Empiezo con una premisa: no estoy de acuerdo con que todo en la vida sea político. Me parece que eso es reducir la complejidad de la realidad, comenzando por la política misma: en la política no todo es político. Influyen en ella emociones, dinamismos inconscientes, preguntas existenciales y elementos muy personales de los que ni nos damos cuenta. En este sentido, quizás le pedimos a la política que resuelva ciertas cosas del ámbito personal que obviamente no puede resolver. La democracia debe garantizar los mínimos para poder ser felices, pero la democracia no puede garantizar por sí sola llegar a la felicidad, porque eso depende de muchos otros factores.
A la democracia hay que exigirle que pare los excesos neoliberales y acabe con la precariedad en ámbitos tan sensibles como el trabajo, la cesta de la compra o en la dificultad de construir un hogar, que es algo más que disponer de un techo. Pero cuidado con ser autodestructivos porque quemarlo todo y decir que ya nada sirve no soluciona nada y solo empeora las cosas.
En la vida personal el impulso de la autocrítica excesiva solo nos destruye más, y en lo colectivo un exceso de “todomalismo”, verlo todo mal, solo trae más angustia y desesperación. A la democracia también hay que cuidarla y valorarla. A todo lo que tiene de bueno también hay que prestarle atención, no vaya a ser que después lo echemos en falta.
La verdad tiene muelles y siempre tiende a emerger
Me ha llamado la atención que haga referencia a la “dramasofía”, una tendencia de la filosofía a encontrar ‘peros’ a todo.
Desde hace un tiempo existe en la filosofía occidental una tendencia a dimensionar exclusivamente los problemas y a focalizar la atención en lo negativo. Tengo la sensación de que desde los 70, y con la posmodernidad sobre todo, se ha puesto de moda un tipo de filosofía poco dada a valorar la parte bonita de la vida. Como si eso hiciera a la filosofía más radical y rebelde. Pero el “todo-malismo” no hace a la filosofía más auténtica, ni menos aún la prepara para afrontar la realidad.
De hecho, la dramasofía es parcial y casi falaz porque en el mundo también hay belleza, bondad o amor. Con esto no estoy diciendo que lo suyo sea irse al otro extremo y tapar o relativizar lo negativo. Eso sí sería dramático. Pero los problemas nos piden audacia, creatividad y frescura en el pensamiento, y tengo la impresión de que nos hemos acostumbrado a una forma de hacer filosofía que gira en torno a una sobre-problematización a veces forzada. Plantear una filosofía con un acento exclusivamente negativo me parece más un prejuicio que un lúcido juicio sobre el mundo.
Desde hace un tiempo existe en la filosofía occidental una tendencia a dimensionar exclusivamente los problemas y a focalizar la atención en lo negativo.
Dedica unas cuantas páginas a la inmortalidad digital. ¿Por qué es tan importante?
La muerte es una de las experiencias que más nos condicionan en la vida. Solo hace falta constatar el estrés que nos supone ir a recoger unas pruebas médicas importantes. Pero desde hace unos siglos nos llevamos mal con nuestra realidad finita. La negamos, como si fuera otra ‘fake news’. Incluso últimamente se habla de la posibilidad de lograr una inmortalidad digitalizada.
En todo caso, este renovado interés por la inmortalidad tiene que ver con lo que llamo al final del libro el retorno de la religión, que ya constatamos en diferentes ámbitos de la cultura y de la sociedad. Es decir, el retorno de la “religación”. Nos sentimos desvinculados, sin comunidad, faltos de sentido y huérfanos de encanto, y las religiones y lo espiritual son un gran trampolín para replantearnos nuestro lugar en el mundo, a lo grande, y ampliar los horizontes de la vida. En definitiva, para redescubrir el Encanto, con mayúsculas. Habrá que ver, eso sí, cómo se va concretando este retorno.