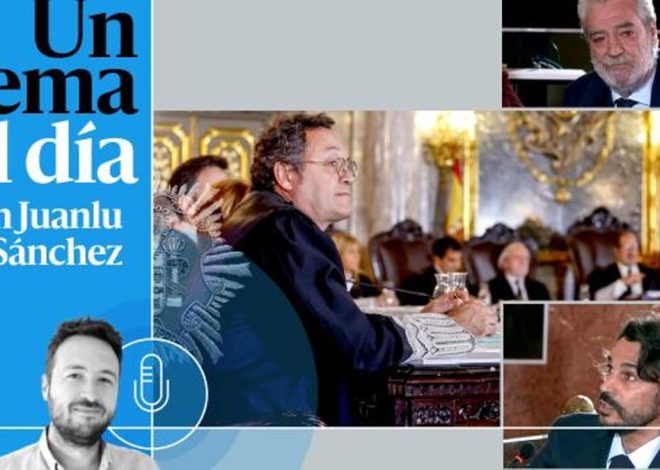Paca Sauquillo: «La democracia no la trajo el rey, la trajo el pueblo español»
La veterana abogada y activista por los derechos sociales propone que las administraciones tengan controlados a los propagadores de odio y racismo para frenar a la extrema derecha
Si quieres leer la revista completa, hazte socio o socia de elDiario.es por 8 € al mes y recibe en papel o digital (como tú elijas) ‘La Transición. La democracia no la trajo el rey, se ganó en la calle’
Paca Sauquillo (Madrid, 1943) es una figura esencial en la historia de las luchas sociales en España. Como abogada participó en centenares de juicios del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista defendiendo a quienes eran perseguidos por ejercer la libertad de expresión o reunión. Impulsó una de las primeras asociaciones vecinales españolas y trabajó por la dignidad de los barrios más desfavorecidos de Madrid. A sus 82 años, Sauquillo ha pasado de militar en una formación de corte leninista-maoísta en la clandestinidad, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), a hacerlo en el PSOE, cuya federación madrileña preside desde inicios de 2025. Además del compromiso con los derechos civiles que mantiene hoy, está especialmente preocupada por el auge de la extrema derecha en todo el mundo y busca desterrar el relato de que España recuperó la democracia por la labor del rey Juan Carlos I o de otros políticos provenientes del franquismo. “No fue algo dado por las alturas. El fin del franquismo lo propiciaron los movimientos sociales y la calle”.
Una parte importante de la juventud siente atracción hacia discursos ultras y dicen, según las encuestas, que no estarían incómodos con gobiernos autoritarios. Usted, que padeció la dictadura, ¿qué les diría?
La dictadura significa la falta de libertades. Los jóvenes tienen que saber que en este momento tenemos un país en libertad. Tú puedes manifestarte como quieras con tu tendencia sexual, puedes juntarte con un compañero, puedes separarte… Viví en dictadura desde que nací, en 1943, hasta la Transición, aunque la democracia no empieza hasta 1982. No nos podíamos manifestar, ni asociar y yo, como pertenecía a un grupo opositor ilegal, como era la ORT, estaba siendo vigilada. Vivíamos en una falta total de libertades y para las mujeres, era aún peor. No éramos mayores de edad hasta los 25 años y solo podías salir de casa si te casabas o te metías a monja. Estabas sometida al padre, al marido o a Dios. Incluso para comprar una lavadora necesitabas la autorización marital. Si ibas con tu compañero por la calle y se le ocurría echarte el brazo, la Policía Municipal te llamaba la atención. Todo eso es difícil de explicar a una generación que ha nacido en libertad y democracia, que le parece normal manifestarse, decir lo que piensa. En aquella época por repartir tres octavillas mataron a un compañero de CCOO y se produjo el asesinato del estudiante Enrique Ruano. Quizá habría que hacer más pedagogía. Quizá el error es que no hemos sabido explicar lo que costó conseguir la democracia. No fue algo que nos vino dado por las alturas, bien sea el monarca o el gobierno. Fue una conquista diaria de mucha gente que no queríamos esa sociedad.
Durante la dictadura las mujeres no tenían derechos. Esa situación se prolongó durante el inicio de la Transición. En la imagen, unas madres se manifiestan con sus hijos a hombros en Barcelona frente al edificio de los juzgados en noviembre de 1976, protestando por un juicio por adulterio.
Antes de la muerte del dictador estuvo trabajando como abogada en algunos de los barrios más humildes de Madrid, por ejemplo con el padre Llanos, en Palomeras. ¿Cómo recuerda aquella época y qué lecciones pudo extraer sobre cuestiones tan actuales como el tratamiento de la precariedad, el desempleo y la inmigración?
España pasó una guerra horrorosa, pero la época entre 1939 y 1948 fue durísima. Es conocido el caso de las 13 rosas, pero a otros los asesinaban en las puertas del cementerio y muchos de ellos, desgraciadamente, todavía están en fosas. En los años 50 hubo mucha represión y la emigración era constante. Por eso cada vez que alguien ahora se mete con la inmigración se me ponen los pelos de punta, porque tienen que recordar a sus abuelos, a bisabuelos o a sus padres. En los 50 hubo grandes movimientos migratorios desde Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura hacia grandes ciudades como Madrid, Bilbao y Barcelona. Llegaban por la noche familias enteras.
¿Como lo que vimos en la película de ‘El 43’?
Exactamente. Venía una señora con sus ocho hijos huyendo del hambre y montaban la chabola por la noche con el techo de uralita y se metía toda la familia, a veces apoyada por los que estábamos ayudando en el barrio. Empecé a ir a Palomeras en 1965, nada más acabar la facultad. Monté una de las primeras asociaciones de vecinos de España, que jugó un papel muy importante. En Madrid había más de 30.000 chabolas. Toda la periferia. Y eso duró hasta que llegaron los ayuntamientos democráticos. Se ha escrito mucho, pero no lo suficiente, acerca de cómo vivían los que habían perdido la guerra y padecían la carencia de todo tipo de cosas. No había agua, no había autobuses, las chabolas tenían unas condiciones infrahumanas. Cuando llegué a Vallecas, había un analfabetismo de casi el 80% en las mujeres. Era una España gris, triste… La gente luchó por conseguir mejores condiciones. Jugaron un papel muy importante las asociaciones de vecinos como instrumento legal y trabajábamos también ilegalmente, puesto que esas asociaciones nos permitían hacer reuniones de más de 20 personas, que normalmente eran acogidas por parroquias. En esa época también jugaron un papel importante algunos sacerdotes, los llamados curas obreros. Es la historia del padre Llanos, que procedía de los vencedores y había sido enviado por los jesuitas para conquistar al barrio. Y claro, como él dijo: “Llegué allí y me encontré con que había gente pobre, vulnerable, necesitada, que huía del hambre y la injusticia”. Además, se sumó el movimiento profesional. En los años 70 se celebró el primer Congreso de la Abogacía en la ciudad de León. A ese encuentro llegamos un grupo de abogados jóvenes y nos situamos frente a señores muy serios e importantes para plantear una serie de reivindicaciones como el turno de oficio o el hábeas corpus.
Cuando ahora se habla del Tribunal de Orden Público, la Dirección General de Seguridad o de los Consejos de Guerra parece que se habla de algo muy lejano. ¿Qué siente cuando ve la fuerza que vuelve a tener la extrema derecha en España?
Me preocupa muchísimo. Aquí había una Ley de Vagos y Maleantes para todos los que tenían una identidad sexual no heterosexual, la mayoría de ellos homosexuales. Por supuesto, las lesbianas ni existían. Y claro, ahora España es un país en el que reconocemos el Orgullo, hacemos manifestaciones, hemos conseguido 20 años de matrimonio igualitario… Tras la Ley de Vagos y Maleantes en 1962 llegó el Tribunal Orden Público (TOP), que era totalmente represor. Yo soy una de las abogadas que más ha defendido ante el TOP. Se te juzgaba porque te habías reunido o manifestado, porque estabas asociado al Partido Comunista o tenías relación con ellos… Yo lo recuerdo como un horror porque no había forma de poder defenderte. Los abogados que defendíamos ante el TOP podíamos haber estado en el lado de los acusados. De hecho, yo estuve casi tres meses en la cárcel de Yeserías por una manifestación. Y a partir de los años 70 y 80 había grupos de ultra derecha en todas partes: estaban el Batallón Militar, la Triple A… No eran controlados por la Guardia Civil o la Policía. De hecho, recuerdo haber tenido conversaciones con el gobernador civil, que luego fue ministro del Interior, para plantearle: “Oye, hay grupos que sabemos que son de ultraderecha y ya estamos en una época en la que queremos la democracia. ¿Los podéis controlar?”. Y no los controlaba. Durante toda la etapa de la democracia, desde los años 80, la ultraderecha parecía escondida. Sin embargo, ahora hay una ola que viene de Estados Unidos y es muy preocupante. En España han entrado con fuerza. Tengo amigos de derechas a los que no les escandalizan ni les preocupan las declaraciones contra los emigrantes, contra las mujeres o sobre cambiar la historia.
¿Hay riesgo de retroceso?
Hemos hecho un trabajo muy importante durante estos años. Primero, por los avances que hemos conseguido las mujeres. No podemos soslayar que sigue habiendo acoso y violencia de género, pero hemos hecho leyes muy progresistas y positivas para nosotras. España es otro país respecto a la igualdad y la dignidad de las mujeres. ¿Habrá que seguir combatiendo? Sí. ¿Habrá que seguir haciendo protocolos para aplicar la ley de igualdad? Sí. Pero la derecha, la ultraderecha, los que no reconocen los derechos humanos, lo tienen muy claro: quieren que volvamos atrás, en los derechos de las mujeres y en los temas de los emigrantes porque consideran que no son seres humanos. Pero no es que sean ocho millones de habitantes, es que son muchos más y algunos de ellos ya tienen el carné de identidad español. También me preocupa que están retorciendo la historia y la memoria. Hay historiadores que dicen que el franquismo no fue así o que la ley de la Memoria busca el revanchismo, y es totalmente mentira. Hay hechos que son objetivos: en la época de la dictadura, Franco entraba bajo palio, había un nacionalcatolicismo y una forma muy concreta de entender quiénes eran los que tenían el carné de buenos españoles. Los demás éramos malos españoles y, por lo tanto, había que perseguirnos. Me preocupa muchísimo la situación, porque se está instalando la idea de que se puede perseguir a los emigrantes. Pero se empieza persiguiendo emigrantes y lo siguiente es perseguir a los que somos españoles pero no les gustamos.
El proceso 1001, que juzgó a la cúpula de las entonces clandestinas Comisiones Obreras, fue muy importante en el año 1973. Usted fue una de las abogadas y el primer día del juicio, ETA asesinó al entonces presidente del Gobierno de Franco, Carrero Blanco. ¿Cómo afectó el atentado al juicio y al proceso?
Muchísimo. Estábamos en el juicio cuando nos pasaron la nota de lo que había ocurrido en la calle Claudio Coello con el asesinato de Carrero. En ese momento el tribunal suspendió el juicio y como había grupos de ultraderecha, recuerdo perfectamente que un abogado relacionado con Blas Piñar dijo en voz alta: “Hay que matarlos a todos”. A nosotros lo que nos preocupaba en aquel momento eran los presos, porque estaban en los calabozos. Nosotros estábamos en la sala y podíamos salir corriendo, pero los presos no. Pero hubo un comportamiento muy bueno de los abogados que eran más mayores, como era el caso de José María Gil Robles, que había militado en la CEDA durante la República, pero que estaba totalmente en contra de la dictadura y que dijo: “Aquí hay que defender a los procesados y de aquí nadie se va a mover”. Fue un momento de mucha tensión. Por eso no estoy de acuerdo con esa frase de que Franco se murió en la cama. Llevábamos mucho tiempo de pelea contra la dictadura. Siempre ha habido momentos de tensiones en la sociedad. El caso del 73 fue uno. Otro fue el juicio de las últimas ejecuciones que se decidieron en un Consejo de Ministros en el que nadie dijo nada. El dictador ya estaba muy malo y no se quiso poner al teléfono con el Papa, que llamó esa noche pidiendo clemencia para que no les ejecutaran. Yo defendí en ese juicio y fue un momento también de muchísima tensión.
Precisamente por ese juicio se dijo que Franco murió matando.
Es que es verdad, las ejecuciones fueron dos meses antes de la muerte del dictador. Olof Palme, presidente entonces de Suecia, llegó a salir con una hucha a pedir ayuda y clemencia para los condenados y hubo una gran movilización en toda Europa… Claro, les acusaban de la muerte de un policía y un guardia civil. En el juicio no tuvimos ningún tipo de posibilidad. Desde que les detuvieron y hasta que les ejecutaron casi no pasó ni un mes. El juicio fue militar y yo tenía muy claro que había que luchar contra la pena de muerte. Siempre que se ha querido avanzar en la sociedad española, en los derechos humanos ha habido grupos que no han querido, ahora mismo sucede con el gobierno progresista. Ha cambiado la sociedad, pero sigue habiendo grupos que no quieren que se siga avanzando.
Usted militaba en la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) que, en la universidad, se enfrentó al SEU y a otras organizaciones de derechas. Convivieron con Rodolfo Martín Villa como miembro del franquismo en ese momento. ¿Cómo fue el encaje de este tipo de personas después, en la democracia?
Yo tenía más contacto con Juan José Rosón que con Martín Villa. En aquel momento hubo mucha gente que había colaborado muy activamente con el franquismo y que se abrió al cambio. Es el caso de Adolfo Suárez, que jugó un papel importante. Luego se ha visto que muchos no eran tan democráticos como decían. Yo estuve tres meses casi en Yeserías por la frase famosa de Fraga “la calle es mía” y luego hablé con él. En aquel momento teníamos tantas ansias de libertades que a todos aquellos que dijeran que querían acabar con la dictadura les podíamos aceptar. Nos equivocamos en que no fuimos capaces de sacar una ley de memoria.
Fallecido Franco, se instauró un gobierno de Arias Navarro que no consiguió encajar, y llegó Suárez. Pero el clima que se vivía en las calles seguía siendo muy complejo. Asesinaron a su hermano en el atentado del despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha. Y el funeral fue un hito porque se dio una de las primeras demostraciones de fuerza del movimiento obrero.
Sí, y teníamos miedo. En el despacho teníamos quizá más miedo a grupos de extrema derecha que a la policía, porque la policía iba de uniforme, pero los miembros de la extrema derecha estaban infiltrados y les dejaban hacer. Cuando el asesinato de Atocha los que estaban ese día por la zona eran conocidos como personajes de extrema derecha y, por lo tanto, tenían que estar controlados. Por eso me preocupa mucho que ahora quienes plantean el clima de racismo, xenofobia y odio no estén controlados. Los asesinos de Atocha se oponían a que hubiera democracia. Entraron en el despacho pensando que los que estaban allí eran unos trabajadores del transporte. Pero les daba lo mismo: iban a matar a los que estaban allí. Muchas veces lo hablé con mi cuñada: “¿Pero cómo si erais nueve y entraron dos o tres no pudisteis echaros alguno encima?”. Porque no lo pensaban. No se piensa que haya gente dispuesta a matar por unas ideas absolutamente fascistas. La violencia engendra violencia. Me parece muy importante que desde el Ministerio del Interior se les controle y cualquier actitud de violencia sea perseguida ante los tribunales. El entierro fue tan impresionante, con gente que participó masivamente y en silencio, que fue lo que hizo que el gobierno de Suárez legalizara el Partido Comunista dos meses después.
Llegó también el 23F, el intento de golpe de Estado del 81 ¿Cómo lo vivió? ¿Pensó realmente que la democracia estaba en peligro? ¿Cree que sabemos la verdad de lo que ocurrió?
Tenía un hijo pequeño que había nacido en 1980 y esa noche nos fuimos a casa de mi hermano. Yo lo viví pensando: “Otra vez volvemos atrás. ¿Cómo es posible, después de lo que hemos pasado y conseguido?”. Esa noche no sabíamos cómo iba a ser el desenlace, pero lo que tenía muy claro es que no pensaba marcharme de España, que me quedaba. Lo viví con miedo y preocupación, pero diciendo: “Hay que seguir”. Por eso ahora a veces me preocupan también mis nietas. No se puede volver atrás, hay que seguir hacia adelante en la conquista de derechos. ¿Se sabe todo lo que ocurrió el 23F? Creo que se acabará sabiendo que no eran únicamente Tejero y unos cuantos más. Por eso creo que la democracia hasta el año 1982 no estaba asegurada. Fue un golpe de Estado que no triunfó, pero fue un golpe de Estado. Hay que cuidar cualquier tipo de actuación que pueda poner en peligro la democracia y controlar a aquellos que expresen actitudes violentas.
Me preocupa que en muchas de las preguntas que le hago sobre la Transición vuelva usted al presente. ¿Ocurría lo mismo hace diez años?
Durante estos últimos 50 años, desde que empezó la democracia, hemos ido consiguiendo avances, ahora también hay avances en lo político y en lo social. Se ha conseguido el salario mínimo y creo que las pensiones deben quedar atadas en la Constitución. Hemos avanzado muchísimo las mujeres. Pero veo declaraciones o medios de comunicación que dicen que en la dictadura, que yo combatí, se vivía muy bien. Y eso me preocupa. Decir ahora que eres de izquierdas, progresista o socialista está mal visto. No es fácil que se retroceda a que no haya democracia. Estamos en Europa, en un país asentado, pero hay determinadas declaraciones que sí que me preocupan. Y también me preocupan los problemas de vivienda y trabajo de la gente joven. Y que haya actos de racismo en la sociedad y no pase nada. Pero soy optimista. Espero que sigamos avanzando.
Paca Sauquillo.
¿Qué papel tuvieron los movimientos obreros y los sindicatos de clase para la llegada de la democracia?
Las Comisiones Obreras jugaron un papel clave y, además, desde un punto de vista inteligente porque se introdujeron en el sindicato vertical, en los instrumentos del gobierno de la dictadura. Hacían pedagogía en las fábricas. Yo defendí a miles de trabajadores de Standard, Pegaso… Se les planteaba una educación en derechos y que para lograrlos era fundamental la democracia. Jugaron un papel muy importante como lo jugaron los colegios profesionales, las asociaciones… Sin ello no hubiera habido democracia. Hubiera sido una democracia tutelada. Pero yo no quiero una democracia tutelada, quiero una verdadera democracia y que los valores del ser humano y los derechos humanos se puedan cumplir.
¿Cómo ve ahora su militancia en la ORT, que era una organización maoísta y leninista? ¿Y cómo le influyó uno de sus primeros viajes a China?
He estado en China en tres ocasiones, aunque la actual no la conozco. En 1975 fui de las primeras personas que viajaron y, claro, la China de entonces no tiene nada que ver con la de ahora. Vi a mujeres que todavía tenían muñones. Cuando fui allí pensé que el estilo de vida y la revolución en China no eran lo que quería para mi país.
La España de 1975 y la de ahora son completamente diferentes, pero sigue habiendo algunos problemas heredados: la bandera, el himno, los nacionalismos… Y también vivimos un experimento como es el primer gobierno de coalición de la democracia. Ha sido un camino lleno de espinas rematado con algunos casos de corrupción que vuelven a aflorar últimamente. ¿Cuál es su balance?
Un balance positivo. La España de ahora, de 2025, del siglo XXI, no tiene nada que ver con la de la mitad del siglo XX ni, por supuesto, con la de los 80 y 90, que fue la que empezó a construir todo el Estado de bienestar. Ha habido un cambio desde el punto de vista político muy importante porque aceptamos que los demás sean diferentes. No tiene nada que ver la situación actual de Catalunya, Galicia o el País Vasco con la de entonces. ¡Es que hemos acabado con ETA!, que era un fenómeno muy importante. En el tema de la mujer se han hecho leyes modélicas. Política y económicamente España está muy bien. ¿Hay muchos problemas? Sí. ¿Hay discriminaciones entre mucha gente y no se ha hecho una verdadera reforma fiscal? Sí. Y en el tema de la inmigración, por suerte muchos quieren venir a nuestro país. El cambio es radical, aunque es verdad que a veces prevalece el ruido de que todo va mal y de los que quieren que vaya todo mal. La corrupción hace mucho daño a la izquierda, pero son casos aislados. La sociedad española no es una sociedad corrupta, ni mucho menos. Podrá ser picaresca, eso no se lo niego, pero corrupta no lo es.
Volviendo a la Transición, ¿la democracia se la debemos al rey, a las calles, la universidad, los barrios, las fábricas…?
Desde luego, no se la debemos al rey. En el periódico que nosotros teníamos entonces, en los años 70, En lucha, nos metíamos con el monarca porque no era el que nos iba a traer la democracia. ¿Que jugó un papel? Bueno, podía haber jugado otro, efectivamente. Pero no, la democracia se la debemos a la gente que luchó durante muchos años. La gente se ha olvidado, pero aquí hubo el contubernio de Múnich, que lo persiguió el Gobierno franquista, un congreso de abogados de León en el año 70, el juicio 1001 en el que les pedían 20 años. Aquí hubo muchas asociaciones de vecinos que por el solo hecho de trabajar en los barrios eran castigadas. Esos son los que efectivamente han luchado por la democracia. Ahora hay partidos que quieren que avance la sociedad, los partidos progresistas, pero no lo van a poder hacer si no están apoyados por asociaciones y movimientos sociales. Votar cada cuatro años no es suficiente. Es muy importante, pero hay que impulsar a los elegidos por el pueblo para que sigan avanzando en la sociedad. Para mí, está clarísimo: la democracia la trajo el pueblo español.