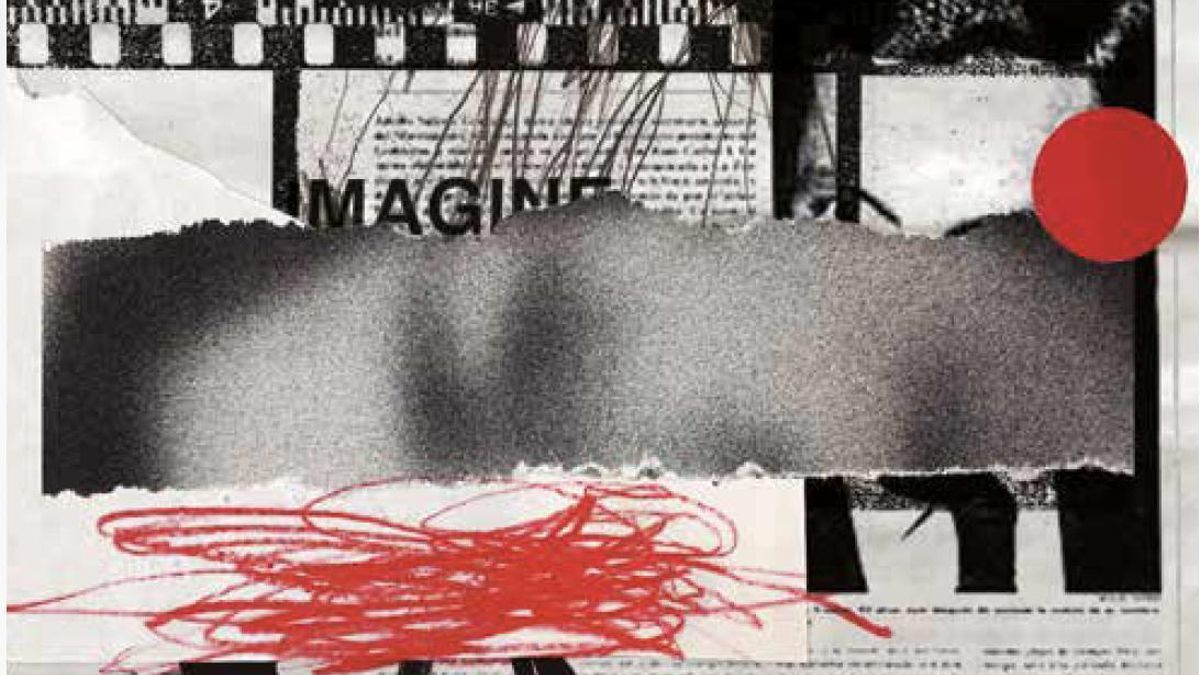
Recuerdos de una Transición no vivida
Hoy, que nuestra postura ha pasado a ser defensiva, cuando son los reaccionarios quienes nos marcan el ritmo, vivo de forma incómoda mi relación íntima, personal, con esa época
Si quieres leer la revista completa, hazte socio o socia de elDiario.es por 8 € al mes y recibe en papel o digital (como tú elijas) ‘La Transición. La democracia no la trajo el rey, se ganó en la calle’
Preguntarse qué significa la Transición española para la juventud es darse cuenta de que no hay una sola Transición: hay muchas. La franja de edad que abarca la generación Z, algo difusa, va desde quienes tienen hoy 18 años hasta quienes cumplen veintimuchos, a veces hasta los 29; es cada vez más evidente, en la demoscopia de distintos países occidentales, que no existe algo así como un único comportamiento político homogéneo dentro de mi generación. Encuestas de la Universidad de Harvard y de otros grupos de investigación advierten de la existencia de dos generaciones Z: según un sondeo de Yale, la juventud estadounidense que hoy tiene entre 18 y 21 años apoyaría a los republicanos –la derecha– por 12 puntos de diferencia; la franja entre los 22 y los 29, en cambio, se pronunciaría en favor de los demócratas –la izquierda, más o menos–, por 6 puntos. Hay quien lo explica según la experiencia de la pandemia y el confinamiento, cierto vínculo con la autoridad, el auge de la propaganda ultraderechista. Los estudios de 40db y el propio CIS ofrecen, en el contexto español, datos que apuntan a una tendencia más o menos parecida: visiones más conservadoras dentro de una parte de la juventud al mismo tiempo que las mujeres Z aparecen como uno de los grupos poblacionales más progresistas de la historia.
Deducirá quien me lea que mi cohorte es la progre. Datos contextuales: cumplo este año los 25; nací en Alcalá de Henares, pero crecí en una bonita ciudad de Cáceres llamada Plasencia, al lado del Valle del Jerte, y si una es de donde estudió el Bachillerato, soy del triángulo que constituyen en Madrid los barrios de La Latina, Lavapiés y Arganzuela. Mi instituto, el San Isidro, es aquel al que acudió hace no mucho Javier Ortega Smith para amenazar cual matón a un profesor valiente que se atrevió a decirle que esa comunidad educativa no iba a tolerar sus vituperios llenos de odio, su xenofobia y su retórica vomitiva en contra de las personas LGTBIQ+. Tuve la suerte de tener unos profesores de Historia, tanto contemporánea como de España, que hacían el esfuerzo de llegar hasta la Transición y explicarla, con sus luces y sus sombras; mi recuerdo del San Isidro es el de un instituto progresista con algunos profesores conservadores en el cual se celebraban valores como la libertad, la justicia y la memoria. Aprendí también que esas conquistas son campos de combate ideológicos; a la postre reversibles, como todo.
Siempre me he acercado a la Transición española desde dos prismas: el político y el cultural, porque son dos de los ángulos del crisol de la vida que más me interesan. Leí a los 16 un volumen editado por Guillem Martínez, CT o la Cultura de la Transición; ese libro y El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española, de Teresa M. Vilarós, se convirtieron en algunas de mis referencias fundamentales para pensar qué es lo que había pasado exactamente en aquel período suarista-felipista que formó más a mis padres que a mí, que nací en el año 2000.
Ignacio Echevarría recuperaba en ese volumen un texto de Vázquez Montalbán, para quien “la ambición democratizadora ancló en el primer puerto de llegada. No fue más allá. Y es que con la democracia llegó a España la ofensiva cultural neoliberal desacreditadora de la dialéctica y de la crítica, y legitimadora de la fatalidad intrínseca de la realidad y la internacionalización capitalista del sentido de la historia y de la cultura”. En la década pasada, hablar de la Transición y de su cultura era hablar de sus fallas, de los lugares adonde no había llegado, de todo lo que se quedó por hacer, de cómo no nos habían dejado elegir entre monarquía o república, de la escasa democratización de sectores de la judicatura o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la riqueza que seguían teniendo quienes ricos se hicieron con la masacre y la dictadura, de la cultura del asentimiento y el sí y las subvenciones y el ahora no toca, de la democratización real como tarea pendiente. “América, tú, gran sinfonía inacabada, me llamaste”, ponía el compositor Lin-Manuel Miranda en boca de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, en su musical Hamilton, quizá de las creaciones culturales más típicas de lo que fue la era Obama.
La democracia española me parecía también entonces una sinfonía incompleta. Los defensores del olvido que nos dimos entre todos, de aquellos consensos, de los Pactos de la Moncloa y la Constitución y el orden del 78, me parecían entonces como padres simbólicos contra los cuales rebelarme, conformistas abatidos, poco más.
Lo que ha pasado desde entonces es que aceleradamente nos hicimos más viejos, más fríos, más torvos. Cuando yo era adolescente, el consenso parecía quebrarse desde un lugar prometedor, el futuro se abría, el candado de las viejas esencias ya no era tal. Hoy, la amenaza al orden establecido ya no es la esperanza de una radicalización democrática, sino una regresión autoritaria. La izquierda ha quedado atrapada en una posición conservacionista: la de quien quiere conservar lo que hay porque lo que viene es aterrador. La derecha ya no quiere mantenerse en las conquistas incompletas y el ‘statu quo’. Aspira a retroceder, a desbrozar; a desandar o destransitar, antidemocráticamente, los pasos de la Transición. Pasamos de impugnar la Constitución del 78 firmada por la herencia señalada del franquismo a reivindicar sus artículos como diques de contención frente a la barbarie: del deseo de que naciera otro orden al recuerdo, artículo 128, de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general.
Nunca he sabido cómo sentirme del todo ante ese cambio de época, en parte porque sigo creyendo en la necesidad de esa radicalización democrática; también porque veo internacionalmente cómo quienes ofrecen la defensa de las instituciones tal cual son fracasan sistemáticamente ante quienes exigen el retorno de pasados idílicos y represivos que nunca fueron tales.
Hoy, que nuestra postura ha pasado a ser defensiva, cuando son los reaccionarios quienes nos marcan el ritmo, vivo de forma incómoda mi relación íntima, personal, con la Transición. No tengo ni pedigrí ni pasado del cual enorgullecerme, pero reconozco con más matices e impugno un poco menos las luchas incómodas e insatisfactorias de quienes dieron sus vidas y sus muertes por avances democráticos gradualistas, moderados, a veces casi imposibles. La Transición fue rotura de un candado y apertura y continuidad de uno nuevo, vicio y reforma, freno y cambio. Quizá por eso seguimos hablando de ella, trayéndola al presente, intentando que persista cuando se agote su recuerdo. Es un mito que, a mi generación, o al menos a parte de ella, empieza a sonarle a cuento. Pero son sus tímidos resortes las palancas en las que nos apoyamos para que la ofensiva no se convierta en barbarie; y son también sus incompletitudes las que encierran el germen de lo mejor y de lo peor que ofrece hoy la política española.
Me consuela tener todavía más preguntas que respuestas: ¿el recuerdo os parece suficiente o ejercicio melancólico? ¿Podremos dejar de defender lo que hubo y volver a la imaginación necesaria de crear algo nuevo, entre el orden derruido y la crisis climática? ¿O nos quedará solo esa fatalidad intrínseca de la realidad? Tiene que haber algo más, pero me entristece que a veces parezcamos demasiado hambrientos de pasado —y de presente— como para tener hambre de futuro.


