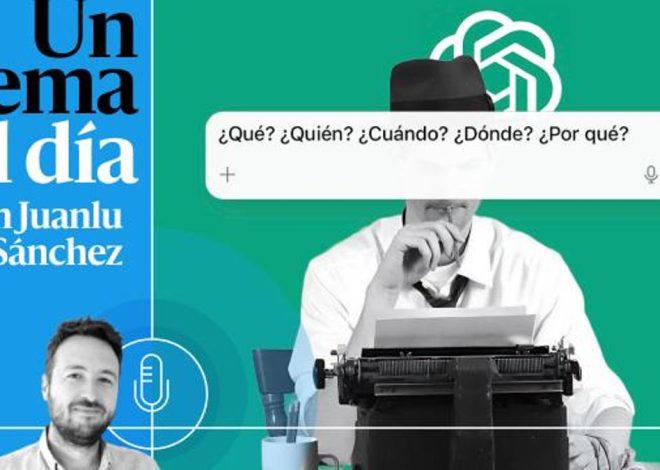La Conferencia de Sevilla acaba con un sabor agridulce para los países del Sur: «Es insuficiente, pero es un punto de partida»
La fiscalidad, los flujos de capital, la deuda y la cooperación han sido algunos de los grandes temas de esta conferencia, pero es en estos dos últimos ámbitos donde ha habido más división entre los países ricos y los pobres
Qué debatirán los líderes mundiales en la Conferencia de Sevilla: de los recortes de Trump a la deuda que ahoga al Sur Global
La Conferencia de la ONU en Sevilla se ha cerrado con un resultado que muchos de los asistentes consideran insuficiente, pero que leen como una tregua de cara a poder lograr sus objetivos más adelante. Los países del Norte, hace un año, se encontraron con una agenda impulsada desde el Sur que les pedía abordar reformas profundas de la arquitectura financiera internacional, pero cierran el encuentro con un compromiso de Sevilla que rebaja algunas de estas expectativas, por ejemplo en relación a la cooperación y gestión de la deuda.
En la clausura de la Conferencia, el presidente español Pedro Sánchez ha mostrado su satisfacción por los resultados del encuentro. “Había que actuar y desde Sevilla hemos actuado”, ha destacado el jefe del Ejecutivo. Según ha defendido, el denominado Compromiso de Sevilla movilizará recursos para canalizar más financiación y aumentar la capacidad fiscal de los países en desarrollo.
Por su parte, los países del Sur han visto como no se cumplían sus expectativas, pero marchan con pequeños logros que esperan poder ampliar en el futuro. La fiscalidad, los flujos de capital, la deuda y la cooperación han sido algunos de los grandes temas de esta conferencia, pero es en estos dos últimos ámbitos donde ha habido más división entre los países ricos y los países pobres. Pese a compartir muchos diagnósticos y enunciados, el momento de abordar las soluciones ha hecho aflorar las diferencias entre ambos bandos.
Una de las grandes propuestas de Sevilla, que ha contado con el apoyo conjunto de España y Brasil, consiste en aumentar los impuestos a los ultrarricos. A través de esa mayor tributación a las personas más ricas se financiaría una agenda de desarrollo internacional, un concepto que busca paliar los 4 billones de dólares anuales que serían necesarios para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. En uno de los últimos paneles de la conferencia, Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, ha manifestado que le gustaría que su país se uniera a la iniciativa.
Los países del Sur y las organizaciones de la sociedad civil querían lograr que la negociación sobre la arquitectura financiera y la deuda pasasen a discutirse en las Naciones Unidas, en vez de en instituciones como la OCDE o el Barco Mundial, donde existe una mayor representación de los países del Norte. Consideran que en este ámbito de negociación multilateral tienen más posibilidades de defender los intereses de la mayoría de la población mundial, pero no han conseguido arrancar concesiones en ese sentido: “Los países del Sur quieren ver una gobernanza diferente en el ámbito de la cooperación.
Es decir, que pase de la OCDE a Naciones Unidas. Se pedía una convención de Naciones Unidas para que diera un marco jurídico a esta cuestión. No se ha conseguido una convención, pero se ha conseguido que Naciones Unidas diga que debe tener un papel de coordinación. Es insuficiente, pero creemos que desde allí se puede empezar a trabajar“, comenta a elDiario.es Carlos Botella, vocal de la Coordinadora de ONG de España. También se ha acordado un foro intergubernamental para estudiar los temas vinculados a la deuda, una de las cuestiones más urgentes para el continente africano: entre 2024 y 2027, según los datos del Banco Mundial, África transferirá de media unos 100.000 millones de dólares anuales a sus acreedores.
Petro, el más contundente
El líder político más contundente con la arquitectura financiera actual durante la Conferencia actual fue Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Petro pidió un cambio de dirección en el FMI o, en caso contrario, liquida su papel de institución multilateral del mundo. Lamentó que Estados Unidos, máximo accionista del organismo, ni siquiera estuvieran en la reunión, y criticó la falta de discusión en el FMI sobre algunas de las propuestas de los países del Sur. Entre ellas, rebajar la deuda o intercambiarla para “invertir en proyectos que puedan revertir la crisis climática”.
Petro ha insistido en que la crisis climática afecta de forma desproporcionada a los países del Sur, a los que definió como “pueblos interesados en no morir, en no extinguirnos, en mitifar la crisis climática y adaptarnos”.
Chenai Mukumba, directora ejecutiva de Tax Justice Network, Africa ha formado parte de un panel donde presentó la declaración del foro de la sociedad civil. Este documento acusa a los países del Norte de estar “protegiendo instituciones no democráticas en las que ostentan el poder de decisión” y advierte que mantener el escenario actual “garantiza la repetición de la crisis de deuda”.
En el caso de los países que ya han hecho default (se han declarado incapaces de pagar una parte de la deuda), la presencia de acreedores privados ha contribuido a que se extiendan los periodos de negociación de alivio de la deuda, un hecho que empeora su situación macroeconómica: al no tener capacidad de acceder a nuevos fondos o de refinanciar su deuda, acaban teniendo que aceptar paquetes de austeridad del FMI, explican desde el Foro Social. Es una cuestión que implica especialmente a África sub-sahariana, donde el 40% de la deuda está en manos de acreedores privados. Los tenedores de bonos suelen ser, en su gran mayoría, bancos de inversión, pero este hilo llega hasta pensionistas y pequeños ahorradores que invierten en carteras diversificadas ofrecidas por sus bancos o aseguradoras. Una cancelación de la deuda implicaría un deterioro de sus balances, motivo por el cual los países del Norte ven con suspicacias este tipo de propuestas.
La Conferencia también ha creado la Plataforma de Acción de Sevilla, impulsada como un instrumento para asegurar que los compromisos se materialicen en acciones concretas. “Esta plataforma incluye una alianza para aliviar el estrés fiscal de los países en tiempos de crisis, medidas para los riesgos de las divisas y también la introducción del impuesto de solidaridad para los vuelos privados y de primera clase para recaudar nuevos fondos para el desarrollo sostenible”, ha afirmado la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, durante la rueda de prensa de cierre.
La Coordinadora de ONG española, en un comunicado crítico con el Compromiso de Sevilla, ha destacado que, más allá de la ausencia de Estados Unidos, “los gobiernos europeos han frenado las reformas más ambiciosas para democratizar la arquitectura financiera y cancelar las deudas del Sur global”. Viviana Santiago, de Oxfam Brasil, ha destacado en otro panel que el hecho de medir nuestras economías a través del PIB “premia lo que daña la vida”, y ha expuesto que muchas mujeres intentan, precisamente, luchar en la dirección contraria.
Tom Ogada y Eve Mathai han venido desde Kenia. Forman parte de la Okoa Uchumi Coalition, una organización que intenta difundir información económica de forma didáctica entre la ciudadanía de Kenia. Lo hacen a través de las redes sociales y de campañas de sensibilización utilizando los diferentes idiomas de Kenia como el swahili: “Vamos hacia zonas remotas para informar a la población y conseguir una rendición de cuentas de los gobernantes”, cuenta Ogada.
Su presencia en Sevilla ha sido accidentada. Su sentimiento es de insatisfacción por el lugar que se ha reservado a los miembros de la sociedad civil: no han podido interactuar con las autoridades -entre las que se encontraba el presidente de su país, William Ruto- y han tenido que presionar incluso para poder hacer una breve intervención: “Hemos tenido que presionar a la ONU. No querían que participáramos realmente, sino que fuéramos participantes pasivos. Pretendían que hiciéramos nuestros paneles, pero sin capacidad de interactuar con los gobiernos”, critica Ogada, que considera que tampoco se ha facilitado el trabajo de los medios. Ahora, después de Sevilla, se plantea una pregunta de fondo: “Si ven que la ONU nos trata así, ¿qué van a hacer nuestros gobiernos con nosotros cuando volvamos a casa?”