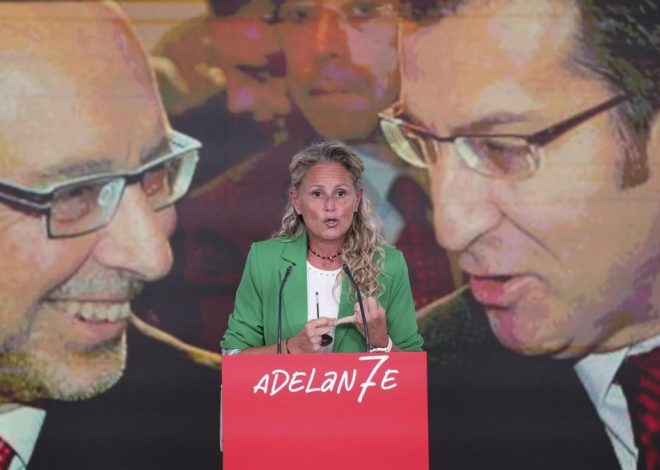La Riba de Saelices: 20 años del megaincendio que obligó a cambiar la gestión forestal en España
Varios testigos del desastre natural que vivió la zona del Alto Tajo en el año 2005 explican cómo el fuego supuso un antes y un después, no solo para el pequeño pueblo de Guadalajara, sino también para la forma en que los incendios se abordan ahora en todo el país
El fuego mortal de Lleida nos enseña que “los incendios no nos han mostrado aún todo su potencial”
Era el primer verano de trabajo para Carlos Martín, bombero de la BRIF (Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales), y se incorporaba al mundo laboral. Sus 23 años le permitían ver cada servicio como una misión, con la “adrenalina a tope”. Pero Guadalajara fue diferente, explica. El 16 de este mes de julio se cumplen 20 años del incendio de Riba de Saelices. Un fuego que estuvo cuatro días sin control y que prendió en el discurso técnico, político e incluso judicial. Pasó a la historia por costar la vida a 11 trabajadores de un retén, y por ser el primero de los megaincendios que anticipó un ciclo de deflagraciones que por su tipología terminarían por condicionar la gestión de los montes.
Los compañeros de Carlos Martín tenían la central en Cuenca y bajaban a turnos para descansar y comer, recuerda, apuntando que hace sólo 20 años los móviles no tenían cobertura en muchos lugares. “Cuando me incorporé una tarde había demasiado silencio. Lo normal es que la radio esté todo el rato haciendo ruido”. Alguien debió pedir ‘Silencio Radio’, un código para que las brigadas conectadas o los mandos no interrumpan si no es absolutamente necesario. Había una tensión extraña en el ambiente, recuerda.
“Yo no sabía nada”, explica y añade que cuando estás en una extinción estás con tu equipo y con el trabajo que te han asignado, pero “bastante desconectado” de lo que está pasando en general. “Cuando bajé del helicóptero en Cuenca, comenzaron a entrarme mensajes –sms, porque no había apps de mensajería instantánea–” y sólo entonces se dio cuenta de la magnitud de lo sucedido. “La gente en sus casas lo sabía antes que nosotros a pie de incendio”.
El alcalde de Riba de Saelices, Carlos Loscos, rememora esos días con pesar y reconoce que es un tema “un poco tabú”. Confirma con su experiencia una verdad en la que pocos piensan tras un incendio: que es como la “última puntilla” para un pueblo pequeño. Aun así, explica que la zona quemada tiene ya pinos de entre 13 y 15 metros de altura, porque “la naturaleza sigue su curso”. En aquel momento, el incendio dejó sin ninguna manera de ganarse la vida a las familias de la zona, fue un revés difícil de superar.
“Fue tremendo, todo cambió en ese incendio”, un diagnóstico que Carlos Martín comparte con Vicente Pons i Grau, exjefe de Bomberos de la ciudad de Valencia, ahora jubilado. Fue el responsable de una empresa de peritaciones especializada en daños por fuego y el día 28 de agosto de 2005 participó en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí explicó qué es una ‘explosión del monte’. “Apunté las diferencias porque mucha gente escucha explosión y en realidad está pensando en detonación”, resalta.
Fruto de sus investigaciones escribió el libro La explosión del monte: El trágico suceso acaecido durante el incendio forestal de Guadalajara, en el que explica el fenómeno de la explosión de un fuego forestal y cómo ocurrió en Riba de Saelices.
Imagen del incendio de Riba de Saelices
¿Qué es la explosión de monte?
Pons i Grau describe cómo el incendio evolucionó de manera habitual hasta que se unieron una serie de condiciones. “Detrás de ellos hay monte bajo, concretamente jara, una planta que tienen un alcaloide bastante combustible”, indica, lo que hizo que el fuego no les encerrase, sino que literalmente les pasase por debajo a una velocidad de 130 kilómetros por hora. A ello contribuyeron también la baja humedad y la pendiente en la que trabajaban.
En resumen, esto es una ‘explosión de monte’. Un fenómeno que sucede cuando el fuego llega a un sitio donde no hay masa forestal y se encuentran hierbas secas, muy pequeñas, que debido a la gran temperatura que alcanza el incendio se comportan como un campo de pólvora.
Existen varios casos documentados, pero el más famoso es el ocurrido en Barranco de Mann, junto al río Misuri en Estados Unidos. Fue ahí donde el jefe de una brigada de bomberos paracaidistas salvó la vida haciendo una columna de fuego para salvarse, agotó el combustible –las briznas de monte bajo– antes de que llegase el fuego hasta donde él estaba. “La gente tiende a huir por las zonas llanas” dice Pons i Grau, pero lo más seguro es huir a través del monte, porque la masa forestal tiene agua. Aclara que lo más importante es tener formación, y lamenta que no hay planes masivos para actuar frente a un incendio. “La gente no sabe lo que tiene que hacer”, señala el experto.
Coincide con esta necesidad de formación el profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá, Emilio Chuvieco. “Hace falta más formación para la ciudadanía”, resalta. Hay que empezar a decirle a la población que todas las sociedades conviven con el riesgo, comenta el especialista en ecología. “Y hay que entender que la acción humana genera fuegos, pero haría falta formación en casi todo, porque ya hemos visto lo que pasó en la DANA”, advierte. El ecólogo lamenta que no estamos preparados, y pone como ejemplo lo que pasa en otros países con terremotos “todo el mundo sabe lo que tiene que hacer”, pero en España no ocurre lo mismo.
Parecía imposible, pero el monte explotó
El incendio comenzó el día 16 de julio cuando unos turistas visitaron la Cueva de los Casares, una joya de arte rupestre del Paleolítico Medio que fue declarada Monumento Nacional en 1934 y que es para muchos la primera representación gráfica de la cópula humana.
Los visitantes hicieron una barbacoa en una zona recreativa junto al Río Linares y las cálidas temperaturas, la falta de humedad y el viento hicieron que antes de las tres de la tarde comenzase un fuego que crecía rápidamente en dirección norte. Esa misma tarde ya se desalojaron tres municipios y al día siguiente se incorporaron numerosos dispositivos y el fuego tenía tres frentes activos.
Imagen de archivo del paraje de pinares conocido como la Cueva de los Casares, en el término municipal de Riba de Saelices, donde se originó el incendio que se cobró la vida de once personas. EFE/Javier Lizón
La tragedia
El retén de Cogolludo estaba en la tarde de ‘Silencio Radio’ en el Valle de los Milagros. Pasadas las nueve de la noche la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara confirmaba el fallecimiento de los once miembros del retén –diez hombres y una mujer– cuyos cuerpos eran recuperados en un barranco al día siguiente. Jesús Abad conducía una autobomba Nissan Terrano, con la intención de llegar a ayudarles desde la cercana provincia de Soria, pero se precipitó por un barranco y no llegó, por un centenar de metros al lugar donde el fuego se tragó al retén completo. Fue el único superviviente.
Fallecieron ese día Mercedes Vives, José Ródenas, Alberto Cemillán, Pedro Almasilla, Sergio Casado, Jesús Ángel Juberías, Manuel Manteca, Marcos Martínez, Jorge César Martínez, Julio Ramos y Luis Solano. 13.000 hectáreas ardieron, 2.400 de alto valor ecológico, medio millar de personas fueron desalojadas y durante cuatro días no hubo manera de controlar el incendio. En este rincón del Alto Tajo, el fuego se reveló contra el hombre encontrando aliados como el calor, la sequedad del campo, la falta de actividad en los pueblos, que el propio ser humano había alimentado ignorando las consecuencias del cambio climático y abandono de la actividad rural y del sector primario. Algo cambió.
Los fallecidos pertenecían al retén de Cogolludo, a unos 130 kilómetros del lugar donde fallecieron. Su alcalde actual, Juan Alfonso Fraguas, explica que fue una tragedia que conmocionó el pueblo. “Algunos eran gente conocida, y casi todos conocíamos a alguien o algún familiar, vecino”, recuerda. Por eso, todos los años hacen un sencillo acto para mantener viva la memoria. “Somos muy conscientes de que tiene que ser algo sencillo, para respetar también a las familias”, añade.
Consecuencias del incendio en Riba de Saelices, en 2020
La regeneración y el bosque autóctono
El profesor Emilio Chuvieco explica que el incendio fue “muy singular”. Su evolución se analizó por satélite. Al trabajar en la regeneración de la zona, se pudo comprobar que las primeras plantas que rebrotaban tras el desastre fueron las autóctonas. “En este caso, los robles que en esa zona crecían de raíz y tienen más capacidad de recuperar la cobertura”, resalta el experto. Aunque algunas zonas tienen un aspecto verde, la realidad es que “un bosque maduro requiere bastantes décadas” para desarrollarse, afirma.
La gestión cambió, pero aún queda por hacer
Vicente Pons, bombero ya jubilado, lo resume así: “La gestión de un incendio es la gestión de un fracaso, de una batalla perdida”. Y muestra sus dudas sobre las nuevas formas de nombrar a los incendios, no le parecen muy científicas, aunque reconoce que “estamos ante realidades para las que necesitamos nombrarlas de alguna manera”.
Carlos Martín, bombero testigo del incendio, siembra dudas sobre las terminologías. “Yo no utilizaría la categoría de sexta generación”, asevera, aunque concede que sería necesario utilizar una palabra para hablar de una serie de incendios especiales. Por sus circunstancias no cuadran en la clasificación técnica que es conato, menos de una hectárea; incendio, de una a 500 hectáreas; y gran incendio forestal, cuyas dimensiones superan las 500 hectáreas.
“Quizá sea necesario ampliar alguna categoría más, porque nos encontramos ante incendios en los que las medidas para apagarlos no funcionan, se saltan las barreras, tienen tanta potencia que el agua no llega a afectarles o incluso no bajan intensidad por la noche”, explica el bombero forestal. Y aunque se muestra escéptico con las terminologías sí que cree que debe utilizarse alguna denominación para estos fuegos tan perjudiciales.
Un antes y un después, también en las condiciones laborales
Que este incendio fue un antes y un después lo tiene claro. “Fue en Riba de Saelices donde antiguas demandas del sector se hicieron evidentes”, comenta Martín. Las dos más obvias fueron que hay incendios que no se pueden apagar con voluntarios, al ser un sector de riesgo que requiere de especialización. Y por otro lado, la necesidad de contar con bomberos forestales en activo todo el año. A pesar de todo, la Ley de Bomberos Forestales se aprobó en 2024. “Algo es algo, pero se queda corta”, advierte el miembro de la BRIF. Meses después de este incendio, el entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, creó la UME, Unidad Militar de Emergencias, aún hoy operativa.
Tanto Martín como el profesor Chuvieco apuntan a la formación como mejor herramienta para reaccionar frente al fuego. El profesor de Ecología apunta que “la mayor parte de los especialistas está de acuerdo en que las temporadas de fuegos son más intensas por culpa del cambio climático”. Y a esto añade otra reflexión, relacionada con el abandono del medio rural. “La vegetación cada vez más uniforme y eso facilita la propagación”.
La falta de barreras naturales, explica el profesor Chuvieco, hace que cuando ocurren algunos incendios sean más grandes. En esta línea, Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo cuenta que se han puesto en marcha programas de recuperación y de mantenimiento. “Uno de los más conocidos fue el de las ovejas bomberas”, añade.
Y el alcalde de la Riba de Saelices explica que, aunque tienen un bosque verde aún no está en el momento de su óptimo aprovechamiento forestal, lo que ayudaría a fijar población y generar actividad económica, aunque detalla que han llegado ayudas importantes de los fondos Next Generation para ayudar en labores de mantenimiento y mejora del bosque.
Carlos Loscos, edil de la localidad guadalajareña, recuerda una curiosidad que es también un homenaje a su pueblo y a su gran tragedia. El pasado día 1 de mayo, los jóvenes del pueblo cumplieron con la tradición de cortar un gran pino, y plantarlo simbólicamente en la plaza del pueblo. “Para los jóvenes, el pino en una zona resinera como esta representa la juventud y el vigor. Situar un pino en la plaza del pueblo tiene algo de tótem”, afirma.
Este año fue un pino nacido de las cenizas del incendio. Casi quince metros de madera vertical que los mozos que nacieron dos años después del incendio han portado a hombros desde el bosque, para demostrar en el pueblo que la vida sigue.