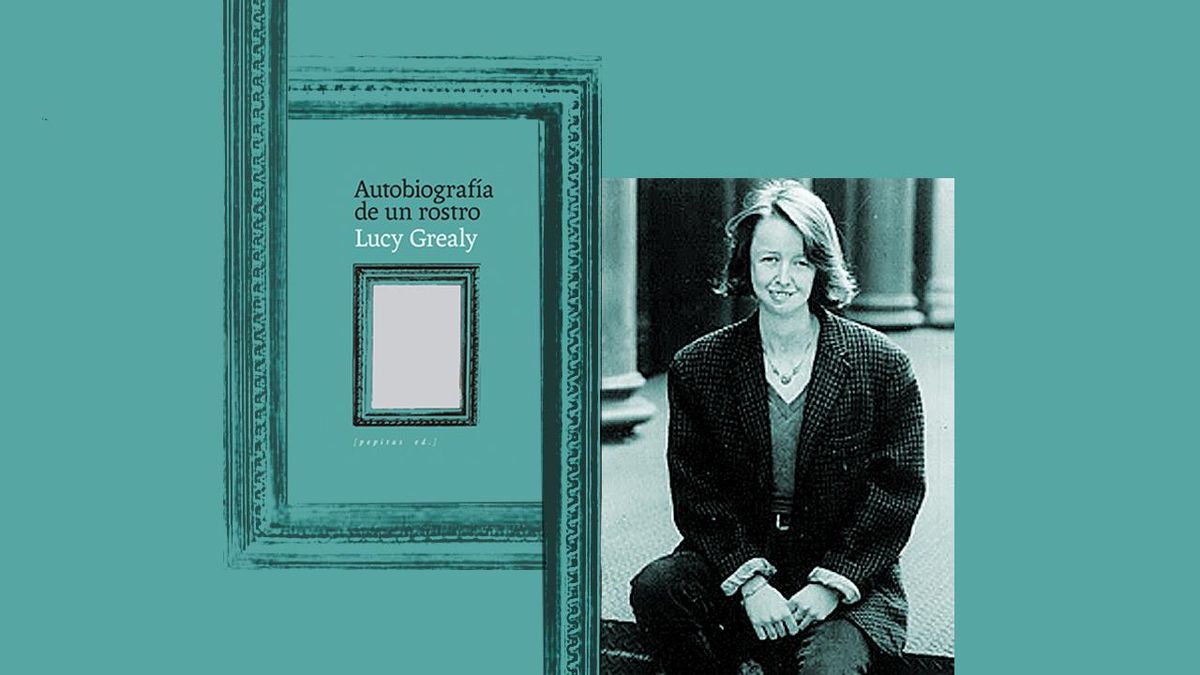
Volver a la sociedad con la cara desfigurada: la historia de Lucy Grealy, superviviente de un cáncer facial
A la escritora le extirparon parte de la mandíbula para tratar un tumor óseo maligno, y en ‘Autobiografía de un rostro’ (1994), que acaba de ser publicado en español, reflexiona sobre una realidad de la que no se suele hablar: las heridas físicas y psicológicas que deja el proceso de curación
La vida después del cáncer: el testimonio de supervivientes y de familias de duelo
En las primeras páginas de este libro, una adolescente trabaja en un establo en una zona rural a las afueras de Nueva York, donde se dedica a pasear a niños en poni. No es más que un empleo cualquiera para una muchacha, pero para ella supone algo más. Mientras trabaja, los chiquillos la miran raro, se ríen, preguntan a sus padres: “¿Qué le pasa en la cara?”. Los adultos también la examinan, con mayor o menor disimulo; aunque sus ojos no reflejan burla, sino, sobre todo, miedo. Miedo de que a sus hijos les ocurra lo mismo. Sin embargo, a ella le compensa trabajar allí. Por los caballos: ellos no la tratan distinto, no la miran con extrañeza. Para ellos, es una humana más.
Esa joven era Lucy Grealy (1963-2002), criada en el condado de Rockland, del estado de Nueva York. A los nueve años le diagnosticaron un sarcoma de Ewing mandibular, un tipo raro de cáncer óseo por el que le extirparon parte de ese hueso, junto con otros tratamientos. A los años de enfermedad les siguió una sucesión de intervenciones para reconstruir, en la medida posible, ese rostro desfigurado. Tras completar sus estudios universitarios, que le descubrieron la fuerza de la poesía, publicó algunos poemarios y libros de memorias, entre los que destaca Autobiografía de un rostro (1994; Pepitas de calabaza, 2025, trad. Natalia Fernández), que acaba de ver la luz en castellano.
Niña de hospital
El diagnóstico instaló a Lucy en el microcosmos de consultas médicas, batas blancas, pinchazos y medicamentos. El tratamiento duró varios años, hasta bien entrada la adolescencia, con la consiguiente imposibilidad de hacer vida normal, de organizar unos planes a corto plazo como cualquier muchacha de su edad. El dolor y las molestias de cada recuperación, que la incapacitaban hasta cierto punto, se convirtieron en el pan de cada día para ella.
Una enfermedad tan grave arrastra a una familia entera. Aunque no se detiene demasiado en cómo lo vivieron, el libro deja ver que sus cuatro hermanos tuvieron que pasar a un segundo plano en el hogar mientras los padres se hacían cargo de las visitas al hospital y las conversaciones con los médicos. Lucy, por su parte, vive un mundo de medias verdades: sabe que tiene una enfermedad pero no es consciente de su gravedad ni de lo que le harían exactamente cuando entrara a quirófano, ni de los efectos de la quimioterapia. El ir descubriéndolo sobre la marcha tiene una parte dramática pero también le ahorra sufrimiento anticipado.
Convertirse en niña de hospital implica asimismo un cambio en el entorno cotidiano: la escuela queda atrás (no la abandona en ningún momento, pero debe adaptar el ritmo a sus necesidades) y entra en juego la dinámica de la planta infantil del hospital. Sus compañeros pasan a ser niños y adolescentes enfermos, con lesiones graves después de un accidente u otros trastornos. Dentro de lo grave de esa realidad, hay luz en la mirada de la pequeña Lucy, que observa con asombro a sus vecinos mientras trata de adivinar qué les ocurre. A través de ellos, se familiariza con la fragilidad de la naturaleza humana: el muchacho que un día rebosa vitalidad al día siguiente se revela débil por el tratamiento. Y a través de los demás también aprende, claro, el significado de la ausencia.
La vuelta a la escuela tras cada ingreso es uno de los pasos más duros. La Lucy que regresa es diferente cada vez y los niños no tiemblan al mofarse de la pérdida del cabello o de la transformación de su rostro. Según confiesa la autora, no hizo amigos de verdad hasta que llegó a la universidad.
Miedo al espejo
Si la enfermedad arrasó su infancia, la adolescencia y su primera juventud estuvieron marcadas por un largo (e infructuoso) proceso de autoaceptación. Y por el bisturí: unas reconstrucciones que no eran ni rápidas, ni inocuas, ni de veras eficaces para devolverle la cara o al menos para proporcionarle unos rasgos más armónicos. Junto con el rostro, tuvo que arreglarse la dentadura, que quedó afectada de gravedad por la radioterapia.
Cualquier amputación, más si cabe en algo tan identitario como el rostro, es traumática para el ser humano, sea de donde sea, tenga la edad que tenga. Pero en una etapa tan delicada como la adolescencia, cuando el cuerpo se transforma, se toma conciencia de la propia imagen y aparece el deseo de gustar, conlleva una carga de sufrimiento adicional. El relato de Lucy Grealy plantea la hipocresía de pretender que, aunque lo peligroso es la enfermedad en sí, sus efectos secundarios carezcan de importancia. No, lo que no te mata no te hace necesariamente más fuerte. Es más, puede causarte una nueva debilidad.
En una sociedad gobernada por el culto al cuerpo, buena parte de la autoestima, del concepto que cada uno tiene de sí mismo, depende de cómo es la relación con su cuerpo, con la imagen que le devuelve el espejo. La enfermedad implica una reacción corporal que escapa al control humano, y que no queda otra que aceptar en aras de la supervivencia. Sobrevivir, sin embargo, no es el final del camino, y el libro de Grealy recuerda que se hace un flaco favor a los supervivientes al convertir los cambios físicos en un tabú o un asunto menor. Siguen necesitando apoyo y empatía, quizá más que antes.
El pelo es lo primero que se ve afectado, con las implicaciones emocionales que eso tiene para una preadolescente. Y no basta con que le vuelva a crecer, porque para entonces ya se enfrenta a ese rostro desfigurado. No es solo que no se reconozca, es que es consciente de que tras la extirpación se ha afeado, es decir, se ha alejado de los cánones de belleza, se ha situado en un plano distinto al de sus coetáneos, o así lo percibe ella.
Por si tener un concepto tan bajo de sí misma no bastara, Lucy es consciente de que su rostro produce rechazo en los demás. La miran raro, se hacen preguntas (aunque no se atrevan a formularlas). Le es imposible comenzar de cero, porque su cara revela que le ha pasado algo, que no ha sido una chica como las demás. Es difícil integrarse cuando la anomalía es una parte tan visible. Ella debe aprender a vivir con esa sensación, asumir que siempre tendrá que dar explicaciones. El cáncer no se va del todo, jamás, aunque los análisis salgan limpios.
Historia de una reconstrucción (psicológica) fallida
De algún modo, la enfermedad se adueña de la identidad de Lucy con más fuerza que lo que pueda elegir por voluntad propia (si es que lo que nos constituye puede elegirse): los estudios, el lugar donde vivir, los amigos, las aficiones. La biología se revela más poderosa e ingobernable que la voluntad u otros atributos, como su talento para escribir. Necesita hacer un trabajo psicológico colosal para transitar ese tortuoso camino hacia la autoaceptación. Y, si aún hoy queda mucho por recorrer en el tratamiento de la salud mental, en los años ochenta, para una joven criada en el campo, todavía era más difícil.
Ella se ve siempre y por encima de todo como la chica del rostro desfigurado y piensa que no la van a querer nunca, que no gustará a los hombres, que no será correspondida en el amor. Sentirse deseada, en el proceso de maduración, es fundamental; y ella se siente fuera de juego antes de empezar la partida. Se autodescarta, más bien: prefiere no arriesgarse a dar el paso antes que enfrentarse al dolor por el rechazo. Termina por encerrarse más en sí misma, cae en la autocompasión.
Está convencida de que su percepción de sí misma cambiará cuando su aspecto cambie, es decir, cuando termine la reconstrucción del rostro. Sin embargo, creer que el bienestar o la paz interior dependen de un factor externo, aunque sea algo tan íntimo como la imagen, es un error que solo lleva a postergar la vida. Lo habitual es que debajo de esa creencia haya un malestar profundo que, al no saber cómo canalizarse, se concentra en algo externo y tangible. Cuando ve su nuevo rostro en el espejo, tras las operaciones, sabe que tiene mejor aspecto; aun así, la inseguridad y el complejo de inferioridad siguen ahí. Ella seguirá sin aceptarse. Este libro es la historia de una reconstrucción fallida.
La autora murió el 18 de diciembre de 2002, a los 39 años, de una sobredosis. No tuvo una recaída del cáncer, pero las heridas psicológicas que le dejó la lastraron el resto de su vida. Autobiografía de un rostro, más que un relato de superación o unas memorias de la enfermedad, es la historia de una búsqueda de anclaje, de formación de identidad cuando los cimientos sobre los que se sostiene se han reventado y debe aprender a tantear el terreno. Es el testimonio de alguien que no solo se sabe diferente, sino que ha asumido que su diferencia causa inquietud. Porque es una diferencia en forma de anomalía física, visible e imposible de disimular.
Lucy Grealy escribe con la naturalidad de una mujer joven y culta que ha asimilado lo que hay y expone sus vivencias sin victimismo ni rabia. Y sin ganas de cambiar el mundo; no lanza mensajes políticos ni se erige en portavoz de los supervivientes, sino que reflexiona, con una honestidad desgarradora, sobre su historia, cómo se ha sentido, cómo ha crecido. Demuestra ser una gran escritora, con una calidad que va más allá del interés del tema: su libro es una puerta abierta a un dolor que se ve, pero que casi nunca se llega a comprender desde fuera.


