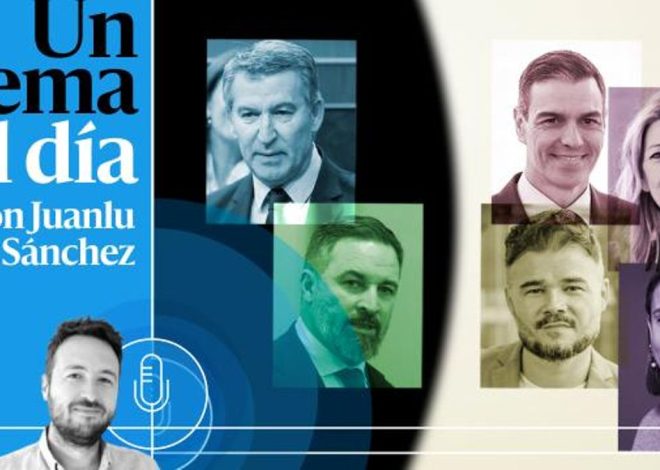Del ‘baptisterio romano’ de Las Gabias a una villa de lujo: la joya que se oculta bajo el suelo de Granada desde hace 15 siglos
Un equipo de arqueólogos de las universidades de Málaga, Granada y Jaén están sacando a la luz los restos de uno de los yacimientos romanos más famosos de nuestro país
¿A quién no le va a gustar que el ‘baptisterio’ romano de Las Gabias ya apareciera en periódicos de los años 70?
Ni es un baptisterio ni es del siglo I. No, el famoso hallazgo arqueológico de Las Gabias (Granada) que pusieron de moda las hermanas Rojas Serrano en la televisión de nuestro país con la famosa pregunta de “¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I?” es mucho más. Es una villa de lujo, escondida desde hace 1.500 años bajo el fértil suelo de la Vega de Granada, que ahora está regresando a la vida gracias a los trabajos arqueológicos impulsados por la Junta de Andalucía, propietaria del yacimiento, en colaboración con las universidades de Málaga, Granada y Jaén, y el ayuntamiento de este municipio granadino. Es tal la importancia de los trabajos que se están incluyendo en las guías científicas y fueron eje central de las Jornadas Europeas de Arqueología que se celebraron el pasado mes de junio.
“Secuestrado” durante décadas por la cultura popular y la propiedad de la familia Rojas Serrano, la historia de la villa romana de Las Gabias está íntimamente ligada a la creencia de que se trataba de un baptisterio. Lo está desde que hace un siglo se encontró de casualidad mientras el abuelo de las hermanas Encarnita y Josefina labraba la tierra y dio con una construcción atípica. Desde 1920 y hasta nuestros días, la evolución sobre el conocimiento de estos restos romanos ha permitido descubrir que, pese a que en un principio se pensó que sería un baptisterio lo que la tierra escondía, en realidad es una villa de altísimo lujo, que llegó a estar habitada por gente humilde poco antes de desaparecer bajo tierra.
La confusión inicial tuvo su origen en 1921, cuando el arqueólogo Juan Cabré realizó una primera excavación y, con cautela, planteó la hipótesis de que se tratase de un espacio religioso cristiano. Pero no lo afirmó con rotundidad. Lo cierto es que, para considerarse un baptisterio paleocristiano, la estructura debería contar con una pileta de inmersión para los primeros bautizos. Y no la tiene. Lo que sí tiene -y en abundancia- es mármol. Rojos, verdes, amarillos, importados desde Turquía, Egipto y el norte de África para revestir las paredes de un criptopórtico que, lejos de lo público, fue construido como capricho privado de un dominus romano, una suerte de aristócrata de la época, que decidió añadirle a su villa un elemento reservado a los grandes foros imperiales. Una galería subterránea con fuente interior y cúpula incluida. Para que a nadie le cupiese duda de su poder.
Ese nivel de ostentación ayuda a entender por qué esta villa está considerada una de las más importantes de toda la Vega de Granada. El problema es que, tras las primeras campañas del siglo XX, el yacimiento quedó abandonado a su suerte. En 1931 se construyó una cubierta para proteger el criptopórtico -obra, por cierto, de Leopoldo Torres Balbás, el mismo arquitecto que restauró buena parte de la Alhambra-, pero pronto la llave del monumento se perdió. Literalmente. Y el acceso volvió a quedar en manos de la familia propietaria, que durante décadas impidió el paso a investigadores y arqueólogos. Aquel vídeo viral, grabado a finales de los 90, en pleno estallido del costumbrismo televisivo, devolvió la existencia del yacimiento al imaginario colectivo, pero también perpetuó una versión errónea y casi cómica del hallazgo que popularizaron las hermanas Rojas Serrano.
Una joya oculta
Más de veinte años después, por fin se está excavando con rigor científico. El equipo que dirige Manuel Alcaide, investigador de la Universidad de Málaga, está trabajando desde 2020 en la datación del suelo y sobre el terreno desde el pasado mes de febrero gracias a un proyecto arqueológico de largo recorrido que combina financiación municipal (más de 200.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Las Gabias), apoyo técnico de la Junta de Andalucía, que es la propietaria de los terrenos y la responsable de su apertura al público, y la participación de varias universidades andaluzas. Las primeras prospecciones geofísicas realizadas con georradar han revelado lo que ya se intuía desde hace tiempo: que la villa no es solo una galería subterránea, sino un complejo residencial de enormes dimensiones, con más de 50 metros de lado, patio central, fuentes, salas absidiadas y pavimentos de mosaico en prácticamente todas las estancias.
“Cada vez que abrimos tierra nos encontramos con cosas que no esperábamos”, explica Alcaide, que también ha participado en las excavaciones de la villa romana de Salar, una de las más espectaculares de la Península Ibérica. La comparación no es casual. Las villas de Las Gabias y Salar comparten cronología, técnicas constructivas e incluso decoración. Ambas son hijas de un mismo fenómeno histórico: el auge de la aristocracia terrateniente en el siglo IV d.C., que abandonó las ciudades para construir complejos autosuficientes en el campo, donde producían aceite, cultivaban la tierra y al mismo tiempo demostraban su estatus a golpe de mármol y arquitectura importada. En Las Gabias incluso se ha encontrado un torcularium -una almazara romana-, lo que permite conocer tanto la parte urbana como la productiva de la villa.
La historia posterior no fue tan brillante. A finales del siglo V, tras la marcha de la familia propietaria, las estancias empezaron a ser ocupadas por campesinos que tapiaron puertas, construyeron hornos domésticos y destrozaron mosaicos para instalar silos de almacenamiento. Un proceso de degradación que culminó en época islámica, cuando la villa ya estaba enterrada bajo tres metros de sedimentos y sobre ella se habilitaron terrazas de cultivo. Así, la tierra la fue olvidando. Hasta ahora.
Porque por primera vez en más de un siglo el yacimiento se puede visitar. El criptopórtico ha sido incluido en el programa de enclaves arqueológicos abiertos de la Junta de Andalucía y los trabajos seguirán durante los próximos años. La excavación forma parte de un proyecto general de investigación con una duración prevista de seis años, hasta 2031, que combina prospección, documentación científica y trabajos de restauración. Y lo que se espera encontrar no es poco.
“Es imposible saberlo con certeza”, responde Alcaide. “La arqueología no es una ciencia de certezas inmediatas. Pero sí sabemos que esta villa es única y que lo que descubramos aquí puede reescribir lo que conocemos sobre la Granada romana”. El equipo ya ha detectado, mediante técnicas no invasivas, una estructura de gran envergadura que apenas empieza a emerger. Además, existe una alta probabilidad de que en el entorno aparezcan nuevas estancias, estructuras domésticas y hasta una necrópolis vinculada a la propia villa, como era habitual en los caminos de salida de estos complejos aristocráticos.
Hoy, la parcela en la que se encuentra es de titularidad pública y cuenta con la máxima figura de protección legal desde 2004: es un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que impide su urbanización y garantiza que cualquier intervención futura tenga que respetar los restos. Por primera vez en siglos, la villa no solo está siendo excavada, sino también preservada.
Y es que debajo del suelo fértil de la Vega de Granada hay algo más que historia: hay poder, cultura material, urbanismo de altísimo nivel y una lección de memoria. La villa romana de Las Gabias no es solo un redescubrimiento arqueológico, sino también una metáfora: durante décadas, lo que parecía un chiste de programa nocturno era en realidad una joya bajo tierra. Y ahora, por fin, alguien está empezando a desenterrarla.