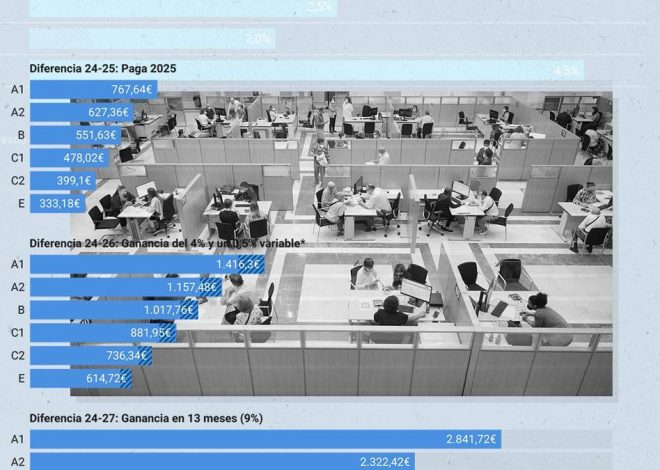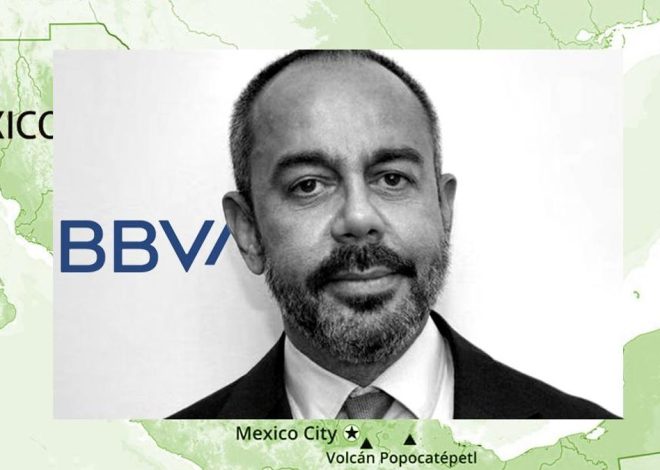Rafael Manrique, psiquiatra: «La IA quizá llegue algún día ser inteligente, ahora es una Wikipedia avanzada”
El especialista reflexiona sobre el cerebro en un libro escrito junto a la pedagoga Begoña Cacho y advierte sobre el excesivo consumo de experiencias culturales «que no dejan de ser pan y circo»
Entrevista – Markus Gabriel, filósofo: «La política no tiene el poder de hacer mejor a la humanidad»
Viva la inteligencia. La conversación con el psiquiatra Rafael Manrique es una encendida defensa de la luz. Intensa y provocadora, rompe tópicos y obliga a pensar. Alerta sobre el miedo como motor de construcción del discurso fascista y el excesivo consumo de experiencias culturales “que no dejan de ser pan y circo”. Dice provocadoramente que “la depresión no existe, que es un concepto poético”. Menosprecia las dos inteligencias contemporáneamente más aplaudidas en los foros sociales: la emocional, “que nos ha acercado más a las bestias que se mueven por emociones”, y la artificial, “una simple Wikipedia avanzada”.
Este viernes presenta ‘La mente infinita’, editado por El Desvelo, en la librería La Vorágine de Santander. Un libro escrito junto a la pedagoga Begoña Cacho en el que exploran la relación entre cerebro, mente y cultura. Unas páginas que amenazan con complicar la vida de sus lectores y que revisa el concepto de cultura. “No es lo mismo tirar a la cabra desde el campanario que escribir Romeo y Julieta”, dice el hombre que no escribe con mayúsculas la palabra amor.
En tiempos de inteligencia artificial (IA) en su libro reivindican el método analógico: la mente humana.
La IA quizá llegue algún día a ser inteligente, pero lo que hay ahora es una Wikipedia avanzada. Es decir, un montón de datos, de informaciones y de artículos que se juntan, y eso no es la inteligencia. La inteligencia no es una enciclopedia. Hace unos 20 años habíamos escrito un libro parecido sobre la mente y había quedado viejo porque ha habido muchas novedades y, al tiempo, no tantas porque seguimos sin comprender lo que decimos en el libro, el núcleo duro de la experiencia mental humana que es la consciencia de la consciencia. Lo único que nos separa de otros seres vivos. Cualquier animal por poco evolucionado que sea tiene alguna consciencia de lo que está haciendo, pero nosotros somos los únicos que tenemos consciencia de la consciencia y eso nos convierte en unos monos muy inteligentes y un tanto tristes y melancólicos, por esa constante reflexión sobre lo que vamos siendo conscientes.
¿La sociedad busca cada vez estar más distraída para no hacerse esas grandes preguntas? ¿Nos crea más ansiedad?
La idea que se ha extendido tanto de la inteligencia emocional, de la importancia de las emociones, nos ha acercado más a las bestias que son las que se mueven por emociones. La emoción no es que yo estoy triste o enamorado, es un sistema de evaluación de la conducta que nos dice por dónde tenemos que ir. Pero eso no debe presidir nuestra vida porque es un sistema de evaluación de algo, y lo que importa es ese algo: la vida. Hace poco escuchaba al expresidente Miguel Ángel Revilla: “Es que yo lo siento así” y eso lo convertía en una verdad. Pero un sentimiento no es una verdad, es una evaluación subjetiva de aquello que te pasa.
Las personas necesitan estar constantemente distraidas, experimentar novedades… ¿Qué nos pasa?
Que no pensamos. Que estamos viviendo y sintiendo, pero no viviendo y pensando. Porque pensar, ser inteligente -que no significa leer a Hegel en alemán antiguo- es complicado. No estamos siendo inteligentes y no estamos siendo emocionales y eso lleva a todo tipo de desastres porque es la esencia de la irracionalidad. Y un ser humano es, primero, razón, luego la emoción que te da esos razonamientos que haces y luego otra vez razonar. Pero solo con la emoción es una barbaridad. Eso en tiempos de Freud se llamaba con un nombre que hoy no se puede usar porque no sería correcto, que es histerismo: moverte por sentimientos.
La esencia de las religiones, el cristianismo entre ellas, es que ya mañana disfrutarás, ahora trabaja. De manera que ahora trabajas y obedeces y eres un buen siervo de la comunidad y después ya disfrutarás en el cielo o donde sea. El fascismo sigue diciendo lo mismo
Revindica, entonces, el sentido común en este nuevo contexto. ¿Esta ausencia explica el auge de las corrientes autoritarias y fascistas?
Lo eficaz que tiene es que evita pensar: ya pensamos nosotros por ti. Es algo muy antiguo que ahora se amplifica mucho. La esencia de las religiones, el cristianismo entre ellas, es que ya mañana disfrutarás, ahora trabaja. De manera que ahora trabajas y obedeces y eres un buen siervo de la comunidad y después ya disfrutarás en el cielo o donde sea. Pero ahora, no. El fascismo sigue diciendo lo mismo: ya mañana disfrutarás… cuando echemos a los inmigrantes, a los rojos, a los negros. Entonces viviremos muy felices. Mientras tanto, obedece y calla. Y eso es una mutilación terrible de las capacidades mentales. Pero lo sorprendente es que se oyen pocas voces en contra de todo eso y se habla a favor de la eficacia de un modelo como el chino a cambio de la evidencia, de la no razón. Veo importante el sentido común que tiene dos vertientes. Una que es un pensamiento reaccionario: lo que siempre fue, será. Pero otra no, es un depósito de lo que es válido para los seres humanos, que tiene que ser conservado. En ese sentido, la palabra conservación es buena porque conserva lo útil. No es buena cuando se convierte en reaccionaria. El sentido común útil es bueno.
El cerebro es la máquina. ¿Y la mente?
La mente no existe, es un término poético. Lo que existe son las emociones, el pensamiento, la biología, el cuerpo, la experiencia. Mente es una forma poética de llamar a todo esto. El concepto ‘salud mental’ es una estupidez, que no me oiga nadie, pero es una estupidez porque la salud se aplica solo a los órganos. El cerebro puede estar enfermo, pero la mente no está enferma. Lo que puede estar es alterada, rara… pero enferma, no. Es otro problema que hay ahora: la medicalización de la experiencia y la existencia humana, como si todo fuera o biológico o médico. Lo que planteó Foucault del biopoder, el poder que había adquirido la biología sobre las decisiones humanas o las políticas. Cuando en la pandemia Revilla decía: “ah, no lo sé, pregúntele al consejero de Sanidad”. En lugar de asumir decisiones políticas, eso es biopoder en estado silvestre y rural. El poder está en la capacidad mental de ir decidiendo, experimentando y evaluando. Eso es lo que es la mente. Y despegarse de lo cotidiano, la mente me sirve para pensar en unicornios porque yo no voy a experimentar nunca un unicornio, pero la mente sí lo va a conocer, lo va a definir, va a hablar de ello. Eso es fantástico, mientras sepamos que la mente es una especie de radar que nos va ofreciendo ideas, peligros, oportunidades. La consciencia decide si eso puede ser atendido o no, y se puede equivocar: Ese gatito de rayas qué bonito es, y es un tigre.
Pero todas las personas no tienen la misma inteligencia…
Hay una aproximación muy mecanicista a la hora de medir el coeficiente intelectual que ha ido aumentado desde que se empezó a medir hace más de 100 años . ¿Por qué? ¿Los seres humanos son cada vez más inteligentes que los paleolíticos o los medievales? ¡Qué tontería! Lo que ha cambiado es el instrumento de medida que ahora mide más estupideces. No somos más inteligentes ni más artistas que los que pintaron Altamira.
¿Qué es, entonces, la inteligencia?
La inteligencia es la creación de conceptos. Si soy un leñador inteligente, ¿qué tengo que tener? ¿Cerebro? Pero además tengo que tener ojos, un hacha, la capacidad de que cada vez que doy un golpe ver dónde tengo que dar el siguiente. La mente y la inteligencia es todo eso junto. Mi percepción, mi decisión, mi fuerza, mi útil. El hacha. Todo ello constituye un ser inteligente. El pensador de Rodin es un desgraciado. Pensar no es esa tristeza, ni esa desgracia. Pensar es crear conceptos, actuarlos y revisarlos.
Rafael Manrique en la Redacción de elDiario.es Cantabria.
Su último libro habla de cerebro, mente y cultura. ¿Por qué enhebrar el término cultura en este análisis? ¿Cómo opera en nuestro cerebro?
Porque el ser humano tiene una característica que no tienen los otros seres, que es un sistema acumulativo de cultura. Lo que han hecho en el Paleolítico, en el Renacimiento… todo eso se acumula. Así como no tenemos más mente que los paleolíticos, sí tenemos más cultura. Ahora, hay dos versiones de cultura. Una boba y una profunda. La boba es decir que todo lo que hace el ser humano es cultura. Los que cogen una cabra y la tiran del campanario para que se estampane o que salgan delante de un toro para ver si le mata él al toro o el toro a él, pues eso es cultura si se entiende que es un producto de las sociedades humanas. Pero no es lo mismo tirar a la cabra desde el campanario que escribir ‘Romeo y Julieta’. La cultura es otra cosa, es ir creando nuevas objetividades para los seres humanos. Esa dimensión mucho más restringida de cultura la veo muchísimo más interesante. La otra es banal. Hay una restricción de lo que es cultura y lo que es pensamiento. A veces digo, bromeando: contesta a esta pregunta, pero no la primera cosa que se te ocurra porque eso es una ocurrencia. Y tener ocurrencias no es tener pensamientos. Pensamientos es crear conceptos que luego puedan ser operativos. Hay que acotar mucho el terreno en el que nos movemos.
Pero con frecuencia se busca la distracción frente al pensamiento.
El tema de la salud mental que comentábamos antes. Si ahora estoy ansioso creo que es algo incorrecto, o bien me lo trago o me tomo una pastilla o voy al psiquiatra. Tener ansiedad es normal. Es mejor ser alto, guapo y rico, pero la mayoría no lo somos. No podemos aspirar a vivir siempre en un estado de profundo bienestar. Sigue habiendo mucho consumo de bienes materiales, pero también hay un consumo de experiencias en la cultura. Si alguien se jubila va a las cuatro a pintura, a las cinco a yoga, a las seis a clase de chino, luego al club de lectura y a una conferencia a las ocho. Eso es consumo de actividades culturales, no es cultura, y ahora sin embargo se promueve eso. Cuando se dice que Santander es un sitio cultísimo… ¡hay que ser ciego para decir eso! Es un sitio en el que hay actividades culturales -tampoco tantas- y que la gente las consume de manera voraz y eso no vale para nada: entretiene a las masas. No deja de ser pan y circo, pero en contenedores más monos, como el Centro Botín.
Si alguien se jubila va a las cuatro a pintura, a las cinco a yoga, a las seis a clase de chino… eso es consumo de actividades culturales, no es cultura
Nosotros mismos somos el mayor misterio. Se han hecho muchos descubrimientos del cerebro a nivel neuronal, ¿queda mucho por conocer?
Casi todo. A finales del siglo pasado, fundamentalmente en Estados Unidos, invirtieron miles de millones en investigación cerebral para llegar a saber casi nada. Del Alzheimer, tras mucha investigación, sabemos que casi todo lo que sabíamos era falso, no era verdad. Ahora sabemos mucho de lo que no es verdad. En algunas ocasiones nos aferramos a cosas que tampoco son verdad pero nos tranquilizan. Por ejemplo: que el amor es un producto de la dopamina o de la oxitocina. No es verdad, por mucho que se diga. Aunque ahora pones amor y dopamina y la inteligencia artificial te hace un texto entero y te cuenta lo que quieras. La dopanima es uno de los ciento y pico neurotrasmisores cerebrales. Les conocemos, no todos, y muchas veces no sabemos lo que hacen. Sabemos muy poco y no sabemos la gran cuestión. El cerebro es un conjunto de neuronas, millones y millones, que se comunican de manera químico-eléctrica. ¿Cómo de eso surge un poema, un concepto, una idea amorosa? ¿Cómo de esa química sale eso? No tenemos ni idea, aunque hay muchísimas teorías. En la neurobiología del cerebro se ha avanzado mucho, de eso sabemos hasta casi qué neurona se va encender cuando suceda tal cosa. Pero qué es pensar y por qué he pensado eso y por qué me vale para crear algo, no. No lo sabemos. Seguimos siendo desconocidos y raros.
La mente también nos juega malas pasadas, a veces crea fantasmas, nos mantiene en un estado de desesperanza e incluso de rechazo o agresividad. ¿Podemos cambiar nuestra mente?
Podemos influir en ella de varias maneras. Por ejemplo, los famosos antidepresivos, que son tal vez los medicamentos más consumidos en el mundo. En realidad, la depresión no existe, es un concepto poético. Lo que existe es una gama sentimental muy variada. Pero la depresión es un resumen poético. Entonces no se puede dar un medicamento antidepresivo para un concepto poético. Lo que sí vale es que muchas veces tomas un antidepresivo y te permite cierta posición del cerebro menos reactiva. Como si en vez de tener el problema delante de los ojos que no te deja ver, se desplazara a un lateral. Sigue estando ahí, pero le puedes ver, le observas. Los antidepresivos son muy buenos, pero no como piensa le gente: me tomo una pastilla y se quita la depresión. No es así. Me tomo una pastilla y veo el mundo de una manera más despegada y menos desasosegante y entonces soy más libre. También vale la conversación, libre, no la de bar. Lo descubrió Freud, que la gente hablando -según en qué condiciones- mejoraba. En todo caso, el mejor antidepresivo en la vida de una persona es la acción. Pensar, actuar, equivocarte… La idea de Samuel Becket: fracasa, pero fracasa mejor cada vez. Cada vez que fracasas vas haciendo una trayectoria subjetiva.
El mejor antidepresivo en la vida de una persona es la acción: pensar, actuar, equivocarte
Nuestra aspiración debería ser el ser seres subjetivos, ir haciendo un mundo subjetivo. ¿Cuál es el producto social? Que eso no exista, porque la subjetividad es muy mala para el rendimiento personal, económico…. Es mejor que pienses esto y no esto otro. Sí se puede cambiar la mente, pero no se la puede cambiar a voluntad ni con un objetivo porque sino la educación sería una ciencia, y no lo es porque no podemos determinar los objetivos, somos seres indeterminados. Y eso con la educación, con el amor, con la política. Con todo, porque no somos seres objetivos. Pero sí somos seres estructuralmente determinados. Es decir, yo veo ocho colores. Hay muchos más, pero mi estructura de retina no me permite más que ver ocho. Eso de que somos libres es una tontería. Tenemos un determinismo estructural, y como le tenemos hemos sido capaces de crear un microscopio que puede ver cosas que nuestros ojos no pueden ver. Volvemos a ser deterministas estructurales, solo que ahora hemos aumentado la gama de longitudes de onda que podemos ver. La política de educación, el amor, no pueden ser determinados, dependen de nuestras estructuras. De dos tipos de estructuras: las biológicas, usted es como es; y las socioculturales, nacimos en la familia que nacimos y eso influye: nacer en una chabola o en la suite de un palacio. Eso condiciona la existencia. No somos libres, pero sí que somos capaces de hacer una gestión de nuestras ataduras.
Uno de los enigmas es qué nos conduce a abrazar, por ejemplo, una determinada ideología. Los partidos políticos pagarían mucho dinero por el truco para generar afectos. Ahora que vemos cómo calan los discursos fascistas, ¿de verdad somos libres al elegir lo que pensamos? ¿Cómo podemos protegernos?
¿Cómo podemos crear estructura de pensamiento fascista? Es fácil: creando miedo. Los moros vienen a violar a nuestras mujeres, los gitanos van a ocupar nuestras casas, no nos va a llegar el dinero para pagar las pensiones… El miedo es muy eficaz, casi es determinista en crear situaciones de pensamiento mucho más limitada que le interesan a los grandes sistemas sociales de opresión. ¿Lo libres que podemos ser? Yo soy una rata de biblioteca y en mi casa había dos libros de cócteles. Otros pueden vivir en una casa de 30.000 volúmenes y no leer un libro en su vida. No sabemos por qué. Las decisiones que vamos tomando funcionan de manera catastrófica: vamos en una dirección, ocurre un acontecimiento y cambias de manera radical. Y ese cambio era impredecible. Ahora estoy escribiendo sobre el origen del cristianismo. La leyenda dice que Pablo de Tarso iba a caballo -aunque es un invento- y de repente cae al suelo, pierde la vista -por un ataque epiléptico o por lo que sea- y de repente pasa de perseguir cristianos a amar cristianos… ¿Era previsible eso? No. Los cambios son generalmente catastróficos, en el sentido de que cambian la trayectoria. Romeo se asoma a la tapia del patio de Julieta, la ve y dice: “Estoy enamorado”. Y en tres días mueren ellos y seis personas más. Cambiamos de manera tan rápida y con variables tan poco conocidas que luego solo tenemos que ver cómo lo gestionamos.
¿Incluso el amor?
Yo estoy casado contigo y mañana veo a otra mujer y me enamoro de ella. No lo he podido evitar. Me ha ocurrido. El enamoramiento te ocurre, pero el amor lo decides. Me ha ocurrido eso, pero yo decido a quién voy a querer. No mis sentimientos. Eso ocurre, pero yo mando. Esa capacidad de gestión de lo que nos sucede salvaguarda nuestra libertad. Las palabras con mayúscula no existen: amor, libertad, política. Todas estas cosas con mayúsculas no tienen ningún contenido. Cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Lo mejor que tengo de mí te lo pongo a ti, y a partir de entonces te veo maravillosa, pero me estoy viendo maravilloso a mí. Solo que con el paso del tiempo tú te empiezas a comportar como tú eres y ya digo: ¡ay, pues ya no me gusta tanto porque ya no te pareces a mi! El amor si es una decisión, una decisión complicada. La más libre pero bonita es la que dio Jacques Lacan: “Amar es ofrecer lo que no tienes a quien no te lo ha pedido”. Por lo tanto, está muy lejos de esas grandes palabras, que el amor es compromiso y todo eso que es palabrería, que confunde y que a la gente le hace sentirse culpable porque cree que no ama lo suficiente… ¡o el gran drama de la psicología positiva de Paulo Coelho! Si tú quieres algo, el universo conspira para que lo tengas. ¡Es un delito! El universo no conspira a favor tuyo, sino normalmente contra ti. Cuando alguien te dice que te garantiza un resultado en un proceso emocional es un estafador.
¿Qué pretenden transmitir con el libro ‘Cerebro, mente y cultura’ que ha escrito junto a la pedagoga Begoña Cacho?
Queremos complicar el pensamiento y la vida de esos lectores, que vean que el pensamiento, la memoria, la conducta, las emociones, el éxito… sí es cierto que son importantes. Probablemente tienen ideas que provienen de las redes sociales, de la iglesia, del sentido común más ramplón. A través de la reflexión se puede iniciar un cambio de mente. El libro puede servir de reflexión para hacer las cosas de otra manera, considerar el éxito y los sentimientos de otra manera, no preocuparte tanto del problema de la verdad a la que nunca vas a llegar. Puede ser útil para la vida cotidiana. Hay tres capítulos sobre la consciencia que no son para leer en la playa porque se entienden bien, como el resto del libro, pero necesitan atención. Hemos estado tres años escribiéndole, hemos hecho varias versiones, las hemos tirado, hemos vuelto a empezar, hemos leído lo indecible y creemos que hasta día de hoy considera casi todas las opciones acerca de la mente humana.