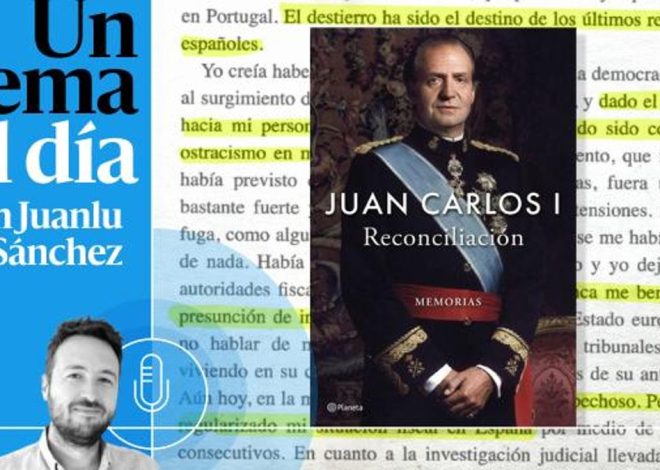El oro se dispara, el crudo no respira; ¿qué pasa en los mercados? Las bolsas ignoran la economía real
Mientras que el lingote vive otra etapa dorada, sinónimo de malos tiempos bursátiles, el oro negro mantiene la calma, lo que suele ser señal de estabilidad inversora
Incertidumbre, subida de precios y frenazo en el empleo: ¿hasta dónde llegará la desaceleración económica por las políticas de Trump?
El lingote vive otra etapa dorada, sinónimo de malos tiempos bursátiles, con predicción de cotizar a 5.000 dólares la onza. Sin embargo, el otro oro, el negro, mantiene la calma, señal de estabilidad inversora. Los intensos flujos de capital hacia la inteligencia artificial (IA) no explican del todo el errático comportamiento de los activos, que han llevado a máximos a los mercados cuando la economía global pide pista de aterrizaje. Este limbo financiero suele crear burbujas especulativas que estallan a modo de crisis.
Algo huele en los mercados que recuerda a 2000, el año en el que estalló la crisis punto.com por otra revolución tecnológica, la que se conoció como la nueva economía, impulsada por Internet.
No son pocos los economistas que anticipan una atmósfera similar al calor del boom que la IA ha creado entre los inversores con su –parece- infalible fórmula para catapultar la productividad empresarial y elevar la competitividad internacional. Este binomio se ha apoderado de los gestores de fondos, que empiezan a hacer rotar de nuevo sus carteras hacia Wall Street, la añorada guarida donde parece habitar aún la “excepcionalidad estadounidense”, ese extraño dogma de fe que confía ciegamente en ganar mayores retornos de beneficios si los activos son genuinamente americanos.
Algunas de estas voces emplean esta comparativa con la primera gran burbuja especulativa del actual siglo –la punto-com–, para enfatizar la actual sobrevaloración de activos. Otros, en cambio, para constatar la debilidad de la actividad global sin que se haya disipado el temor a otra espiral de precios. Mientras un tercer bloque de analistas la saca a colación para alertar de las amenazas que subyacen cuando bolsas y economía real no evolucionan en la misma longitud de onda.
Los primeros aducen la escalada arancelaria, la pérdida de dinamismo económico de EEUU y el alto voltaje geopolítico como motivos de un presumible un ajuste. Seth Hickle, gestor de la firma de inversión Mindset Wealth Management es uno de ellos: “Persiste la incertidumbre de los aranceles, que han sido el detonante de la aversión al riesgo”. Pero ahora, matiza, “la preocupación es que los vigilantes de los bonos se despierten y provoquen el caos en los mercados, dado que podríamos tener que enviar buena parte de los ingresos por los gravámenes a la importación de la Casa Blanca hacia el extranjero”. Hickle hace referencia a las carteras de bonos que castigan “las malas políticas vendiendo deuda pública”.
Estos inversores suelen considerar rendimientos del 4,5% en las emisiones del Tesoro de EEUU a 10 años como el nivel a partir del cual la demanda de acciones se tambalea. En julio, alcanzó el 4,29%, con el bono a 30 años rebasando el 5%.
Entre los segundos, el Nóbel Paul Krugman achaca el temor a un ajuste bursátil a las políticas proteccionistas de Donald Trump, a su odio hacia las energías renovables o su injerencia en la independencia de la Reserva Federal (Fed) para que eluda cualquier señal inflacionista provocada por los aranceles y evitar así cualquier debate sobre el estado de estanflación en el que parece haber incurrido la economía americana. Con Wall Street dando la espalda a esta posibilidad, Trump pide a gritos rebajas de tipos.
El Trumponomics –avisa Krugman– destruye la estabilidad económica estadounidense y global.
Los terceros son, si cabe, más precisos. Trasladan las distorsiones de EEUU al conjunto del G-7. Yves Bonzon, jefe de inversión del banco de inversión Julius Baer, es bastante rotundo. El club de las mayores potencias industrializadas ofrece un “escenario fiscal complejo como acaba de comprobarse con la crisis de gobierno en Francia”, un aviso a navegantes de que sus déficits y sus deudas son “insostenibles y podrían lastrar a sus monedas, no solo al dólar”, y forzar a los inversores una elección por monedas de mercados emergentes, con cuadros de mando “más saneados”.
A su juicio, el tamaño de esta nube financiera que nos asola –distancia entre el ciclo del precio de los activos y la economía real– es “más relevante que nunca”; de ahí que los gobiernos “deban tratar de impedir” que las bolsas “se desinflen de forma desordenada”. Sobre todo, en una fase como la actual en la que se han colocado grandes cantidades de efectivo en bonos corporativos.
El metal dorado arroja luces de alarma inversora
Algunos oráculos del mercado alumbran esas dudas bursátiles. Como el oro, tradicional refugio en tiempos de vacas flacas o preludio de crisis, que se ha disparado hasta otear la barrera de los 4.000 dólares por onza. Con una “demanda creciente” por el deterioro del empleo y la actividad en EEUU bajo “una inflación persistente” que el Deutsche Bank sitúa a “un ritmo superior a su ciclo previo a la Gran Pandemia” y que relegaría cualquier recorte de tipos. Aunque, por encima de todo –precisan sus expertos- por las expectativas de empeoramiento fiscal del G-7, según precisan sus expertos.
La ortodoxia del mercado justificaría este rally alcista del oro por seguir los pasos de la economía mundial. Tan es así que en Goldman Sachs creen que se podría disparar su valor otro 40%, desde los 3.650 de esta semana a los 5.000 dólares. Su escenario de más riesgo es muy elocuente: la intromisión de Trump en la soberanía de la Fed acabará por reavivar “la tendencia latente” de “vender a EEUU”, lo que provocaría “una desinversión masiva en bonos americanos” que podría llegar a ser de la suficiente magnitud como para que la deuda federal deje de ser una de las más seguras apuestas bursátiles por la desconfianza de los fondos en su política económica.
“El oro sigue siendo nuestra recomendación de mayor garantía a largo plazo”, asegura Samantha Dart, analista de Goldman Sachs, quien apunta a otro claro indicio. Si se compara el índice S&P 500 con el valor del oro en el último lustro, el rendimiento actual del metal precioso supera con holgura al del selectivo de Wall Street. Algo que considera “atípico e incompatible” con el clima de optimismo generalizado que reina en los mercados.
En gran medida, este ímpetu inversor de 2025, que ha sorteado choques geopolíticos de calibre (como el ataque norteamericano a Irán), económicos (la ralentización de la actividad mundial) y comerciales (encarecimiento de los flujos de mercancías y servicios por los aranceles recíprocos), ha sido propiciado por la IA. De hecho, los valores asociados a esta innovadora tecnología han salido airosos. Desde el lanzamiento de ChatGPT, en 2022, el valor de Wall Street se ha incrementado en 21 billones de dólares. Más que el PIB de China. Y con diez bigtechs –entre ellas Amazon, Meta o Nvidia–, acaparando el 55% de este repunte. La IA no solo ha impulsado las bolsas, sino también a la economía americana, que aportó la casi totalidad del modesto crecimiento que registró el primer semestre, destaca The Economist.
En la firma de capital riesgo californiana Sequoia Capital argumentan, en consonancia con el consenso del mercado, que la influencia productiva de la IA “será mayor que la de la Revolución Industrial”. Toda una carrera –dicen en el fondo de inversión Atreides– por “crear un Dios Digital que ha generado una religión de adeptos al capital tecnológico” y cuyo evangelio no comparte del todo Sam Altman, director de OpenAI. A pesar de ser un defensor a ultranza de la IA, lanza una señal de alarma: “Estamos en una fase en la que los inversores, en general, están sobre-entusiasmados con la IA”. Y todo exceso de optimismo -añade- “acaba por despreciar la realidad de los ciclos tecnológicos y económicos”.
Otra vuelta de tuerca de quienes aventuran fuertes correcciones bursátiles por la desconexión de los inversores con la coyuntura real.
El petróleo ejerce el contraespionaje
Sin embargo, otros mercados, como el del petróleo, el termómetro de crisis por antonomasia, permanece inmune. Incluso ante acontecimientos sensibles en otros tiempos como el avispero de Oriente Próximo, el barril no se ha salido apenas de la horquilla de los 60 dólares. Dicen sus analistas que porque ha superado su techo de oferta; un hecho sin precedentes.
O, dicho de otro modo: la vieja economía fósil ha inundado de barriles el negocio energético. La lectura de consenso explica que este superávit de oro negro no se debe solo al giro estratégico en Oriente Próximo o a la competencia con el crudo de esquisto estadounidense, sino al repunte de las exportaciones desde Sudamérica y al estancamiento de la demanda en Occidente y China, debido a la lenta pero constante ralentización de sus economías a medida que avanza 2025.
Este panorama ha creado un intenso efecto dominó. La OPEP+, que este domingo cumploe 65 años, acaba de acordar un incremento productivo en octubre –el tercero de 2025– en su complejo y extraño esfuerzo por recuperar su cuota de mercado perdido. Aunque sea a costa de debilitar la demanda mundial. Objetivo que pasa por la idea de hundir la industria petrolífera estadounidense y por el reconocimiento saudí de que prefiere ingresos sostenibles antes que precios altos para abordar la intensa competencia exportadora de crudo. Aun a costa de dividir al cártel, puesto que este nuevo repunte productivo de la OPEP + solo la han asumido ocho de sus miembros.
La táctica de Riad deja, en cualquier caso, muestras de éxito. Las petroleras americanas están recortando empleo e inversiones, según Financial Times, para contrarrestar la pérdida de valor del barril, y lo hacen a un ritmo desconocido desde la pandemia, cuando la hibernación de la economía global paralizó la actividad. Con la industria del esquisto bituminoso como la más afectada. “No es un problema de Conoco o de otra multinacional del país, sino una luz de alerta a todo el sector petrolífero y de gas”, explican en la firma texana Látigo Petroleum.
Quizás sus directivos estén en lo cierto, porque la saudí Aramco ha vendido una participación de 10.000 millones de dólares a una red de oleoductos para elevar su flujo de caja y Petronás (la estatal de Malasia) ha suprimido 5.000 empleos este año. Aunque la Administración Trump, en su afán por impulsar el viejo negocio del crudo, haya logrado frenar en un 36% la inversión en renovables –unos 20.500 millones de dólares, según Bloomberg– tras suprimir parte del gran elenco de subsidios de Joe Biden. Al tiempo que ha retomado la promoción de la energía nuclear después de dos décadas de parón atómico, al proyectar reactores convencionales y modulares en su campo de operaciones favorito: Texas.
Los mercados, pues, parecen obviar las contradictorias lecturas del oro y del petróleo. En cierto modo, porque “estamos ante una burbuja tecnológico-financiera”, reconocen Sam Altman y Jensen Huang, jefe supremo de Nvidia, como advertencia de que en torno al 95% de los prototipos de IA en las empresas “están aún fracasando”, lo que justificaría los toboganes bursátiles sobre los que se han instalado este año la propia Nvidia o Palantir, dos de las firmas más asociadas a la IA.