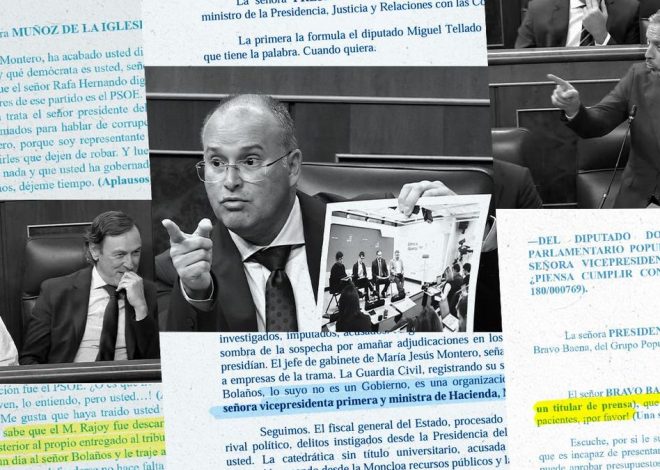Romper el silencio, cuidar la infancia: una tarea de Estado
Si casi la mitad de la población arrastra una historia de violencia infantil, no hablamos de estadísticas: hablamos de una herida colectiva que se hereda de generación en generación
Un macroestudio del Gobierno revela que casi un 30% de la población sufrió violencia sexual cuando era menor
Durante demasiado tiempo, la violencia contra las infancias ha habitado el silencio. No el silencio de la ignorancia, sino ese otro más peligroso: el que aparece cuando lo inaceptable se vuelve costumbre. Hemos tratado esta violencia como un asunto privado, algo que ocurre “puertas adentro”, como si no dijera nada sobre la sociedad que la permite.
El estudio sobre Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España rompe esa ficción. Casi la mitad de las personas encuestadas sufrió violencia psicológica durante su infancia; cuatro de cada diez, física; y tres de cada diez, sexual. Son cifras, sí, pero detrás de cada número hay una vida: una niña a la que se le enseñó que el amor duele, un niño que aprendió a pedir perdón antes de entender por qué, una adolescente que calló para ser aceptada.
No hablamos solo de datos. Hablamos de un patrón cultural que atraviesa generaciones, de una estructura que respira a través de nosotros. La violencia no es un accidente ni una suma de errores individuales: es el reflejo del patriarcado que naturaliza el castigo, la vergüenza y el control como formas de educar y de amar. Pero cuando el cuidado se confunde con el control, la “disciplina” termina escondiendo la humillación y el silencio se vuelve una forma de defensa.
Este estudio revela que las niñas, las adolescentes, las personas LGTBQIA+, quienes viven con discapacidad o tienen nacionalidad extranjera son quienes sufren las tasas más altas de violencia. No es casualidad: es el resultado de una jerarquía que sigue decidiendo qué vidas merecen protección y cuáles no. Por eso, la respuesta no puede ser técnica ni moral: tiene que ser política.
Transformar esta realidad no consiste en imponer una nueva moral, sino en cambiar el aire que respiramos: la manera en que ejercemos la autoridad, cómo nos relacionamos, el valor que damos a la palabra del otro. Significa entender que cuidar no es mandar, que proteger no es poseer, y que la infancia no es propiedad de nadie. Significa reconocer a los niños y niñas como sujetos políticos, no como prolongaciones de los adultos.
Si casi la mitad de la población arrastra una historia de violencia infantil, no hablamos de estadísticas: hablamos de una herida colectiva que se hereda de generación en generación. Por eso la reparación no puede limitarse a la sanción, sino que debe transformar el modo en que entendemos el poder, la educación y el cuidado.
La ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) nace de esa convicción. Reforzamos el interés superior de la infancia y su derecho a ser escuchada. Fortalecemos los mecanismos de detección temprana, la coordinación entre instituciones y el acompañamiento integral a las víctimas y sus familias. Pero también sabemos que las leyes no bastan si no hay cuerpos que las sostengan: escuelas con recursos, servicios sociales con medios, profesionales estables y redes que acompañen sin juzgar.
Una norma, por sí sola, no transforma la realidad, pero puede abrir un camino. Puede ayudarnos a construir una sociedad donde cuidar no sea un gesto individual, sino una responsabilidad compartida. Donde la palabra de una niña o un niño pueda cambiar una decisión. Donde educar signifique acompañar, no domesticar.
Los resultados de este estudio no deberían producir solo alarma o indignación. Deberían movernos a actuar con claridad, coherencia y determinación. Reparar esta herida colectiva no es un acto de compasión: es una obligación política.
Y es una tarea que el Ministerio de Juventud e Infancia asume junto a la sociedad civil que sostuvo la voz de las infancias cuando las instituciones callaban. Su persistencia y su presencia han sido decisivas para llegar hasta aquí.
A menudo, cuando hablamos de infancia, lo hacemos proyectándola hacia el futuro, como si solo nos correspondiera prometerles un mañana mejor. Pero este informe nos recuerda algo esencial: las niñas y los niños no puede esperar. Su tiempo es ahora, y nuestro deber político es garantizar su presente.
Ese es, precisamente, el horizonte que marca la ampliación de la LOPIVI: pasar de una cultura del silencio a una cultura de la responsabilidad, donde cuidar sea una tarea colectiva y el bienestar de cada niña y cada niño se mida en presente, no en promesas.
Para que la infancia no vuelva a ser el primer lugar donde se aprende el miedo, sino el primer lugar donde se aprende la dignidad.