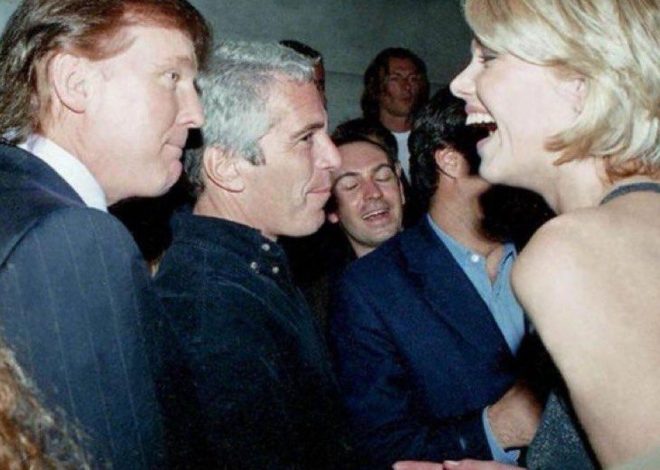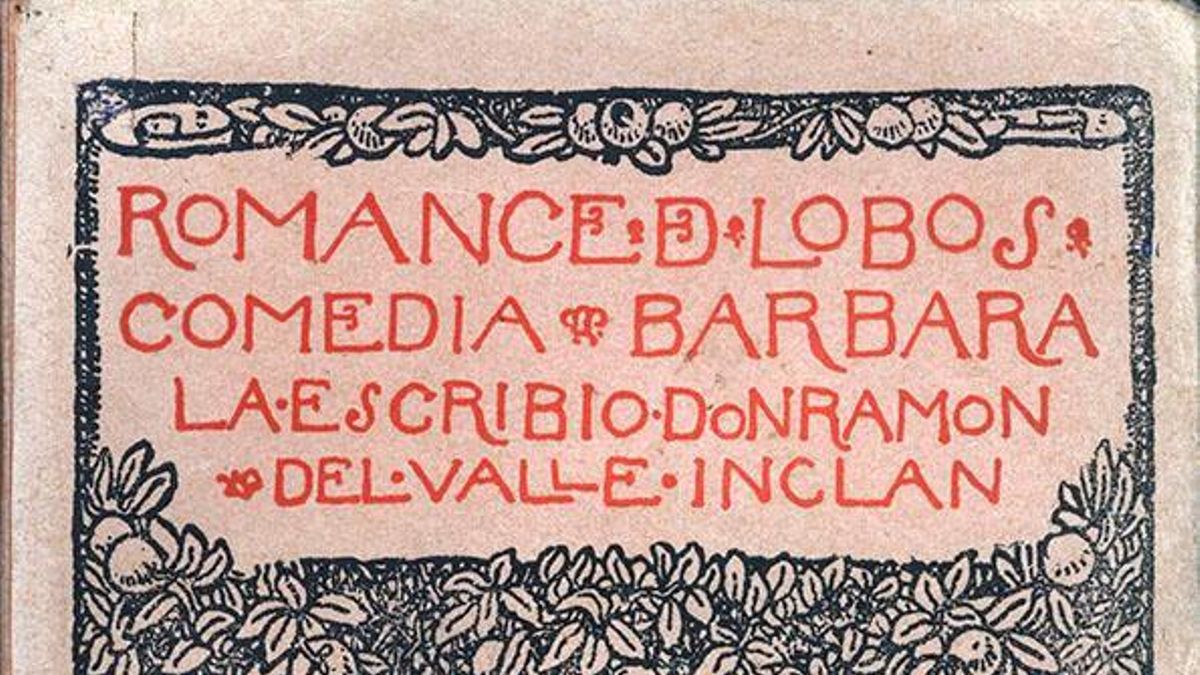
Eneas en Maravillas
Nadie da más que los que menos tienen y, a veces, aunque parezca mentira, los que más dan son los que no tienen nada
Me han contado que, en una de las calles del norte del barrio de Maravillas, que algunos insistimos en llamar de ese modo –sin despreciar Universidad y Malasaña– por algo más que respeto a la novela de Rosa Chacel, había a finales del siglo XX un mendigo verdaderamente único; no por su gran cultura, pues la ciudad siempre ha estado llena de personajes callejeros que dan sopas con honda a eruditos de credencial, sino porque se hacía llamar Eneas y, además de llevar siempre la Eneida de Virgilio, la recitaba a la perfección y explicaba cualquier problema del mundo con sus páginas. No sé si es verdad; me extraña, teniendo en cuenta que este andariego sabe algo de las calles de Madrid y algo más, por reincidencia, de las que ocupan el antiguo Cuartel de Artillería de Monteleón; pero es cierto que, más o menos por entonces, un miembro de la deambulante profesión me habló de un colega suyo que, antes de abandonar “el mundo engañoso” (Jorge Manrique, por supuesto), le dejó la Eneida como legado.
Ahora, después de escuchar la leyenda del émulo del héroe troyano, me encantaría decir que aquel ejemplar terminó en mi mochila. No fue así, aunque faltó un tris para que pasara a ella frente el portal simbólico de la zona: la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, dependiente en la actualidad de la comunidad laica de Sant’Edigio. El asunto empezó por la conversación que yo mantenía con cierta persona recién llegada al foro. Recuerdo su sorpresa cuando comenté que el destruido cuartel había sido mansión de los nietos de Hernán Cortés (lean los Paseos histórico–anecdóticos de Mesonero Romanos), y la mía cuando me citó un pasaje de El 19 de marzo y el 2 de mayo (Benito Pérez Galdós) como si lo acabara de memorizar; recuerdo también que el pasaje era realmente de Misericordia –rey Samdai mediante–, y que los ojos de mi nuca estuvieron muy atentos al que resultó ser el heredero de la Eneida, quien nos miró con sospechoso interés hasta que me giré en gesto de “vernos, nos vemos todos”. Entonces, el tipo alzó el pequeño tomo y asintió como si tuviera algo que ver con lo que estábamos hablando.
Mendigos, vagabundos, pícaros; especies tan distintas en nuestra época como en los siglos XVI y XVII, sin mucha mayor diferencia que el menor uso actual del lenguaje de germanías (vuelvo a recomendar Tesoro de Villanos, de María Inés Chamorro). Aquel desconocido no resultó ser de la picaresca en ninguno de sus subgrupos; era simple y tristemente de los que acaban al raso por golpes de la vida, se quedan en ella por indiferencia institucional y resbalan poco a poco hacia los terrenos donde la razón flaquea. No obstante, la lucidez no lo había abandonado aún y, tras acompañarle unos minutos con Galdós y Virgilio tendiéndose puentes, le dimos para un menú del día y él nos regaló la Eneida a pesar de nuestras objeciones. “Me habéis caído bien”, dijo, argumento definitivo donde los haya. Luego, el regalo pasó al bolso de mi acompañante; por justicia, porque yo ya tenía un ejemplar, y de la misma edición. Si tuvo suerte, seguirá hablando como el mío a quien quiera saber del hombre “batido en tierra y mar” que “arrostró muchos riesgos/ por obra de los dioses, por la saña rencorosa de la inflexible Juno”; si no la tuvo, acabaría como suelen acabar los libros que pierden hojas con mirarlos.
Eneas pobres hay muchos, desde luego. He conocido a bastantes a lo largo de los años, y de circunstancias muy distintas. Entre los más educados, Ibrahim, que nunca se aleja mucho de la Plaza del Ángel, como si estuviera buscando el desaparecido Callejón del Beso (vuelvan a Las Calles de Madrid, de Pedro de Repide); entre los mejor parados, Maru, quien tenía clarísimo que la calle duerme, agosta y, al final, mata si se está constantemente en ella en calidad de inquilino; entre los más astutos, una dama a quien llamo Azul por el color de sus ojos y se gana los cuartos en la ciudad subterránea del Metro. No son dados a decir, como el fraile y poeta Tomás de Celano, citando a Francisco de Asís: “antes se sube al cielo desde una choza que desde un palacio” (Vida primera). Lo suyo no es elección, claro y, si desemboca en forma de vida, desemboca obviamente por el a fuerza ahorcan; pero, siendo indudable –porque lo es– que nadie da más que los que menos tienen, mencionaré una situación que no suele aparecer en los medios, preocupados sólo por la inseguridad callejera en un extremo y las bondadosas patrañas del sistema en el otro.
Puede que hayan leído Romance de lobos, la segunda de las Comedias bárbaras de Ramón María del Valle-Inclán; en caso negativo, ya les vale. “Patriarcas haraposos, mujeres escuálidas, mozos lisiados” que “hablan en las tinieblas”; un ejército de mendigos que sale de entre “ruinas de quimera, donde hubiese por carcelero un alado dragón” y acompaña a Don Juan Manuel Montenegro durante sus tres jornadas. Pues bien, también hay huestes semejantes en nuestros días que, lejos de limitarse a poner la mano o andar tocando las narices, acompañan a gentes olvidadas de otro modo –ancianos solos, en general– e intentan que lleguen a buen puerto en los territorios que vigilan. El Liber vagatorum (1509) tendrá casi treinta categorías de habitantes de la calle, pero deja unas cuantas fuera, aunque no tantas como The Fraternity of Vagabonds, de John Awdeley (1561). La verdad tiende a estar más cerca de esas joyas de la literatura universal que son La Celestina (Francisco de Rojas), La vida del lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache (Mateo Alemán), Rinconete y Cortadillo (Cervantes), etcétera; pero hasta en ellas, ajenas del todo a los tonos rosados de los vagabundos de Kerouac, hay altruismo y largueza.
Cuesta creer que, estando como estamos en la segunda década del siglo XXI y corriendo hacia la tercera, tengan relevancia política las famosas discusiones de Domingo de Sotos y Juan de Robles sobre los abandonados por completo (empiecen por El gran debate sobre los pobres en el siglo XVI, de Félix Santolaria). Algo habrá pasado para que las grandes ciudades estén llenas de alfombras y felpudos que son personas; y algo está pasando para que la hueste crezca, ¿no creen? Piénsenlo cuando pasen por el barrio de Chacel y les ciegue el parque temático para turistas –quizá en sentido lógicamente crítico– o, si saben ver, la belleza pura, desde Giordano en San Antonio de los Alemanes hasta la fachada del Hospicio de San Fernando. Hay más mundos que esos; por haber, hay hasta romances de lobos. Y no tiene importancia que el Eneas de Maravillas fuera invención o prenda de retales diferentes. Lo que importa es que representa una realidad entera, en espera de soluciones.