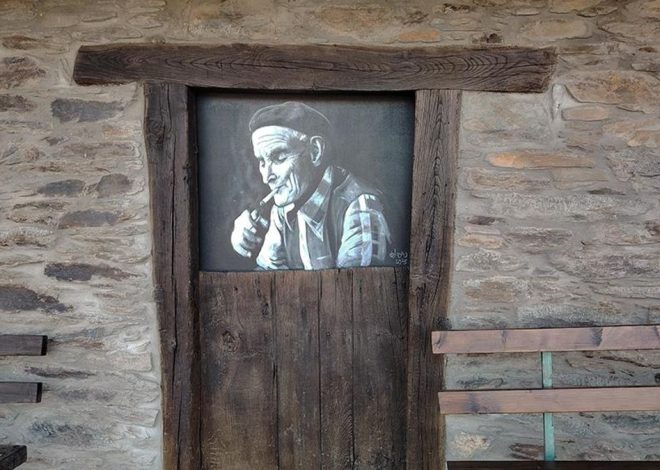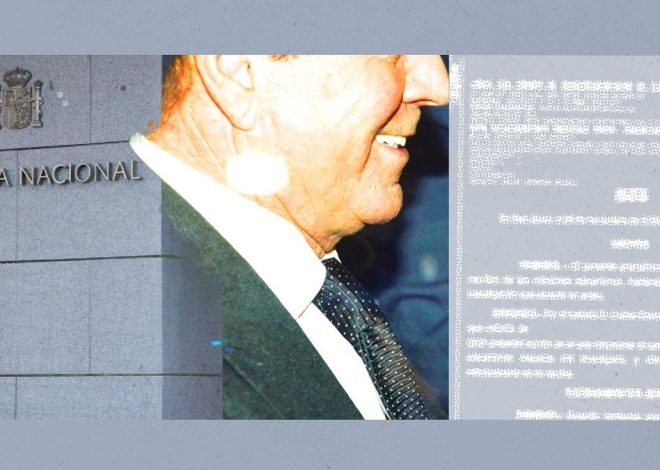No son los ‘boomers’: es el capitalismo
La auténtica brecha no separa a jóvenes y mayores, sino a quienes dependen de su trabajo y a quienes viven del trabajo ajeno. No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas
Analía Plaza y el debate generacional: “¿Queremos un Estado del Bienestar que dependa tanto de la familia?”
El exdirigente de extrema derecha Juan García-Gallardo, de 34 años, ha declarado que «la generación boomer está impidiendo la prosperidad de los jóvenes». Los boomers —los que hoy tienen entre 61 y 79 años— son, en su mayoría, jubilados. El ultraderechista no está solo: la periodista de El País Estefanía Molina, también de 34, asegura que «los pensionistas están devorando a sus hijos». Y Analía Plaza, de 36, acaba de publicar La vida cañón, un libro que apunta a los boomers como «el grupo por edad con mayor riqueza del país» y que describe su vida como más cómoda, más fácil, más segura que la de sus padres o la de sus hijos.
El mensaje cala: los mayores serían los culpables de la pobreza y precariedad juvenil. Pero esa lectura es una trampa, como la ha definido el periodista Carlos Sánchez, de 69 años y mucho más escéptico respecto a este relato. En realidad, los datos avalan que la desigualdad creciente no es fundamentalmente un problema entre generaciones, sino entre distintas posiciones en la estructura de clases. No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas.
El debate tiene dos niveles: uno de diagnóstico y otro propositivo. Respecto al segundo, la mayoría de los análisis culmina con una crítica devastadora al sistema de pensiones públicas, considerado como excesivamente generoso. Molina, por ejemplo, justifica que los jóvenes piensen, según ella, que «es un despropósito la indexación de todas las pensiones a un IPC desbocado» y sugiere que la necesidad de rentas de los nuevos jubilados «quizás no es tan elevada». El economista Gonzalo Bernardos, de 62 años y habitual en los medios de comunicación, ha subrayado que «lo de la generosidad de las actuales pensiones es imposible de mantener», mientras que Plaza concluye sobre las pensiones públicas que «ahora mismo el debate está en que no hay dinero suficiente para pagarlas».
Estas críticas parten de un diagnóstico cada vez más compartido: la existencia de una creciente brecha intergeneracional en España. En los últimos meses, dos trabajos sólidos y completos han apuntado en esa dirección: el informe de J. Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodriguez para Fedea, centrado en la riqueza, y el informe de Javier Martínez Santos y Jorge Galindo para EsadeEcPol, que aborda tanto renta como riqueza. A partir de este diagnóstico emerge –por parte de otros actores, como los citados más arriba– la culpabilidad de las pensiones y de los pensionistas. Pero ¿y si ese diagnóstico no justifica realmente la crítica al sistema de pensiones? ¿Y si la brecha intergeneracional está en otro lugar —uno mucho más incómodo de mirar— y poco o nada tiene que ver con las pensiones? ¿Y si más que la edad lo que determina la desigualdad y nuestras posibilidades es la clase social?
La desigual evolución de la renta
El núcleo del diagnóstico tradicional suele resumirse en un mismo gráfico: la evolución de las rentas netas medias desde 2008. Este indicador, utilizado con ligeras variaciones por la mayoría de los analistas, sirve de base para argumentar la existencia de una creciente brecha generacional que se sostiene principalmente por el enriquecimiento muy superior de las generaciones mayores de 65 años.
Evolución de la renta media por persona por grupos de edad
Renta media por persona según el grupo de edad. Precios corrientes
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Como se puede observar, el grupo de más de 65 años (línea en amarillo oscuro) era el tercero con mayor renta media en el año 2008, pero desde el año 2013 es el primero. Es decir, desde que empezaron a jubilarse los boomers, el grupo de más de 65 años pasó a ser el que disfrutaba de mayor renta en España. El estudio de EsadeEcPol usa estos mismos datos para llegar a la conclusión de que «los mayores de 65 experimentan ingresos medios sustancialmente más elevados en 2024 respecto a 2008, unos 2.500€ más, superando en promedio a todos los grupos de edad más jóvenes». También emplea esos datos el siempre atento Kiko Llaneras, en su artículo «˝¿Jóvenes contra boomers?», aunque en este caso usando la mediana (más adecuada que la media). El problema es que la elección respecto del indicador, al que recurren todos ellos, es incorrecta.
Ese famoso gráfico mide la renta media per cápita, lo que implica dividir el ingreso del hogar entre el número de miembros. Eso genera un sesgo por tamaño de hogar y heterogeneidad de las rentas dentro de cada grupo, al considerar la aportación de todos los miembros por igual. Por esa razón Eurostat considera por defecto otra forma de medirlo: la renta media por unidad de consumo, que asigna a cada miembro del hogar una ponderación establecida por la OCDE. Si recurrimos a este otro indicador, mucho más adecuado, las tendencias se mantienen pero la fotografía cambia:
Evolución de la renta media por unidad de consumo y edad
Renta media por unidad de consumo según el grupo de edad. Precios corrientes
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Ahora en ningún momento los mayores de 65 años son el grupo con más renta media. Sigue existiendo un crecimiento de las rentas de este grupo durante los años de crisis, mientras la del resto de los grupos descendía, pero el cambio es mucho más modesto que en la medición anterior. La recuperación tras 2015 se presenta similar y solamente en los últimos años el ritmo de crecimiento de la renta media de los mayores de 65 años es superior. Con todo, en esta nueva fotografía los boomers no parecen ni tan extraordinarios ni tan culpables.
De hecho, lo que observamos no es ninguna anomalía. Las rentas laborales de los trabajadores siempre se mueven al compás del ciclo económico: caen cuando el PIB se contrae y suben cuando la economía se recupera. Son, por naturaleza, endógenas a la actividad. Por el contrario, las transferencias públicas, como las pensiones, no siguen ese vaivén: dependen de decisiones políticas y, por tanto, se comportan de forma más estable. Esa diferencia permitió sostener la demanda agregada durante las recesiones, pero también modificó la distancia entre las rentas medias de unas generaciones y otras.
De este modo cabe argüir que el problema no está en el nivel de las pensiones —que han evolucionado de manera bastante regular y predecible—, sino en el golpe asimétrico que las crisis económicas propinaron a los jóvenes. La precariedad y la inestabilidad laboral hicieron que fueran los primeros expulsados del mercado de trabajo y los últimos en recuperar sus condiciones previas. Los trabajadores de más edad también sufrieron, pero menos, y esa desigualdad en la exposición a la crisis amplió las brechas de renta entre generaciones.
A la diferencia entre la renta de los jóvenes y la de otros grupos la llamamos “brecha intergeneracional”, y puede medirse mediante una ratio: cuando esta aumenta, también lo hace la distancia entre generaciones. Para hacerlo he utilizado distintas fuentes estadísticas, con metodologías algo diferentes, pero todas expresando la misma tendencia:
La brecha intergeneracional
Comparación de la brecha intergeneracional de renta (%) según distintas fuentes. Precios corrientes
Fuente: elaboración propia con datos de INE, Eurostat y The Luxembourg Income Study. Cada una usa distintas metodologías de cálculo
La línea amarilla expresa la ratio entre la renta del grupo de personas de más de 65 años (al que he llamado ‘jubilados’) y la renta del grupo de los jóvenes, y como hemos visto ya antes, tanto en INE (renta media por unidad de consumo) como Eurostat (renta mediana) es positiva desde 2012. Ese es el momento en el que el grupo de jubilados supera en renta media a los jóvenes. Por otro lado, en INE (renta media per cápita) y LIS (renta media por unidad de consumo) las rentas medias del grupo de jubilados siempre han estado por encima de las de los jóvenes, pero desde 2010 lo han estado mucho más.
La novedad de este gráfico es la incorporación de una nueva ratio (línea azul), que compara las rentas del grupo de 50 a 64 años o trabajadores en su etapa laboral final —a los que denomino ‘seniors’— con las de los jóvenes. Los resultados son reveladores. Salvo en los datos del INE (renta per cápita), en todas las demás fuentes esta ratio es superior a la anterior. Dicho de otro modo: la verdadera brecha generacional no se da entre jóvenes y pensionistas, sino entre jóvenes y quienes están en la fase final de su carrera laboral. Si tienes 30 años, tu diferencial con un trabajador de 60 es mayor que con un jubilado de 70.
Los datos de The Luxemburg Income Study (cuadro inferior derecho) refuerzan esta idea. Su metodología está armonizada para permitir comparaciones a nivel internacional, y de ahí las ligeras diferencias con EU-SILC e INE. Usando los datos de LIS, Gabriele Guaitoli y Roberto Pancrazi analizaron la brecha intergeneracional en medio centenar de países y hallaron un patrón claro: la brecha crece en todas las economías ricas, y lo hace especialmente entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y los trabajadores seniors. En otras palabras, la desigualdad creciente en las rentas medias no nace del sistema de pensiones, sino del propio funcionamiento del mercado laboral. Si es un fenómeno que se repite en todas las economías avanzadas, la acusación al sistema de pensiones español pierde fundamento.
En este sentido, gran parte del diagnóstico sobre la brecha generacional en rentas sigue siendo válido, pero el foco debe desplazarse: no se trata de un problema nacional ni de las pensiones, sino de un fenómeno internacional ligado a las dinámicas del mercado laboral. Por eso, muchos de los discursos anti-pensiones que escuchamos a diario parten de un diagnóstico equivocado. El problema no está en lo que se ha mantenido estable —la revalorización de las pensiones medias para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo—, sino en lo que ha dejado de funcionar: un mercado laboral capaz de garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los trabajadores.
Si queremos evaluar las causas profundas de la desigualdad, es mucho más apropiado mirar la posición de clase. El análisis de clase perdió fuerza en los años noventa, pero está recuperando protagonismo en las últimas décadas. Un reciente estudio para la Comisión Europea realizado por un equipo estupendo de investigadores españoles ha puesto de relieve la importancia de mirar a la clase como factor diferencial. Para destacar su importancia en este debate, he construido una clasificación de clases sociales utilizado los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y he comparado la desigualdad de clase con la de edad. Este es el resultado:
Renta bruta media por edad y clase social
Comparación de la renta bruta por edad (R²: 3%) y por clase social (R²: 19,7%). Precios corrientes
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Ponderación para el conjunto de la población de más de 16 años y clasificación de clases sociales inspirada en Oesch
Como puede ver a simple vista, la desigualdad es mucho mayor cuando miramos por clase social que cuando lo hacemos por edad. Y, en realidad, es puro sentido común: un joven directivo o profesional cualificado gana bastante más que un trabajador manual no cualificado de sesenta años o ya jubilado (a estos últimos, jubilados o desempleados, les he asignado la clase correspondiente a su último empleo). Lo sorprendente es, por tanto, el peso mediático que recibe el conflicto entre generaciones —que existe, sí, pero refleja promedios de grupos muy heterogéneos— y el silencio mucho más doloroso sobre las diferencias entre clases sociales.
Ahora bien, como subrayan con acierto los informes de EsadeEcPol y, con particular brillantez, el de Fedea, hay otra brecha igual o más preocupante y aún más estructural: la de la riqueza.
Desigualdad de riqueza
En condiciones normales, la riqueza se hereda o es el producto de la acumulación de rentas, por lo que una gran desigualdad de estas últimas apunta a una creciente desigualdad de riqueza –en ausencia de políticas redistributivas eficaces. En España, además, se da la circunstancia de que el patrimonio principal de la mayoría de los hogares es la vivienda, cuyo acceso no sólo depende de las rentas y la riqueza sino también de la ‘suerte’: aquellas familias que pudieron acceder a una vivienda cuando el mercado inmobiliario era asequible disfrutan hoy de una riqueza que se presenta inalcanzable para las generaciones actuales.
Como explican Conde-Ruíz y García-Rodríguez, entre 2002 y 2008 todas las familias con propiedades inmobiliarias vieron cómo su riqueza se multiplicaba como efecto del boom inmobiliario. Por ejemplo, las personas entre 55 y 64 años llegaron a ver aumentada su riqueza un 67,4%. Ese es el componente de ‘suerte’, que favoreció particularmente a las personas que adquirieron viviendas en los noventa. Aunque la crisis de 2008-2014 desvalorizó esas viviendas –y por lo tanto su riqueza–, la recuperación económica posterior está siendo una carrera desigual entre grupos de edad: algunos comenzaron teniendo ya vivienda, adquirida cuando era asequible y en general ya sin deudas hipotecarias, y otros grupos –como los jóvenes– o bien no pueden adquirirlas o bien lo hacen a costa de un endeudamiento enorme. Actualmente tienen una propiedad inmobiliaria el 60% de los mayores de 65 años frente a poco más del 20% de los menores de 35 años.
Este fenómeno explica que «los mayores de 75 años han incrementado de forma sostenida su participación en la riqueza total, pasando de aproximadamente un 8,3% en 2002 a un 18,3% en 2022», como recuerda el citado informe de Fedea. Al mismo tiempo, «los menores de 35 años han reducido de forma continua su peso en la riqueza neta total, pasando de 8,2% en 2002 a apenas 2,1% en 2022, lo que indica crecientes dificultades para acceder a la propiedad o construir patrimonio desde edades tempranas». Además, con mayor patrimonio y rentas es más fácil acumular nuevos activos (otras propiedades, productos financieros, etc.), lo que ayuda a explicar por qué los mayores de 65 años tienen de promedio más de 2 propiedades frente a menos de un 0,5 para el caso de los menores de 35 años.
Todas estas desigualdades entre generaciones son grandes y evidentes. Pero, como ocurría con el caso de la renta, ocultan otros fenómenos aún más importantes. Al fin y al cabo, las variables de edad no pueden explicar lo que el informe de Fedea pone negro sobre blanco: «el 1% más rico ha concentrado de forma sostenida una fracción significativa del patrimonio total –en torno al 21,1% en 2022– seguido de los percentiles 91-99, cuya participación también ha aumentado en los últimos años hasta el 32,6%». Esto es lo mismo que decir que el 10% de los hogares más ricos concentran más del 50% de la riqueza en España. La contracara es que la mitad más pobre de la población española solo tiene un 7,1% de la riqueza patrimonial total en España.
¿Qué está pasando aquí? Sencillamente que la desigualdad de riqueza está aumentando por mecanismos endógenos que, de nuevo, nada tienen que ver con las pensiones ni con las transferencias públicas. Al margen de la dinámica del mercado laboral (donde ya vimos que las clases altas reciben significativamente mejores rentas), los hogares más ricos –y las personas que viven en ellos– tienen muchas más oportunidades para enriquecerse aún más. Lo hacen a través de la adquisición de otras propiedades inmobiliarias (para obtener rentas por alquileres, especulación, etc.) y de productos financieros que ofrecen rendimientos fáciles.
Hace unas semanas, el nuevo dirigente británico del partido verde, Zack Polanski, atrajo gran atención mediática al denunciar en un vídeo –magnífico, por cierto– que había gente que se enriquecía mientras dormía, en oposición a quienes viven de las rentas laborales y apenas lograban conciliar el sueño. Lo que Polanski estaba señalando es lo que hace diez años Thomas Piketty denominó capitalismo patrimonial –y que en otros lugares se ha llamado “capitalismo rentista”–. Es decir, un sistema institucional en el que la desigualdad de renta y de riqueza se refuerzan mutuamente cuando el Estado no interviene para corregirlas. En la actualidad esta dinámica está alimentada por una economía profundamente financiarizada y en la que vivienda funciona como un activo especulativo más.
En España los datos más fidedignos a los que podemos recurrir para medir este fenómeno son también los de la Encuesta de Condiciones de Vida. Según su última publicación, un 16% de los hogares (unos tres millones) reciben ingresos por el alquiler de propiedades y un 32% (unos seis millones) reciben rentas del capital en forma de intereses, dividendos, etc. Estos componentes de la renta son los que he definido como “cuota rentista”, ya que se trata de ingresos que “caen del cielo” solo por el sencillo hecho de tener propiedades. Pero, claro, ahí se incluye al que alquila una vivienda en un pueblo rural para obtener unos pocos ingresos complementarios, y el multipropietario que se permite vivir a cuerpo de rey gracias únicamente a esa actividad. Así que la pregunta es: ¿cómo se distribuye en la sociedad esta cuota rentista?
Por no alargarme más, iré al grano: es captada en su mayoría por los más ricos. Prácticamente la mitad de los ingresos por alquiler del año 2024 fueron captados por el 20% de los hogares más ricos de España, quienes también se hicieron con el 65% de los ingresos derivados de intereses, dividendos y otros productos financieros. Por el contrario, el 60% más pobre de los hogares España no captura ni el 30% de los ingresos de alquiler y ni el 20% de las rentas del capital. Estos datos son coherentes con los de la Encuesta Financiera de las Familias analizados en el informe de Fedea, que demuestran una muchísimo mayor presencia de activos financieros entre las familias más ricas.
Concentración de ingresos rentistas por nivel de renta
% del total ingresos de alquileres y del capital en cada quintil de renta de hogar (del 20% más pobre al 20% más rico)
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Ponderación para el conjunto de hogares
Por otro lado, cuando pasamos a observar la distribución de los ingresos rentistas por edad o clase social tenemos que hacer el análisis a nivel individual y no de hogares. En este caso no tiene sentido medir la concentración, porque cada grupo está formado por un número distinto de personas (por ejemplo, hay muchos más jubilados y trabajadores no manuales). Sin embargo, podemos medir la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas dentro de cada grupo que dispone de ingresos rentistas (por alquiler o por rentas del capital). El gráfico resultante es coherente con el análisis hasta ahora:
Porcentaje de hogares con ingresos rentistas por edad y clase social
% de hogares en cada clase social y grupo de edad con ingresos de alquiler o del capital
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Como se puede observar, son las clases altas (profesionales y directivos) los que disponen en mayor medida de ingresos rentistas, mucho más que los trabajadores no cualificados o trabajadores manuales. Y desde luego, la desigualdad entre clases es mucho más pronunciada que entre grupos de edad, donde también esperábamos encontrar una mayor proporción de ingresos rentistas entre los grupos mayores (porque debido al ciclo vital son capaces de acumular más activos desde los que extraer ingresos rentistas).
Mi análisis termina aquí, aunque podría haber continuado seleccionando muchas más variables con las que sostener mi tesis. Lo que se deduce de estos datos no es sólo que España es crecientemente más desigual, sino que además existe un mecanismo que se retroalimenta: quienes ya tienen más recursos pueden invertir y obtener rentas adicionales de tipo rentista, mientras que quienes parten con menos recursos apenas logran ahorrar. Por si fuera poco, las rentas rentistas de unos (los más ricos) provienen de las punciones que se ejercen sobre las rentas de otros (los más pobres), lo que es meridanamente claro en el caso de los ingresos por alquiler pero que también opera, mediante formas más sofisticadas, en las rentas financieras. La consecuencia es que con el paso del tiempo la desigualdad se amplía, porque se trata de un mecanismo endógeno, es decir, propio de la dinámica del sistema; y sin una intervención más decidida y precisa del Estado, España será cada año más desigual.
Por otra parte, culpar a los boomers es una coartada elegante para no tocar los cimientos del problema. Sirve para alimentar resentimientos, pero no para redistribuir poder. Mientras discutimos si los jubilados “cobran demasiado”, los verdaderos rentistas —los del capital financiero e inmobiliario— siguen acumulando beneficios sin levantar un dedo. Esa es la trampa: convertir una fractura de clase en una pelea entre edades. Porque la auténtica brecha no separa a jóvenes y mayores, sino a quienes dependen de su trabajo y a quienes viven del trabajo ajeno. Y esa brecha es cada vez mayor por la propia dinámica del mecanismo de creación de desigualdad. Y mientras no se entienda eso, el capitalismo patrimonial o rentista seguirá ganando la partida sin apenas resistencia. Espero que este análisis pueda ayudar a contrarrestar ese tsunami mediático que señala a los boomers y a las pensiones, pero apenas es capaz de articular una crítica ante la desigualdad de clase y el mucho más peligroso rentismo financiero e inmobiliario.