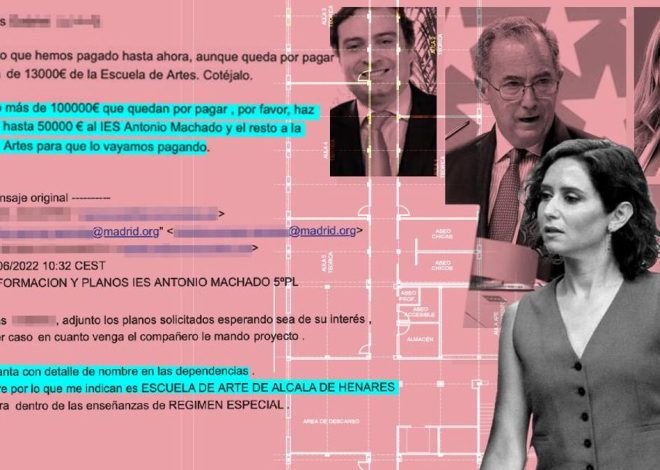La financiación de las nuevas terapias sanitarias
Las dudas se centran sobre todo en la capacidad del Sistema para poner en marcha mecanismos para incorporar las nuevas terapias con racionalidad. No sólo hay incertidumbre, por tanto, por el cambio tecnológico, sino por las dificultades para reorientar el sistema
Castilla-La Mancha apuesta por implantar terapias domiciliarias para personas que necesitan hemodiálisis
La noticia de estos días es que las nuevas CAR-Ts de un importante hospital madrileño han salvado la vida de cinco niños con leucemia. Son varios los avances registrados sanitarios con las nuevas terapias avanzadas y, más aún, los que están en ciernes. No me entretendré en comentar detalles de los nuevos paradigmas que representan la medicina genómica y multiómica para la medicina personalizada, la biología sintética y de ingeniería, o la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos y células madre. Y para el caso de las tecnologías de la salud innovadoras, sustentadas en datos, las potencialidades que permite para la restauración funcional e interfaz cerebro-ordenador, la cirugía robótica y los nanobots. Pretendo mejor reflexionar sobre aspectos organizativos y de financiación, en un ejercicio arriesgado por lo que tiene de anticipativo.
Aceptemos bajo el mismo epígrafe de nuevas terapias contenidos que tienen que ver con tratamientos a la carta, personalizados, estratificados… en los que el código individual pesa más que el postal. Y adoptemos el punto de vista de cómo los sistemas puedan afrontar a futuro esta nueva situación: la solvencia y no solo la sostenibilidad.
Con la individualización de los procesos asistenciales, de entrada, pierde capacidad de alcance la regulación tradicional. Se reduce así mismo la posibilidad de escalar los tratamientos. En el sistema se incorporan nuevos profesionales (bioingenieros, biocientíficos de datos, bioinformáticos, bioquímicos y otros) que tendrán que encajar en entornos clínicos, aumentando quizás la fragilidad y complejidad de los cuadros asistenciales, tanto entre equipos dentro de un mismo hospital como entre hospitales. Y es que es probable que las comunidades más avanzadas en nuevos tratamientos conformen equipos interinstitucionales, internacionales incluso, segmentados de los equipos de gestión clínica tradicionales, en centros financiados separadamente. Por lo demás, se abren campos asistenciales hoy poco explorados, de amplio recorrido, inciertos en su funcionalidad por ser nuevos: así en salud mental (depresión, ansiedad, insomnio), cáncer y enfermedades raras, en discapacidades (restauración funcional, interface cerebro-ordenador) y en la mejora en la administración de fármacos.
Desde la singularidad, y a la vista del elevado coste de los tratamientos, el concepto tradicional en economía de la salud de efectividad, para su extensión universalizadora, se resiente, carente de una objetivación más diáfana. También el principio de efectividad relativa, ya que el gradiente es menos entre enfermedades en sus resultados medios, y más de enfermos concretos. Y por supuesto, en el valor de los resultados inciden cuestiones subjetivas sobre si en cada caso vale la pena probar o cuestiones sociales de si valen lo que cuestan a efectos de su protocolización.
En sus aspectos de financiación está claro que la contención de su demanda se aleja de soluciones privadas o de copago, dados sus importes. Exige concentración de inversiones y de ámbitos de investigación en comunidades de prácticas avanzadas (contra las ocurrencias aisladas), así como requiere presupuestos con compromisos de medio plazo. También exige políticas de compra más centralizadas al tratarse de paquetes asistenciales, procesos de soluciones, más que de gadgets tecnológicos, para los que el know-how de nuestros gestores esté menos capacitado.
En sus consecuencias, todo apunta a una dualización de acceso individual (fuera de la prestación pública limitada por su coste, es sabido que lo efectivo no se puede prohibir, aunque sí dejar de financiar), que siempre será posible, a coste completo, privadamente dentro o fuera del país. En su componente público, el acceso personal fácilmente se leerá en clave territorial y de equidad. Es probable que se apunte a una solución silos, con financiación específica a través de fondos separados estatales, para cubrir la apariencia, cuando menos, de ausencia de privilegios territoriales en acceso y retrasos.
En cualquier caso, nuestro sistema de salud ya asume intervenciones extremadamente costosas (diálisis crónica, trasplantes, terapias oncológicas combinadas, tratamientos de enfermedades raras…) y probablemente la sostenibilidad no depende tanto del coste unitario como del impacto presupuestario agregado (que debería ser financiable en la medida que su beneficio sea alto y su población diana reducida). Adicionalmente, algunas terapias avanzadas han de sustituir tratamientos crónicos o costes sociales a largo plazo.
Queda pendiente, en este horizonte, el componente político trumpista más errático, en su negativa actual a financiar ciertas innovaciones; y el componente sociocultural que cuestione por una vez esta especie de transhumanismo que parece impregnar la sociedad, frente al aprendizaje del final de vida.
Todo ello sigue hipertrofiando la atención hospitalaria en detrimento del resto, responsable entre otros factores de la crisis de sostenibilidad actual. La tecnología y la salud, definitivamente, van a velocidades distintas.
En resumen, las dudas se centran sobre todo en la capacidad del Sistema para poner en marcha mecanismos para incorporar las nuevas terapias con racionalidad. No solo hay incertidumbre, por tanto, por el cambio tecnológico, sino por las dificultades para reorientar el sistema (que mientras tanto va haciendo su propio camino y dejando su propia senda para el futuro). La solvencia, por lo tanto, más que la sostenibilidad, está en cuestión.