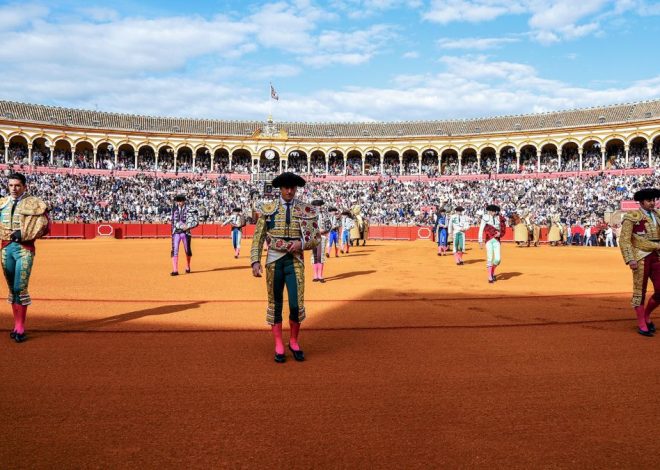Guillermo Galoe, el director que rueda la Cañada Real: “Están deseando que les miremos a los ojos”
El cineasta estrena ‘Ciudad sin sueño’, cuyo reparto es de allí. El filme estuvo en la Sermana de la Crítica del Festival de Cannes, donde ganó un premio por su guion
Julia Ducournau, cineasta: “Nunca ha habido reparación ni disculpas para los enfermos de sida de los 90”
Con la borrasca Filomena muchas personas descubrieron que a solo 15 minutos del centro de Madrid se encuentra la Cañada Real. Una comunidad a la que, a menudo, se refieren con el término de “asentamiento irregular”. Mientras Madrid sucumbía a la nieve, en Cañada Real se encontraban sin luz desde hacía meses. En octubre de 2020, se cortó el suministro y más de 4.500 personas quedaron sin energía. Un palo más en la rueda de una comunidad al margen.
Cinco años después, la luz no ha llegado a la Cañada, pero la presencia en los medios de comunicación de la situación de abandono en la que se encuentran miles de personas ha desaparecido. Ya no importan. Tuvieron los 15 minutos de fama que predijo Warhol. La actualidad pasa por encima y aparecen otros conflictos, otros lugares a los que enfocar mientras nada cambia en los que quedan detrás.
Cuando ocurrió el corte de luz, Guillermo Galoe ya estaba allí. Observando, tomando notas, conociendo a la gente de una comunidad que pretendía rodar. Tenía claro que quería contar un lugar y a una gente que le había atravesado, pero sabía que tenía que pasar tiempo con ellos y pensar en la forma de hacerlo sin parecer un turista, sin que hubiera condescendencia o miserabilismo. El resultado ya se intuía en el cortometraje por el que ganó el Goya, Aunque es de noche, y toma forma en Ciudad sin sueño, el largometraje que ya se puede ver en salas y por el que ganó un premio de guion en la Semana de la Crítica de Cannes.
¿Cuándo fue la primera vez que se fijó en la Cañada Real?, ¿siempre ha habido una intención de querer rodarla y contarla?
Durante el proceso vas encontrando razones más teóricas. En mi caso, miro atrás, a los trabajos que he hecho, y hay una cosa que me sucede mucho y es que me encuentro con un espacio, con un mundo, con un universo, con sus complejidades y hay algo como de enamoramiento, de atracción. Incluso de atracción estética. Hablo de una atracción estética en cuanto a la energía que hay. Muchas veces tiene que ver con las luchas, las carencias y las aflicciones, algo que me conmueve profundamente. Hay también una necesidad de ser vistos y escuchados. Están solo a 15 minutos del centro de Madrid. Ellos están en esa especie de montaña y nos miran, y están deseando que les miremos a los ojos. Ciudad sin sueño quiere devolverle esa mirada. Quiere mirarles a los ojos.
¿Pensó qué era lo que le conmovía tanto?
Una energía que era muy fuerte, me atravesaba. Y ahí empiezas a pensar en la discriminación de esa comunidad que es la de la Cañada Real. Pero también una discriminación que lleva en España durante siglos. El antigitanismo. No son solo gitanos los que habitan allí, sino también comunidades marroquíes, magrebíes… Muchos llegaron en los 90 y se instalaron allí y crearon una identidad de barrio. Una identidad muy fuerte, y eso es algo que también me gusta mucho retratar en mis pelis. El mundo es una confluencia de sensibilidades, de identidades, de lenguas, de idiomas, de sonidos, de rostros. Me interesan esos lugares fronterizos, esos lugares límite y por eso siento esa pulsión estética.
Es una película que tenía muchos peligros, entre otras cosas esa mirada de turista. Se habla mucho de quién debe contar una historia o quién puede contarla. El otro día leía el libro de Lucrecia Martel, y ella dice que los cineastas, si se acercan con honestidad, deben olvidarse de eso de la apropiación cultural.
Me acuerdo del día que pisé la Cañada por primera vez. Hace muchos años. Era 2014 todavía. Aquello era una fortificación. Era muy heavy, las imágenes eran muy fuertes. Y pensaba en este ensayo que hizo Pasolini, Apuntes para una Orestíada africana, que él iba con la excusa de tener que representar la Orestíada en África. Buscaba personas allí y las filmaba para que encarnaran a esos personajes de la Orestíada. Había algo que me parecía muy bonito de la idea de ver cómo un niño que vive en Cañada elaboraba un cuento sobre su propio espacio y lo proyectaba. Eso es algo que hace el cine, proyectar. Eso se convirtió en el código de representación del teléfono móvil que está en la película. Ese dispositivo, de alguna forma, me liberaba también de esto que estabas comentando. Sabemos que en general quien suele hacer cine suele hacerlo desde un lugar de privilegio, porque sabemos que en estas comunidades, al no haber tanto acceso a la educación, inmediatamente hay un sesgo. Entonces eso es una situación de privilegio y hace que quien representa normalmente viene desde ese lugar.
Cuando tú representas comunidades vulnerables, se establecen automáticamente ciertas dinámicas de poder que están intrínsecas a la relación. En este caso, por ejemplo, a mí me parecía muy importante y desde un principio en nuestro planteamiento queríamos reflexionar mucho sobre nuestra posición como cineastas dentro del lugar. Al principio cargas con cierta culpabilidad, te empiezas a plantear si realmente tienes derecho para representarles, cuando además otros muchos han creado imágenes dañinas para la comunidad, porque no hay un proceso de reflexión, no hay un proceso de depuración de tu propia presencia en este lugar. Según va creciendo la relación con el lugar, te vas liberando de esta carga, te vas liberando de esta culpabilidad blanca que atraviesa esta sociedad bien pensante. El cine también es un encuentro con el otro, ponerse en la piel del otro, pero no necesariamente tienes que ser el otro.
Muchos han creado imágenes dañinas para esta comunidad porque no hay un proceso de reflexión, no hay un proceso de depuración de tu propia presencia en este lugar
Tiene algo de paradójico que ha hecho una película en la Cañada, con gente de la Cañada, y que la gente que la vaya a ver, en su mayoría, no sea esa gente de esas comunidades en los márgenes. Hicieron una proyección allí para ellos, pero no van a ir a los cines del centro de las ciudades a verlas.
Es algo que me perturba muchísimo. El simple hecho de estar en Cannes o Donosti, que la gente va a pasar un rato en una butaca confortable, a asistir al espectáculo de una película que se nutre de la intimidad de estas personas que están completamente al margen y no tienen acceso a estos sitios… Para mí es una paradoja tremenda. Me pregunto qué puedo hacer yo. Por un lado, a nivel artístico, lo que puedo hacer es una peli que sea honesta, lo más honesta posible y lo más libre posible. Que sea una película que viaje, que trascienda. Y luego que sea una película con ambiciones estéticas dignificantes, por decirlo de alguna manera. El derecho a la belleza es algo por lo que luchar, y creo que es un derecho que también tiene una comunidad como Cañada.
Buscábamos un pacto entre la realidad y nosotros para poder representarla y controlar las composiciones, los movimientos de cámara. Que tuvieran un sentido estético en sintonía con las emociones de los personajes. Y para eso tienes que controlar y manipular absolutamente una realidad que, en el caso de Cañada, es extremadamente anárquica e incontrolable. No atiende a jerarquías y el cine se construye en base a la jerarquía. Por otro lado, había que preguntarse cuál era el gesto político, y eso era echar mucho tiempo para no perderme todo tipo de detalle, echar mucho tiempo para generar un espacio seguro para ellos y para nosotros como creadores. Crear vínculos, para que la película no sea una apisonadora que llega rueda seis semanas y se va, sino que sea un hecho compartido. Y eso es tiempo. Y el tiempo, en términos de la sociedad en la que vivimos, capitalista, es dinero, y es un dinero que no hemos cobrado ese tiempo de seis años allí. Mostrando, expresando, compartiendo lo que significa hacer cine.
El cine como hecho cotidiano, el cine como hecho que pasa a pertenecerles a ellos. No somos solo nosotros, que sabemos hacer cine y que llegamos allí. Si no que somos nosotros, que hacemos cine, que lo compartimos con ellos, ellos aprenden cómo es hacer esta película, cómo es trabajar conmigo, que sería distinto a otro cineasta. Entonces, en ese compartir, en ese hecho de crear cine de forma colectiva, hace que la película pase a ser una película hecha junto a la comunidad, no sobre la comunidad. Y de repente esa película les pertenece. Hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte.
Fotograma de ‘Ciudad sin sueño’
En todo este tiempo en la Cañada, ¿cómo ha cambiado la atención política y mediática?
Yo cuando conocí Cañada estaba en el olvido. Cuando llegué allí me impactó porque además no había tanta representación de ese lugar. Estaba a 15 minutos del centro de Madrid, muy cerca de mi casa. Me impactaba. ¿Por qué no se hablaba de esto? Luego ya en el 2019, cuando me pongo a trabajar de manera más cotidiana, tampoco estaba muy encima de la mesa. Un año después, cuando yo ya estaba trabajando allí, se corta el suministro eléctrico y además coincide con Filomena. Fue un final de 2020 catastrófico para la gente que vivía allí. Y de repente se habla de ello. Pero luego, las luchas del barrio después de Filomena y después de los cortes de luz tuvieron un momento de valle. Desaparecieron.
Yo recuerdo el momento del corto en Cannes como un momento donde había vuelto al foco mediático.
Sí, es cierto, es cierto. Con el corto se habló mucho, incluso posteriormente ha habido movimientos desde la Unión Europea que han dicho a España que hay que atender esta situación, que es una violación de los derechos humanos fundamentales. Y con la peli estamos viendo cómo volver a colocar esto en el espacio público llevando de la mano lo que es la propia promoción de la película junto a las luchas sociales del barrio. Y eso es otra parte de lo que hablábamos antes, de cuál es nuestro rol en este lugar. Hay que ver cómo incluir a la gente de Cañada en todo esto, que no es fácil tampoco, porque es gente que no está acostumbrada a ir a estos sitios, la logística es complicada.
Cuando fuimos a Cañada, con el corto, me acuerdo que hay taxis que se niegan a ir allí.
Es que parece una tontería, pero conseguir movilizar a los actores, sacarlos de sus vidas en las que tienen que lidiar constantemente con todo lo que va pasando y va surgiendo en un día que no tiene horarios y poder incluirles en la fase de promoción es muy complicado. Y esto explica lo desplazados que estamos. Nos explica con hechos como que el propio hecho Toni no pudiera ir a Cannes. Es algo como que no cabe en la cabeza. Todavía hay un abismo que hay que acortar y estamos intentando con la promoción de la película que sirva también para ello.
Tenemos que ser muy conscientes de que la sociedad se deja afectar por problemas sociales durante un tiempo, que se vuelven una tendencia casi, y eso es muy peligroso. Parece como que se cansan, pero es que los problemas sociales permanecen y debemos estar hablando de ellos en todo momento. El problema de la vivienda no es algo que afecte solo a estas comunidades, es un problema que nos afecta a todos. Igual que la precariedad. Por supuesto, salvando las distancias, pero. Pero eso está ahí y hay que seguir hablando de ello.