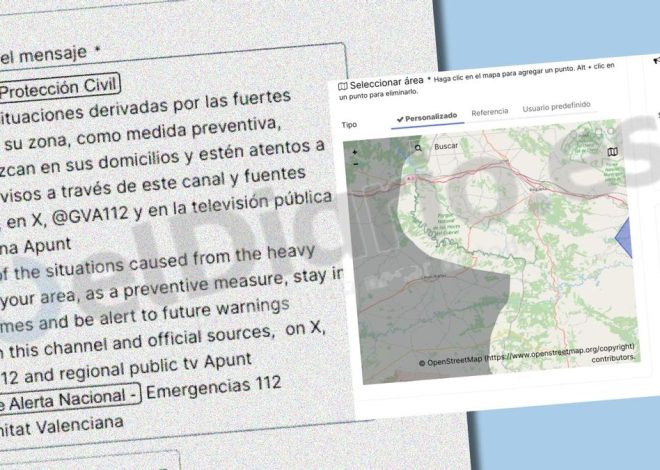El momento lechuga de EEUU
Los inversores -y el mundo- están tomando nota del declive que lleva décadas arrastrando el modelo americano y que no tiene visos de solucionarse. Con el riesgo añadido de que en EEUU no hay un parlamento que pueda deponer al presidente
Los lectores recordarán, igual con una risa floja, cómo hace un par de años Liz Truss se convirtió en la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido. Su mandato había durado 49 días, entre propuestas disparatadas y meteduras de pata en prime time, cuando se vio obligada a dimitir.
La teórica razón fue el anuncio, a los pocos días de ser elegida, de un paquete de recortes fiscales de cuarenta y cinco mil millones que desencadenó el pánico en los mercados. La libra cayó a mínimos históricos y el Banco de Inglaterra se vio forzado a intervenir de emergencia para estabilizar el precio de los bonos soberanos.
Viendo cómo se desarrollaba su mandato, un tabloide anticipó la caída colocando una lechuga y una foto de Truss en un livestream escenificando un duelo: ¿Duraría más la primera ministra en el cargo o una lechuga fuera de la nevera?
Ganó la lechuga. Y podríamos considerar este episodio como un simple capítulo más en la distinguida tradición de programas cómicos que ha producido Inglaterra, pero sería un grave error. El espectacular derrumbe de Liz Truss difícilmente puede atribuirse únicamente a sus propias acciones.
Truss había sucedido en el puesto a Boris Johnson, quien también fue defenestrado cuando su popularidad se evaporó tras el “Partygate” –un escándalo por las fiestas que había convocado el premier en Downing Street durante los confinamientos del COVID, incluyendo una particularmente señalada en pleno luto por el duque de Edimburgo. No se sabe si fue el escándalo o el número de veces que mintió sobre el tema lo que acabaron con la carrera de Johnson.
Johnson, a su vez, había llegado al poder tras el fracaso de Theresa May, quien se estrelló contra el muro del Brexit que ella misma había designado como única misión política. No sin antes hacer mundialmente famoso al presidente del congreso británico, John Bercow, que tuvo que emplearse a gritos en varias ocasiones para mantener el control del parlamento. Bercow, para más datos, también había sido un político conservador antes de convertirse en speaker of the house.
May, por su parte, había accedió al poder después de que David Cameron – en lo que los analistas ahora llaman “el mayor tiro por la culata de la política británica moderna” – convocara un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea para apaciguar a los euroescépticos de su partido, solo para ver cómo el país votaba por abandonar la UE y su carrera política saltaba por los aires.
Fue esa serie de catastróficas desdichas -o, como se diría en el mejor inglés de Westminster, ese spectacular clusterfuck- lo que acabó con los inversores huyendo despavoridos de la libra durante el mandato de Truss, la breve. Y, a su vez, esta versión política de los Lemmings no se entiende sin la profunda crisis de modelo que venía sufriendo el país.
Reino Unido atraviesa, desde hace décadas, una lenta descomposición. Un país que fue una potencia industrial y un actor político global hace muy poco tiempo, se ha convertido en una economía de productividad menguante, regiones abandonadas e influencia disminuida, donde solo Londres prospera mientras el resto de la nación se deteriora.
Lo que estamos contemplando estos días al otro lado del Atlántico es el momento lechuga de los Estados Unidos de América. Donald Trump no es la causa, sino el síntoma, de un deterioro que lleva muchas décadas en marcha.
Y es que cuando Obama ganó las elecciones, en 2008, Estados Unidos ya estaba inmerso en una profunda crisis. “Yes, we can” era una llamada a sacudirse el pesimismo y concitar todas las energías para volver a poner en marcha el país.
La realidad es que no funcionó. Seguramente porque no era posible, desde el escaso margen de maniobra que tiene a veces la política, cambiar el rumbo de un país cuyos fundamentos habían dejado de funcionar.
Estados Unidos fue durante décadas la fábrica del mundo, pero su base industrial se desvaneció mientras el país abrazaba la economía del conocimiento como nuevo dogma. Sin embargo, ese modelo solo ha funcionado para una parte de la sociedad. Silicon Valley y Wall Street generan fortunas, pero no pueden absorber a los millones de trabajadores que antes encontraban empleo estable en las fábricas de Detroit o Pittsburgh. La promesa de que la innovación tecnológica crearía prosperidad para todos se ha revelado como un espejismo.
En algún momento a alguien se le ocurrió que Estados Unidos sería la gran “república de los consumidores”, un lugar donde la identidad ciudadana se definiría por la capacidad de comprar en lugar de producir. Pero ese modelo también demostró ser insostenible. La deuda de los hogares se disparó, los centros comerciales se vaciaron y la clase trabajadora, privada de empleos dignos, se aferró al crédito barato como sustituto de un salario decente. El consumismo, en lugar de un motor económico, se volvió una tirita sobre una herida estructural.
Mientras tanto, las grandes metrópolis estadounidenses, que han sido siempre el motor de su prosperidad, se han convertido en monstruos. Los Ángeles hoy es un paisaje de desigualdad obscena: barrios de lujo rodeados de acampadas de sintecho y la crisis del fentanilo como imagen universal de lo que una ciudad no quiere ser. Nueva York, por su parte, lejos de ser el hervidero creativo que fue en los 70 y 80, se ha vuelto una ciudad más rica, pero infinitamente más aburrida, donde la creatividad ha sido gentrificada hasta la irrelevancia.
La prueba irrefutable de todo esto es que, en las últimas cinco legislaturas, la promesa del presidente de turno (Obama, Trump, Biden y nuevamente Trump) ha sido rescatar al país de su situación: salvarlo. Biden, que quizás fue quien tuvo un plan más realista para lograrlo, solo consiguió balbucear un regreso a ese pasado industrial que, siendo realistas, tiene muy poca pinta de materializarse.
La semana pasada, los mercados castigaron a los bonos del tesoro estadounidense, aumentando los rendimientos que pagan estos activos. En un movimiento que refleja una creciente desconfianza en la sostenibilidad de la deuda pública de EEUU, ocurrió que mientras los bonos se apreciaban, el dólar caía.
El escenario recuerda peligrosamente al “momento lechuga” de Liz Truss. Los inversores -y el mundo- están tomando nota del declive que lleva décadas arrastrando el modelo americano y que no tiene visos de solucionarse. Con el riesgo añadido de que en EEUU no hay un parlamento que pueda deponer al presidente.
¿Son EEUU y Reino Unido dos países más fallidos que el resto? ¿Están infectados de algún virus que los empuje a la decadencia y del que nos hayamos salvado el resto? Pinta que no. Lo que los hace diferentes es que el proceso histórico que los llevó a convertirse en países industriales -primero- y postindustriales -después-, comenzó antes allí que en el resto del mundo. Pero es de anticipar que esto que todos los demás países de Occidente acabemos transitando la misma senda.
Al fondo del periodo postindustrial hay un profundo vacío de sentido que todavía no sabemos llenar. Y no lo vamos a conseguir en un artículo, pero aquí les dejo, para reflexionar en estas fiestas, una idea para empezar:
“El modelo nórdico ha servido para producir, mientras el modelo mediterráneo debe guiar el consumo hacia una mejor calidad de vida. Estas dos mentalidades, de cantidad o calidad, de expansión o mesura, de eficacia o belleza, definen dos Europas que hace siglos buscan trabajosamente una unidad cultural que todavía no se ha conseguido y cuya carencia es el talón de Aquiles de nuestro viejo continente. La sangre joven del norte, que ha propiciado la revolución industrial, debe refinarse ahora con los ideales humanistas del Mediterráneo”. (Luis Racionero, ‘El Mediterráneo y los bárbaros del Norte’, Madrid, 1996).